Estimados amigos de Bolsi & Pulp, tal como les habíamos anunciado tenemos una terrorífica sorpresa para esta noche de Halloween, y la sorpresa es con el grandioso EDGAR ALLAN POE.
El señor POE, es sin lugar a dudas, uno de los grandes maestros del Terror, y es por esta razón que tiempo atrás pasó a formar parte de nuestra prestigiosa GALERIA DEL TERROR, una sección del blog destinada sólo a los hombres que más han dado que hablar en el mundo del horror. Si se perdieron dicha reseña, pueden revisarla pinchando acá.
Y es por ello también, que para celebrar adecuadamente esta noche de brujas, hemos seleccionado tres cuentos de este genial escritor, los cuentos son: El corazón delator, El gato negro y El caso del señor Valdemar.
Espero que los cuentos sean del agrado de todos ustedes.
¡UN ABRAZO Y FELIZ NOCHE DE HALLOWEEN!
Atte: ODISEO… Legendario Guerrero Arcano.
EL CORAZÓN DELATOR
¡Es verdad! Soy muy nervioso,
horrorosamente nervioso, siempre lo fui, pero, ¿por qué pretendéis que esté
loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos.
Tenía el oído muy fino; ninguno le
igualaba; he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar
loco? ¡Atención! Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referiros toda la
historia.
Me es imposible decir cómo se me ocurrió
primeramente la idea; pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día.
No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues
jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado; no envidiaba su oro; pero tenía en sí algo
desagradable. ¡Era uno de sus ojos, sí, esto es! Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul
pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas; y
lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de
librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba.
¡He aquí el quid! Me creéis loco; pero
advertid que los locos no razonan. ¡Su hubiérais visto con qué buen juicio procedí, con qué
tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra!
Nunca había sido tan amable con el viejo
como durante la semana que precedió al asesinato.
Todas las noches, a eso de las doce,
levantaba el picaporte de la puerta y la abría; pero ¡qué suavemente! Y cuando quedaba bastante
espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada, para que no filtrase
ninguna luz, y alargaba el cuello. ¡Oh!, os hubiérais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía
lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos
una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ah! Un loco no
habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con
sumo cuidado, ¡oh, con qué cuidado, con qué cuidado!, porque la charnela rechinaba. No la
abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto
durante siete largas noches, hasta las doce; pero siempre encontré el ojo cerrado y, por
consiguiente, me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su
maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba
con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había
pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que
todas las noches hasta las doce le examinaba durante su sueño.
Llegada la octava noche, procedí con más
precaución aún para abrir la puerta; la aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente
que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía
reprimir la emoción de mi triunfo.
¡Pensar que estaba allí, abriendo la
puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos! Esta idea me hizo reír; y tal
vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se
despertase. Tal vez creeréis que me retiré; nada de eso; su habitación estaba negra como un pez, tan
espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a
los ladrones; y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más,
siempre más.
Había pasado ya la cabeza y estaba a punto
de abrir la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el
viejo se incorporó en su lecho exclamando:
—¿Quién anda ahí?
Permanecí inmóvil sin contestar; durante
una hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo; seguía
sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras.
Pero he aquí que de repente oigo una
especie de queja débil, y reconozco que era debida a un terror mortal; no era de dolor ni de
pena, ¡oh, no! Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto.
Yo conocía bien este rumor, pues muchas
noches, a las doce, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con
su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo
experimentaba, y le compadecía, aunque la risa entreabriese mis labios. No se me ocultaba que se había
mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho; sus temores se
acrecentaron, y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello; mas no pudo conseguirlo. Sin
duda pensó: «Eso no será más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo
que canta». El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil; «era
inútil» porque la Muerte, que se acercaba, había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo
en ella a su víctima; y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir,
aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto.
Después de esperar largo tiempo con
mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna; pero tan
poco, tan poco, que casi no era nada; la abrí tan cautelosamente, que más no podía ser,
hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en
el ojo de buitre.
Estaba abierto, muy abierto, y no me
enfurecí apenas le miré; le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco, y
cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos; pero esto
era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como
por instinto, hacia el maldito ojo.
¿No os he dicho ya que lo que tomabais
por locura no es sino un refinamiento de los sentidos?
En aquel momento, un ruido sordo,
ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos;
«aquel rumor», lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así
como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado.
Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin
respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el
corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido.
El terror del anciano «debía» ser
indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya
os he dicho que yo era nervioso, y lo soy en efecto. En medio del silencio de la noche, un
silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror
indecible.
Por espacio de algunos minutos me
contuve aún, permaneciendo tranquilo; pero el latido subía de punto a cada instante; hasta que creí
que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia: ¡Algún vecino podría oír
el rumor! Había llegado la última hora del viejo: profiriendo un alarido, abrí bruscamente
la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre sólo dejó escapar un grito: sólo uno. En
un instante le arrojé en el suelo, reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya
no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared.
Al fin cesó la palpitación, porque el
viejo había muerto, levanté las ropas y examiné el cadáver: estaba rígido, completamente rígido;
apoyé mi mano sobre el corazón, y la tuve aplicada algunos minutos; no se oía ningún latido; el
hombre había dejado de existir, y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más.
Si persitís en tomarme por loco, esa
creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche
avanzaba, y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio: corté la cabeza, después los
brazos y por último las piernas.
En seguida arranqué tres tablas del
suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos, y volví a colocar las
tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aún el «suyo», hubiera podido descubrir
nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que
procedía. Un barreno la había absorbido toda. ¡Ja, ja!
Terminada la operación, a eso de las
cuatro de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la
hora, llamaron a la puerta de calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer
«ya»? Tres hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía; un vecino
había escuchado un grito durante la noche; esto bastó para despertar sospechas, se envió un aviso a
las oficinas de la policía, y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local.
Yo sonreí, porque nada debía temer, y
recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de
mi sueño; añadí que el viejo estaba de viaje, y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles
a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros,
completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los
visitantes para que descansaran un poco; mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo,
coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima.
Los oficiales quedaron satisfechos y,
convencidos por mis modales —yo estaba muy tranquilo—, se sentaron y hablaron de
cosas familiares, a las que contesté alegremente; mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la
marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza; me parecía que mis oídos zumbaban; pero los
oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor
fuerza; me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil
y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos.
Sin duda palidecí entonces mucho, pero
hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento.
¿Qué podía hacer yo? Era «un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría
un reloj envuelto en algodón». Respiré fatigosamente; los oficiales no oían aún. Entonces hablé
más aprisa, con mayor vehemencia; pero el ruido aumentaba sin cesar.
Me levanté y comencé a discutir sobre
varias nimiedades, en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente; mas el ruido
crecía. ¿Por qué «no querían» irse aquellos hombres?
Aparentando que me exasperaban sus
observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación; mas el rumor iba en aumento.
¡Dios mío! ¿Qué podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a renegar; agité la silla donde
me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo; pero el ruido dominaba siempre de una manera muy
marcada... Y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que
no oyesen? ¡Dios todopoderoso! ¡No, no! ¡Oían!
¡Sospechaban; lo «sabían» todo; se
divertían con mi espanto! Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla; no
podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas.
¡Comprendí que era preciso gritar o
morir! Y cada vez más alto, ¿lo oís? ¡Cada vez más alto, «siempre más alto»!
—¡Miserables! —exclamé—. No disimuléis
más tiempo; confieso el crimen. ¡Arrancad esas tablas; ahí está, ahí está! ¡Es el
latido de su espantoso corazón!
EL GATO NEGRO
1843... Edgar Allan Poe se ha sentado a escribir. Tiene ante él una página en blanco y en su mente esta idea: érase un hombre que amaba a su gato hasta que un día comenzó a odiarlo y le arrancó un ojo... Así se inició, seguramente, la creación de uno de los mejores relatos de la historia de la literatura de horror.
Ni
espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria, y, sin
embargo, más familiar,
que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a
aceptar su propio
testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante,
no estoy loco, y, con
toda seguridad, no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi
espíritu. Mi inmediato
deseo es mostrar al mundo, clara, concretamente y sin comentarios, una serie de
simples acontecimientos
domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado.
A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento
que el de horror; pero a muchas personas les parecerán menos terribles que barroques.
Tal
vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar
común. Alguna inteligencia
más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, encontrará tan sólo
en las circunstancias
que relato con terror una serie normal de causas y de efectos naturalísimos.
La
docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan
notable era la ternura
de mi corazón, que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una
auténtica pasión por
los animales, y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de
favoritos. Casi todo el tiempo
lo pasaba con ellos, y nunca me consideraba tan feliz como cuando los daba de
comer o los acariciaba.
Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter, y cuando fui hombre
hice de ella
una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un
perro fiel y sagaz
no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso
puede producir.
En
el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que
llega directamente
al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina
y la frágil fidelidad del Hombre natural.
Me
casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a
la mía.
Habiéndose
dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión
alguna de proporcionármelos
de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico
perro, conejos, un mono pequeño y un gato.
Era
este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa.
Mi mujer, que era, en el fondo, algo supersticiosa, hablando de su
inteligencia, aludía frecuentemente
a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como
brujas disimuladas.
No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo
consigno sencillamente
porque lo recuerdo.
Plutón
—se llamaba así el gato— era mi predilecto amigo. Sólo yo le daba de comer, y adondequiera
que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por
la calle.
Nuestra
amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi
temperamento —me
sonroja confesarlo—, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una
alteración radicalmente
funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a
los sentimientos
ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal, y con el tiempo la afligí
incluso con violencias
personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi
carácter. No solamente
no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se
refiere a Plutón,
aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no
sentía ningún
escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando, por
casualidad o afecto,
se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal, porque, ¿qué mal
admite una comparación
con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y,
naturalmente se hacía
un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter.
Una
noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de
mis frecuentes
escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí,
pero él, horrorizado
por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida.
De mí se apoderó
repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció
como si, de
pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo, y una ruindad
superdemoníaca, saturada
de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi
chaleco saqué un cortaplumas,
lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y, deliberadamente, le vacié un
ojo... Me cubre
el rubor, me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad.
Cuando,
al amanecer, hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores
de mi crápula
nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, por el
crimen que había
cometido. Pero, todo lo más, era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no
sufrió sus acometidas.
Volví a sumirme en los excesos, y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo
de mi acción.
Curó
entre tanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es
cierto, un aspecto espantoso.
Pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su
costumbre, iba
y venía por la casa; pero, como debí suponerlo, en cuanto veía que me
aproximaba a él, huía aterrorizado.
Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta
antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este
sentimiento no
tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e
irrevocable, brotó entonces el
espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni
mucho.
No
obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de
los primitivos
impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos
que dirigen el carácter del hombre... ¿Quién no se ha sorprendido numerosas
veces cometiendo
una acción necia o vil, por la única razón de que sabía que no debía cometerla?
¿No tenemos
una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo
que es la ley, simplemente
porque comprendemos que es la Ley?
Digo
que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e
insondable deseo
del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de
hacer el mal por amor
al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio
que había infligido
al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en
torno a su cuello
y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de
lágrimas, con el corazón
desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me
había amado,
y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con
él. Lo ahorqué
porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía
a mi alma
inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de
la misericordia infinita
del muy terrible y misericordioso Dios.
En
la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó
del sueño el grito
de: "¡Fuego!" Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran
hoguera. No sin grandes dificultades,
mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue
total.
Quedé
arruinado, y me entregué desde entonces a la desesperación.
No
intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la
atrocidad y el desastre.
Estoy por encima de tal debilidad. Pero me limito a dar cuenta de una cadena de
hechos y no
quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del
incendio. Excepto una, todas
las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado
tabique interior,
situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi
lecho. Allí la fábrica
había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber
sido renovada recientemente.
En torno a aquella pared se congregaba la multitud, y numerosas personas examinaban
una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras:
"extraño", "singular", y otras expresiones parecidas. Me
acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve
esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La
imagen estaba copiada
con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una
cuerda.
Apenas
hube visto esta aparición —porque yo no podía considerar aquello más que como
una aparición—,
mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la
reflexión.
Recordaba
que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos
de alarma, el jardín
fue invadido inmediatamente por la muchedumbre, y el animal debió de ser
descolgado por alguien
del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se
hizo esto con el fin
de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a
la víctima de mi
crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación
con las llamas y el
amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía.
Aunque
prontamente satisfice así a mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no
dejó, sin
embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso
que acabo de dar
cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en
todo este tiempo nació
en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al
remordimiento.
Llegué
incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los
miserables tugurios que
a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones
parecidas que pudiera sustituirle.
Hallábame
sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente
mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos
barriles de ginebra
o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos
momentos que
miraba a lo alto del tonel, y me sorprendió no haber advertido el objeto
colocado encima. Me acerqué
a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que
se parecía en todo
menos en un pormenor: Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo,
pero éste tenía una
señal ancha y blanca aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la
región del pecho.
Apenas
puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza, se restregó contra
mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues, el animal que yo buscaba.
Me apresuré a
proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el
animal. Ni le conocía ni le
había visto hasta entonces.
Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llego a ella se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer.
Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llego a ella se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer.
Por
mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues,
precisamente, lo contrario
de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su
evidente ternura me
enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y
fastidio acrecentaron
hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie
de vergüenza,
y el recuerdo de mi primera crueldad, me impidieron que lo maltratara. Durante
algunas semanas
me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia; pero gradual,
insensiblemente, llegué a sentir
por él un horror indecible, y a eludir en silencio, como si huyera de la peste,
su odiosa esencia.
Sin
duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la
mañana del siguiente
día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de
uno de sus ojos.
Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que,
como he dicho
ya, poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi
rasgo característico
y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros.
Sin
embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de
mi odio hacia
él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía
constantemente mis pasos.
En cuanto me sentaba, acurrucábase bajo mi silla, o saltaba sobre mis rodillas,
cubriéndome con
sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, metíase entre mis piernas
y casi me derribaba,
o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta
mi pecho.
En
esos instantes, aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía
en parte el recuerdo
de mi primer crimen; pero, sobre todo, me apresuro a confesarlo, el verdadero
terror del animal.
Este
terror no era positivamente el de un mal físico, y, no obstante, me sería muy
difícil definirlo
de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. Aun en esta celda de malhechor,
casi me avergüenza
confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal habíanse
acrecentado a causa
de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer, no
pocas veces, había
llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he
hablado y que constituía
la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había
matado yo.
Recordará,
sin duda, el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una
forma indefinida.
Pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó
durante largo
tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez
rigurosa de contornos.
En
ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era,
sobre todo, lo que
me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me
hubiera atrevido, me
hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, ta imagen de una cosa
abominable y siniestra:
la imagen ¡de la horca! ¡Oh lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y
crimen, de muerte
y agonía!
Yo
era entonces, en verdad, un miserable, más allá de la miseria posible de la
Humanidad. Una bestia
bruta, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio, una bestia bruta
engendraba en mí, en mí hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio.
¡Ay! Ni de día ni de
noche conocía yo la paz del descanso. Ni un solo instante, durante el día,
dejábame el animal. Y de
noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefinible
angustia, era tan sólo para
sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso,
encarnación de una pesadilla que
yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón.
Bajo
tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos convirtiéronse
en mis íntimos; los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza
de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas
y a la Humanidad
entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca ¡Ay! Era mi paño de lágrimas
de siempre.
La mas paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones
de una furia
a la que ciertamente me abandoné desde entonces.
Para
un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el
que nos obligara
a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el
gato, y, habiéndome
hecho tropezar la cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha
y olvidando
en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí
un golpe al
animal, que hubiera sido mortal si le hubiera alcanzado como quería. Pero la
mano de mi mujer detuvo
el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi
brazo del obstáculo
que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente,
sin exhalar siquiera un gemido.
Realizado
el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me
di cuenta
de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin
correr el riesgo de que
se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un
instante en fragmentar
el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el
piso de la cueva.
Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambien la idea y decidí embalarlo en
un cajón, como
una mercancía, en la forma de costumbre, y encargar a un mandadero que se lo
llevase de casa.
Pero, por último, me detuve ante un proyecto que consideré el mas factible. Me
decidí a emparedarlo
en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus
víctimas.
La
cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros
no estaban levantados
con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo había sido cubierto en toda
su extensión
por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad.
Por
otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial
o especie
de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del
sótano. No dudé
que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y
emparedarlo del mismo
modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso.
No
me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los
ladrillos, y, habiendo
luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en
esta postura
hasta poder establecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo.
Con todas las precauciones
imaginables, me preocupé una argamasa de cal y arena, preparé una capa que no
podía distinguirse
de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique.
Cuando
terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más
leve señal de
arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros, miré
triunfalmente en torno mío
y me dije: "Por lo menos, aquí, mi trabajo no ha sido infructuoso".
Mi
primera idea, entonces, fue buscar al animal que fue causante de tan tremenda
desgracia, porque,
al fin, había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle,
nada hubiese
evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia
de mi cólera, habíase
alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir
o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón
la ausencia de la
detestable criatura. En toda la noche se presentó, y ésta fue la primera que
gocé desde su entrada en
la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí; dormí con el peso de aquel
asesinato en mi alma.
Transcurrieron
el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin embargo. Como un hombre libre,
respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre
aquellos lugares.
Ya no volvería a verle nunca: Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad
de mi tenebrosa acción. Incoóse una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones.
También se dispuso un reconocimiento, pero, naturalmente, nada podía
descubrirse.
Yo
daba por asegurada mi felicidad futura.
Al
cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente
en mi casa un
grupo de agentes de Policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación
del local. Sin embargo,
confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación.
Los
agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el
último rincón.
Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me altere lo más
mínimo. Como el
de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente.
Recorrí el sótano de punta
a punta, cruce los brazos sobre mi pecho y me paseé indiferente de un lado a
otro. Plenamente satisfecha,
la Policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de
mi corazón para
que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una
palabra tan sólo a modo
de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi
inocencia.
—Señores
—dije, por último, cuando los agentes subían la escalera—, es para mí una gran satisfacción
habrá desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un
poco más
de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa
construida —apenas sabía lo
que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado—. Puedo
asegurar que ésta es una
casa excelentemente construida. Estos muros... ¿Se van ustedes, señores? Estos
muros están construidos
con una gran solidez.
Entonces,
por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza, con un bastón que tenía en
la mano
en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la
esposa de mi corazón.
¡Ah!
Que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio.
Apenas húbose
hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el
fondo de la tumba.
Era primero una queja, velada y encontrada como el sollozo de un niño. Después,
en seguida,
se hinchó en un prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e
inhumano. Un alarido,
un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del
infierno, horrible armonía
que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de
los demonios
que gozaban en la condenación.
Sería
una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome,
caí contra
la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse en los escalones los gentes.
El terror los había
dejado atónitos. Un momento después, doce brazos robustos atacaron la pared,
que cayó a tierra
de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció,
rígido, a
los ojos de los circundantes.
Sobre
su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba
el odioso animal
cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al
verdugo. Yo había emparedado
al monstruo en la tumba.
EL CASO DEL SEÑOR VALDEMAR
Bajo los efectos de un estado magnético, un cuerpo puede obedecer consignas impensables, pero... ¿Cómo reaccionaría un cuerpo agonizante?
Desde luego que no fingiré estar asombrado ante el hecho de que el extraordinario caso del señor Valdemar haya excitado tanto la discusión. Habría sido un milagro que así no fuese, especialmente debido a sus circunstancias. A causa del deseo de todos los interesados de ocultar el asunto del público, al menos por ahora, o hasta que tuviéramos nuevas oportunidades de investigación —a través de nuestros esfuerzos al efecto—, una relación incompleta o exagerada se ha abierto camino entre la gente y se ha convertido en la fuente de muchas interpretaciones falsas y desagradables y, naturalmente, de un gran escepticismo.
Bajo los efectos de un estado magnético, un cuerpo puede obedecer consignas impensables, pero... ¿Cómo reaccionaría un cuerpo agonizante?
Desde luego que no fingiré estar asombrado ante el hecho de que el extraordinario caso del señor Valdemar haya excitado tanto la discusión. Habría sido un milagro que así no fuese, especialmente debido a sus circunstancias. A causa del deseo de todos los interesados de ocultar el asunto del público, al menos por ahora, o hasta que tuviéramos nuevas oportunidades de investigación —a través de nuestros esfuerzos al efecto—, una relación incompleta o exagerada se ha abierto camino entre la gente y se ha convertido en la fuente de muchas interpretaciones falsas y desagradables y, naturalmente, de un gran escepticismo.
Ahora
se ha hecho necesario que yo dé cuenta de los hechos, tal como yo mismo los
entiendo.
Helos
sucintamente aquí:
En
estos tres últimos años, mi atención se vio repetidamente atraída por el
mesmerismo (curación por medio del magnetismo) ; y hace
aproximadamente nueve meses que de pronto se me ocurrió que, en la serie de
experiencias realizadas
hasta ahora, había una importante e inexplicable omisión: nadie había sido aún mesmerizado
in articulo mortis. Hacia falta saber, primero, si en tal estado existía en el
paciente alguna
receptividad a influencia magnética; segundo, si en caso existir, era ésta
disminuida o aumentada
por su condición; tercero, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, podría la
invasión de la muerte
ser detenida por la operación. Había otros puntos por comprobar, pero éstos
excitaban en mayor
grado mi curiosidad, especialmente el último, por el importantísimo carácter de
susconsecuencias.
Buscando
en torno mío algún sujeto que pudiese aclararme estos puntos, pensé en mi amigo
M. Ernest
Valdemar, el conocido compilador de la Bibliotheca Forensica, y autor (bajo el
nombre de plume
de Issachar Marx) de las visiones polacas de Wallenstein y Gargantua.
M.
Valdemar, que residía principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839,
llama (o llamaba)
particularmente la atención por su extrema delgadez (sus extremidades inferior
se asemejaban
mucho a las de John Randolp y también por la blancura de sus patillas, que contrastaban
violentamente con la negrura de su cabello, el cual era generalmente confundido
con una
peluca. Su temperamento era singularmente nervioso, y hacía de él un buen
sujeto para la experiencia
mesmérica. En dos o tres ocasiones, yo había conseguido dormirle sin mucha
dificultad, pero
me engañaba en cuanto a otros resultados que su peculiar constitución me habían
hecho naturalmente
anticipar. Su voluntad no quedaba positiva ni completamente sometida a mi
gobierno, y
por lo que respecta a la clarividencia, no pude obtener de él nada digno de
relieve. Siempre atribuí mi
fracaso en estos aspectos al desorden de su edad. Unos meses antes de conocerle,
sus médicos le habían
diagnosticado una tisis. En realidad, tenía la costumbre de hablar
tranquilamente de su próximo
fin, como de un hecho que no podía ser ni evitado ni lamentado.
Cuando
se me ocurrieron por primera vez las ideas a que he aludido, es natural que
pensase en el señor
Valdemar. Conocía demasiado bien su sólida filosofía para temer algún escrúpulo
por su parte, y él
carecía de parientes en América que pudieran oponerse. Le hablé francamente del
asunto, y, con sorpresa
por mi parte, su interés pareció vivamente excitado. Digo con sorpresa por mi
parte porque,
aunque siempre se había prestado amablemente a mis experiencias, nunca me había
dado con
anterioridad la menor señal de simpatía hacia ellas. Su enfermedad era de las
que permiten calcular
con exactitud la época de la muerte, y al fin convinimos en que me mandaría a
buscar unas veinticuatro
horas antes del término fijado por los médicos para su fallecimiento.
Hace
ahora más de siete meses que recibí del propio señor Valdemar la nota siguiente:
Querido
P...
Puede
usted venir ahora. D... y F... están de acuerdo en que no puedo pasar de la media
noche de mañana, y creo que han acertado la hora con bastante aproximación.
VALDEMAR
Recibí
esta nota a la media hora de haber sido escrita, y quince minutos después me
hallaba en la
habitación del moribundo. No le había visto hacía diez días, y me asustó la
terrible alteración que en
tan breve intervalo se había operado en él. Su rostro tenía un color plomizo;
sus ojos carecían totalmente
de brillo y su delgadez era tan extrema que los pómulos le habían agrietado la
piel. Su expectoración
era excesiva, y el pulso era apenas perceptible. Sin embargo, conservaba de un
modo muy
notable todo su poder mental y cierto grado de fuerza física. Hablaba con
claridad, tomaba sin ayuda
algunas drogas calmantes, y, cuando entré en la habitación, se hallaba ocupado
escribiendo notas
en una agenda. Estaba sostenido en el lecho por almohadas. Los doctores D... y
F... le atendían.
Después
de estrechar la mano de Valdemar llevé aparte a estos señores, que me
explicaron minuciosamente
el estado del enfermo. Hacía ocho meses que el pulmón izquierdo se hallaba en
un estado
semióseo o cartilaginoso, y era, por tanto, completamente inútil para toda
función vital. El derecho,
en su parte superior estaba también parcialmente, si no todo, osificado,
mientras que la región
inferior era simplemente una masa de tubérculos purulentos que penetraban unos
en otros.
Existían
diversas perforaciones profundas, y en un punto una adherencia permanente de
las costillas.
Estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La
osificación se
había desarrollado con una rapidez desacostumbrada; un mes antes no se había
descubierto aún ninguna
señal, y la adherencia sólo había sido observada en los tres últimos días.
Independientemente
de la tisis, se sospechaba que el paciente sufría un aneurisma de la aorta;
pero, sobre
este punto, los síntomas de osificación hacían imposible una diagnosis exacta.
La opinión de ambos
médicos era que el señor Valdemar moriría aproximadamente a la medianoche del día
siguiente,do mingo.
Eran entonces las siete de la tarde del sábado.
Al
abandonar la cabecera del enfermo para hablar conmigo, los doctores D... y F...
le habían dado
su último adiós. No tenían intención de volver, pero, a petición mía,
consintieron en ir a ver al paciente
sobre las diez de la noche.
Cuando
se hubieron marchado, hablé libremente con el señor Valdemar de su próxima muerte,
así como,
más particularmente, de la experiencia propuesta. Declaró que estaba muy
animado y ansioso por
llevarla a cabo, y me urgió para que la comenzase acto seguido. Un enfermero y
una enfermera le
atendían, pero yo no me sentía con libertad para comenzar un experimento de tal
carácter sin otros
testigos más dignos de confianza que aquella gente, en caso de un posible
accidente súbito.
Retrasé,
pues, la operación hasta las ocho de la noche siguiente, pero la llegada de un
estudiante de Medicina,
con el que me unía cierta amistad (Mr. Theodore L...), me hizo desechar esta preocupación.
En un principio, había sido mi propósito esperar por los médicos; pero me
indujeron a
comenzar, primero, los ruegos apremiantes de Valdemar, y, segundo, mi
convicción de que no había
instante que perder, ya que era evidente que agonizaba con rapidez.
Mister
L… fue tan amable que accedió a mi deseo y se encargó de tomar notas de cuanto ocurriese;
así, pues, voy a reproducir ahora la mayor parte de su memorándum, condensado o copiado
verbatim.
Eran
aproximadamente las ocho menos cinco cuando, tomando la mano del paciente, le
rogué que
confirmase a Mr. L..., tan claro como pudiera, cómo él, M. Valdemar, estaba
enteramente dispuesto
a que se realizara con el una experiencia mesmérica en tales condiciones.
Él
replicó, débil, pero muy claramente:
—Sí,
deseo ser mesmerizado —añadiendo inmediatamente—: Temo que lo haya usted retrasado
demasiado.
Mientras
hablaba, comencé los pases que ya había reconocido como los más efectivos para adormecerle.
Evidentemente, sintió el influjo del primer movimiento lateral de mi mano a
través de su
frente; pero por más que desplegaba todo mi poder, no se produjo ningún otro
efecto más perceptible
hasta unos minutos después de las diez, cuando los doctores D... y F… llegaron,
de acuerdo
con la cita. Les explique en pocas palabras lo que me proponía, y como ellos no
pusieran ninguna
objeción, diciendo que el paciente estaba ya en la agonía, continué sin
vacilar, cambiando, sin
embargo, los pases laterales por pases de arriba abajo y concentrando mi mirada
en el ojo derecho
del enfermo. Durante
este tiempo, su pulso era imperceptible y su respiración estertórea,
interrumpida a intervalos
de medio minuto.
Este
estado duró un cuarto de hora sin ningún cambio. Transcurrido este período, no
obstante, un
suspiro muy hondo, aunque natural, se escapó del pecho del moribundo, y cesaron
los estertores, es
decir, estos no fueron perceptibles; los intervalos no habían disminuido. Las
extremidades del paciente
tenían una frialdad de hielo.
A
las once menos cinco noté señales inequívocas de la influencia mesmérica. El
vidrioso girar del
ojo se había trocado en esa penosa expresión de la mirada hacia dentro que no
se ve más que en los
casos de sonambulismo, y acerca de la cual es imposible equivocarse. Con
algunos rápidos pases
laterales, hice que palpitaran sus párpados, como cuando el sueño nos domina, y
con unos cuantos
más conseguí cerrarlos del todo. Sin embargo, no estaba satisfecho con esto, y
continué vigorosamente
mis manipulaciones, con la plena tensión de la voluntad, hasta que conseguí la paralización
completa de los miembros del durmiente, después de haberlos colocado en una
postura aparentemente
cómoda. Las piernas estaban extendidas, así como los brazos, que reposaban en
la cama
a regular distancia de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada.
Cuando llevé esto a cabo, era ya medianoche, y rogué a los señores presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Tras algunas experiencias, admitieron que se hallaba en un estado de catalepsia mesmérica, insólitamente perfecto. La curiosidad de ambos médicos estaba muy excitada. El doctor D... decidió de pronto permanecer toda la noche junto al paciente, mientras el doctor F... se despidió, prometiendo volver al rayar el alba. Mr. L... y los enfermeros se quedaron.
Cuando llevé esto a cabo, era ya medianoche, y rogué a los señores presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Tras algunas experiencias, admitieron que se hallaba en un estado de catalepsia mesmérica, insólitamente perfecto. La curiosidad de ambos médicos estaba muy excitada. El doctor D... decidió de pronto permanecer toda la noche junto al paciente, mientras el doctor F... se despidió, prometiendo volver al rayar el alba. Mr. L... y los enfermeros se quedaron.
Dejamos
al señor Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las tres de la madrugada; entonces
me acerqué a él y le hallé en idéntico estado que cuando el doctor F... se
había marchado, es
decir, que yacía en la misma posición... el pulso era imperceptible; la
respiración, dulce, sensible únicamente
si se le aplicaba un espejo ante los labios; tenía los ojos cerrados
naturalmente, y los miembros
tan rígidos y tan fríos como el mármol. Sin embargo, su aspecto general no era ciertamente
el de la muerte.
Al
aproximarme a l señor Valdemar hice una especie de ligero esfuerzo para obligar a su
brazo a seguir
el mío, que pasaba suavemente de un lado a otro sobre él. Tales experiencias
con este paciente
no me habían dado antes ningún resultado, y seguramente estaba lejos de pensar
que me lo diese
ahora; pero, sorprendido su brazo siguió débil y suavemente cada dirección que
le señalaba con
el mío. Decidí intentar una breve conversación.
—Señor
Valdemar —dije—, ¿duerme usted?
No
contestó, pero percibí un temblor en la comisuras de sus labios, y esto me
indujo a repetir la pregunta
una y otra vez. A la tercera, su cuerpo se agitó por un levísimo
estremecimiento; los párpados
se abrieron, hasta descubrir una línea blanca del globo; los labios se movieron
lentamente, y
a través de ellos, en un murmullo apenas perceptible, se escaparon estas
palabras:
—Sí...,
ahora duermo. ¡No me despierten! ¡Déjenme morir así!
Toqué
sus miembros, y los hallé tan rígidos como siempre. El brazo derecho, como
antes, obedecía
la dirección de mi mano. Volví a preguntar al sonámbulo:
—¿Le
duele a usted el pecho, Valdemar? Ahora, la respuesta fue inmediata, pero
aún menos audible
que antes.
—No
hay dolor... ¡Me estoy muriendo!
No
creí conveniente atormentarle más por el momento, y no se pronunció una sola
palabra hasta
la llegada del doctor F..., que se presentó poco antes de la salida del sol, y
que expresó un ilimitado
asombro al hallar todavía vivo al paciente. Después de tomarle el pulso y de
aplicarle un espejo
sobre los labios, me rogó que volviese a hablarle al sonámbulo. Así lo hice,
preguntándole:
—Señor
Valdemar, ¿duerme aún?
Como
anteriormente pasaron unos minutos antes de que respondiese, y durante el
intervalo el moribundo
pareció hacer acopio de energías para hablar. Al repetirle la pregunta por
cuarta vez, dijo
débilmente, casi de un modo inaudible:
—Sí,
duermo... Me estoy muriendo.
Entonces
los médicos expresaron la opinión, o, mejor, el deseo de que se permitiese al señor Valdemar
reposar sin ser turbado, en su actual estado de aparente tranquilidad, hasta
que sobreviniese
la muerte, lo cual, añadieron unánimemente, debía ocurrir al cabo de pocos
minutos.
Decidí,
no obstante, hablarle una vez más, y repetí simplemente mi anterior pregunta. Mientras
yo hablaba, se operó un cambio ostensible en la fisonomía del sonámbulo. Los
ojos giraron
en sus órbitas y se abrieron lentamente, y las pupilas desaparecieron hacia
arriba; la piel tomó
en general un tono cadavérico, asemejándose no tanto al pergamino como al papel
blanco, y las
manchas héticas circulares, que hasta entonces se señalaban vigorosamente en el
centro de cada mejilla,
se extinguieron de pronto. Empleo esta expresión porque la rapidez de su
desaparición en nada
me hizo pensar tanto como en el apagarse una vela de un soplo. El labio
superior, al mismo tiempo,
se retorció sobre los dientes, que hasta entonces había cubierto por entero,
mientras la mandíbula
inferior caía con una sacudida perceptible, dejando la boca abierta y
descubriendo la lengua
hinchada y negra. Imagino que todos los presentes estaban acostumbrados a los
horrores de un
lecho mortuorio; pero el aspecto de Valdemar era en este momento tan
espantoso, sobre toda concepción,
que todos nos apartamos de la cama.
Noto
ahora que llego a un punto de esta narración en el que cada lector puede
alarmarse hasta una
positiva incredulidad. Sin embargo, sólo es de mi incumbencia continuar.
Ya
no había en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad y, convencidos de que
estaba muerto, íbamos
a dejarlo a cargo de los enfermeros cuando se observó en la lengua un fuerte
movimiento vibratorio,
que continuó tal vez durante un minuto. Cuando hubo acabado, de las mandíbulas separadas
e inmóviles salió una voz que sería locura en mí tratar de describir. Hay, no
obstante, dos o
tres epítetos que podrían considerarse aplicables en parte; podría decir, por
ejemplo, que el sonido era
áspero, roto y cavernoso, pero el odioso total es indescriptible, por la simple
razón de que ningún
sonido semejante ha llegado jamás al oído humano. Había, sin embargo, dos particularidades
que me hacían pensar entonces, y aun ahora, que podían ser tomadas como características
de la entonación y dar alguna idea de su peculiaridad ultraterrena. En primer
lugar; la voz
parecía llegar a nuestros oídos —al menos a los míos— desde una gran distancia
o desde alguna
profunda caverna subterránea. En segundo lugar, me impresionó (temo,
ciertamente, que me sea
imposible hacerme comprender) como las materias gelatinosas o glutinantes
impresionan el sentido
del tacto.
He
hablado a la vez de “sonido” y de “voz”. Quiero decir que en el sonido se
distinguían las sílabas
con una maravillosa y estremecedora claridad. Valdemar hablaba,
evidentemente, en respuesta
a la pregunta que le había hecho pocos minutos antes. Yo le había preguntado,
como se recordará,
si aún dormía. Ahora dijo:
—Sí...
No... He estado dormido..., y ahora..., ahora... estoy muerto.
Ninguno
de los presentes trató de negar o siquiera reprimir el inexpresable, el
estremecedor espanto
que estas pocas palabras, así pronunciadas, nos produjo. Mr. L..., el
estudiante, se desmayó.
Los
enfermeros abandonaron inmediatamente la estancia, y fue imposible hacerlos
regresar. No pretendo
siquiera hacer comprensibles al lector mis propias impresiones. Durante cerca
de una hora nos
ocupamos silenciosamente —sin que se pronunciase un sola palabra— en que Mr.
L... recobrara
el conocimiento. Cuando volvió en sí, volvimos a investigar el estado del señor
Valdemar.
Permanecía,
en todos los aspectos, tal como lo he descrito últimamente, con la excepción de
que el espejo
ya no indicaba la menor señal de respiración. Fue vano un intento de sangría en
el brazo.
Debo
decir, asimismo, que este miembro ya no estaba sujeto a mi voluntad. Me esforcé
vanamente en
hacerle seguir la dirección de mi mano. La única indicación real de la
influencia mesmérica se manifestaba
ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que hacía al señor Valdemar
una pregunta.
Parecía hacer un esfuerzo para responder, pero su voluntad no era bastante
duradera. Si
cualquier
otra persona que no fuese yo le dirigía una pregunta, parecía insensible,
aunque yo intentase
poner cada miembro de esa persona en relación mesmérica con él. Creo que he
relatado ya todo
lo necesario para comprender el estado del sonámbulo en este periodo.
Conseguimos otros enfermeros,
y a las diez abandoné la casa en compañía de los dos médicos y de Mr. L…
Por
la tarde volvimos todos a ver al paciente.
Su
estado continuaba siendo exactamente el mismo. Discutimos acerca de la
oportunidad y la factibilidad
de despertarlo; pero estuvimos fácilmente de acuerdo en que ningún buen
propósito serviría
para lograrlo. Era evidente que, hasta entonces, la muerte (o lo que usualmente
se denomina muerte)
había sido detenida por el proceso mesmérico. A todos nos parecía claro que
despertar a Valdemar
sería simplemente asegurar su instantáneo o al menos rápido fallecimiento.
Desde
este período hasta el fin de la última semana —un intervalo de cerca de siete
meses—, continuamos
yendo diariamente a casa del señor Valdemar, acompañados, unas veces u otras, por médicos
y otros amigos. En todo este tiempo, el sonámbulo permanecía exactamente como
lo he descrito
por último. La vigilancia de los enfermeros era continua.
Fue
el último viernes cuando, finalmente, decidimos llevar a cabo el experimento de
despertarlo o
al menos de tratar de hacerlo; y es acaso el deplorable resultado de esta
última experiencia lo que ha
promovido tantas discusiones en los círculos privados; tantas, que no puedo
atribuirlas sino a una injustificada
credulidad popular.
Con
el propósito de liberar al señor Valdemar de su estado mesmérico, empleé los pases acostumbrados.
Durante algún tiempo, éstos no dieron resultado. La primera señal de que
revivía fue
un descenso parcial del iris. Se observó, como especialmente interesante, que
este descenso de la
pupila fue acompañado del abundante flujo de un licor amarillento (por debajo
de los párpados) de
un olor acre y muy desagradable.
Me
sugirieron entonces que tratase de influir en el brazo del paciente, como
anteriormente. Lo intenté,
pero sin resultado. Entonces, el doctor D... insinuó el deseo de que le
dirigiese una pregunta.
Yo lo hice tal como sigue:
—Señor
Valdemar, ¿puede usted explicarme cuáles son ahora sus sensaciones o sus
deseos?
Instantáneamente,
los círculos héticos volvieron a las mejillas; la lengua se estremeció, o, mejor,
giró violentamente en la boca (aún las mandíbulas y los labios continuaban
rígidos como antes),
y por fin la misma horrible voz que ya he descrito exclamó con fuerza:
—¡Por
el amor de Dios! ¡Pronto, pronto! ¡Duérmame o..., pronto..., despiérteme!
¡Pronto! ¡Le digo
que estoy muerto!
Yo
estaba completamente enervado, y por un momento no supe qué hacer. Primero
realicé un esfuerzo
para calmar al paciente; pero, fracasando en esto por la ausencia total de la
voluntad, volví sobre
mis pasos y traté por todos los medios de despertarlo. Pronto vi que esta
tentativa tendría éxito,
al menos había imaginado que mi éxito seria completo, y estaba seguro de que
todos los que se
encontraban en la habitación se hallaban preparados para ver despertar al
paciente.
Sin
embargo, es imposible que ningún ser humano pudiese estar preparado para lo que realmente
ocurrió.
Mientras
hacía rápidamente pases mesméricos, entre exclamaciones de “¡Muerto, muerto!
que explotaban
de la lengua y no de los labios del paciente, su cuerpo, de pronto, en el
espacio de un solo
minuto, o incluso de menos, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió completamente
bajo mis manos.
Sobre el lecho, ante todos los presentes, yacía una masa casi líquida repugnante, detestable y repulsiva, de aborrecible
putrefacción.




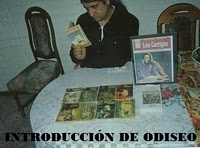







No hay comentarios.:
Publicar un comentario