Estimados amigos de Bolsi & Pulp: Como recordarán, LOS MUERTOS JUEGAN AL POKER del maestro Silver Kane, fue la novela que ganó nuestra encuesta para celebrar los ocho años del blog. Esta es una novela de Western, perteneciente a la colección “Bravo Oeste” de la editorial Bruguera, apareció con el número 689 y fue publicada en 1974.
¡Disfrútenla y larga vida a los bolsilibros!
Atentamente: ODISEO…Legendario Guerrero Arcano.
LOS MUERTOS JUEGAN AL POKER
SILVER KANE
CAPÍTULO PRIMERO
Los dos
hombres hicieron oscilar, el bulto humano y gritaron al unísono:
—Uno...
Dos... ¡Y tres!
Dieron
un fuerte impulso.
El bulto
humano salió despedido.
Rompió
la ventana.
Rodó por
la acera.
Tumbó
una pila de barriles.
Al fin
el bulto humano se detuvo ante un abrevadero, y el joven que había sido lanzado
de aquella manera musitó:
—Podíais
haber contado hasta cuatro...
Los dos
tipos asomaron sus cabezas por la ventana hecha trizas.
Se mostraron
muy amables con el caído.
—¡Y no
vuelvas a aparecer por aquí hasta que te mueras! —gritó uno.
—¡Si no
pagas te acabaremos echando de la ciudad! —masculló el otro.
El joven
se pasó la mano por la frente apuradamente. Si era cuestión de pagar ya podía
empezar a buscarse otro sitio. Él no pagaría nunca. No tenía un dólar y, además,
no sabía cómo ganarlo.
Sin
embargo, iba bien vestido.
Visto un
poco de lejos parecía un caballero.
Claro
que los puños de su camisa ya estaban recosidos y sus botas algo rotas, pero
eso no se notaba más que cuando uno lo tenía a pocos pasos de distancia.
Se puso
en pie.
Era un
tipo que llamaba la atención en Santa Fe como en cualquier otro sitio. Alto,
fuerte, de facciones rígidas y duras. Sobre todo duras. La gente solía decir
que en Santa Fe no había otra cara tan pétrea como la suya.
Fue a
probar suerte a otro sitio.
Ya que
en aquel saloon no le fiaban ni le dejaban jugar a los naipes, peor para ellos:
Honraría con su presencia cualquier otro de los muchos locales que había en la
ciudad.
Entró en
el Boston.
Todo
allí estaba muy animado.
Sonaba
la música.
Había
chicas a go-go.
Y
whisky.
Y mesas
con tapete verde donde uno podía ganarse honradamente la vida.
Claro
que también había unos tipos raros que vinieron directamente hacia Billy, pues
así se llamaba el afortunado joven.
—¡Amigos!...
—gritó.
Los
fulanos no estuvieron de acuerdo.
Uno de
ellos bramó:
—¡O
pagas o te largas!
—Es que
yo... —dijo Billy.
Los
fulanos cayeron sobre él.
Uno le
sujetó por las botas. El otro por debajo de los hombros.
Lo
balancearon.
—Uno...
Dos... ¡Tres!
Billy
salió despedido por encima de los batientes.
Rodó con
tal fuerza por los aires que fue a caer sobre un carro pintado de blanco que
estaba junto a la puerta. En ese carro había pintada también una cruz. Junto a
las ruedas, unas letras decían: Hospital General de Nuevo México.
Allí, en
aquel carro, se llevaban las provisiones para el único hospital un poco decente
que había en toda la comarca.
En aquel
momento, cuando Billy había caído encima de la plataforma, el carro arrancó.
Los dos caballos creyeron que el golpe era la señal para que salieran arreando.
El joven
pensó: «El Hospital General... Bueno, no está mal del todo. Al menos de ahí no
van a echarme. Y siempre habrá algún enfermo que quiera liarse en una partida
de cartas...»
Segundos
después entraba por una gran portalada. Tres fornidos individuos se dispusieron
a descargar el carro.
Naturalmente,
vieron a Billy.
Uno de
ellos bramó:
—¿Os
habéis dado cuenta? ¡Ese tío otra vez aquí!
—¡La
semana pasada entró diciendo que estaba enfermo!
—¡Y le
ganó doscientos dólares al director!
—¡Y
éste, como no podía pagárselos, le tuvo que dejar a su hermana como prenda!
Billy se
defendió.
—Bueno,
sí —gritó—, ¡pero su hermana estaba muerta! ¡No sabía cómo quitársela de
encima! ¡El trabajo que tuve! ¡Y además le hube de pagar el entierro!
Aquello
no le sirvió de nada.
Los
individuos le sujetaron por los pies y por debajo de los hombros.
—¡Una...
Dos..: ¡Tres!
—¡Basta
ya! —gritó Billy—. ¡Al final vais a conseguir que aprenda a contar!
Tampoco
le sirvieron de nada las protestas.
Dio un
par de vueltas de campana por el aire, tanto fue su impulso, y fue a caer sobre
la plataforma de otro carro.
Pero
éste no estaba pintado de blanco, sino de negro. Y la cruz que ostentaba era
una cruz color plata.
Junto a
las ruedas, unas letras decían: Funeraria Oficial de Santa Fe y de Nuevo
México, Sociedad Limitada.
En aquel
carro sacaban los muertos del hospital. Se decía que hacía muchos viajes,
tantos que el conductor quería cobrar horas extras.
Un ataúd
descansaba en la plataforma, y Billy fue a caer junto a él. Pero no se asustó
demasiado ni tomó aquello como un signo de mal agüero, sino al contrario.
«La
funeraria... —pensó—. Bueno, de allí no echan a nadie. Y un par de partiditas
con el dueño, entre muerto y muerto, no habrá quien me las quite.»
La
verdad fue que tampoco le dejaron demasiado tiempo.
Las
manazas le habían sujetado sin apelación y los tíos estaban contando:
—Uno...
Dos... ¡Y tres!
Billy
salió volando.
Tuvo que
hacer auténticas piruetas en el aire para no caer en un abrevadero, lo que
hubiese fastidiado del todo su traje, que aún estaba en buen uso. Además, en
aquel abrevadero bebían los caballos después de transportar a los muertos y se
lavaban los embalsamadores, y eso sí que Billy lo consideraba un síntoma de mal
agüero.
Al fin
cayó al suelo, se levantó y se sacudió las ropas.
Con un
gesto de suavidad se encasquetó el sombrero que estaba recosido por tres
sitios, para no acabar de romperlo. Tenía que seguir pareciendo un caballero.
Echó a andar hacia la esquina.
Y en
aquel momento silbó la bala.
Llegaba
desde bastante distancia, de modo que Billy llegó a oír su pitido, aquel
trágico pitido que duró tan sólo unas décimas de segundo y que significaba la
muerte. De una forma maquinal, y con unos reflejos que un gato hubiera
envidiado, Billy ladeó la cabeza.
Sólo
tuvo tiempo de ladearla unas décimas de pulgada.
Pero fue
bastante.
La bala
acabó de destrozar el sombrero. Fue lo único que le faltaba. Lo partió en tres
pedazos. Billy, que se había pegado a una esquina con el rostro bañado en
sudor, pensó que era aquello lo que más pena le daba.
Ahora
sólo faltaba que se le acabaran de romper los puños de la camisa.
Sin
sombrero y, sin puños, ¿dónde demonios escondería las cartas falsas?
Pero el
caso era que había salvado la vida. Apenas podía creerlo. El disparo del
«Winchester» 73, cuya clase había adivinado por el sonido, debió haberle
alcanzado de todas, todas. Aún no comprendía cómo podía estar vivo.
Y no
había sido una sola vez.
También
habían tratado de matarle en otra ocasión.
¿Por
qué?
No lo
comprendía.
Él era
un jugador de ventaja, al que echaban de todas partes por las ventanas, pero
nadie podía tener interés en matarle. Una cosa es mantear a un tío, y otra muy
diferente disparar a traición contra él. Y eso era lo que había ocurrido ya dos
veces, no sabía por qué. La primera vez se salvó gracias a un oportuno
resbalón. Ahora, la segunda, gracias a su rapidez de reflejos.
Pero,
¿quién infiernos podía tener interés en matarle?
Billy
decidió no pensar más.
Se
dirigió entonces a la parte más extensa de la calle Principal, donde había una
casa de dos pisos bien pintada, con cuidadas cortinillas y dando sensación de
prosperidad.
Allí
vivía él.
Era una
casa de rico.
CAPÍTULO II
Cualquiera
hubiese pensado que un hombre como Billy, que no tenía dinero ni para pagarse
una camisa nueva, no podía vivir en aquella casa. Y, en efecto, así era.
Hubieran tenido razón los que sospecharan de él. La casa no era suya. Estaba en
ella de matute. Vivía en ella con un nombre falso.
Pero,
¿por qué?
Todo
había empezado con una confusa historia. Con una miserable historia de sangre y
de muerte.
Apenas
tres meses antes.
Una
historia en la que Billy, al principio, no hubiera podido creer...
* * *
El joven
a quien había conocido en las Panter Mountains, cerca de la frontera con
Arizona, tenía la misma edad que él, e incluso físicamente eran bastante
parecidos. La misma estatura, el mismo peso, las mismas líneas esenciales en
los rasgos... Claro que nadie les hubiera confundido, entre otras cosas porque
Billy era bastante más atractivo que Kurt, el otro joven. Pero el hecho de
tener la misma edad y parecidas características hizo que sintiera simpatía por
él.
Además,
Kurt necesitaba inspirar simpatía desesperadamente en aquel momento. Justo en
aquel momento, porque dos minutos después ya no valdría la pena.
Tres
hombres le estaban persiguiendo y los tres disparaban contra él. El caballo de
Kurt ya estaba muy cansado. Más que cansado. El caballo de Kurt se iba a ir al
diablo muy poco después.
Billy,
que entonces volvía de jugar unas partidas en Tucson y que, como de costumbre,
había tenido que salir a uña de caballo, era de las personas con más capacidad
en este mundo para darse cuenta de lo triste que resulta ser un perseguido.
Sobre todo cuando los perseguidores tienen tanto interés en convertirle a uno
en un respetable difunto.
De modo
que no lo dudó demasiado. Lo primero que hizo fue convencerse de que los
perseguidores no llevaban ninguna estrella visible, o sea que no eran agentes
de la ley. Lo segundo que hizo fue avisarles:
—¡Quietooooos!...
Su voz
retumbó entre la soledad de los farallones rocosos de Arizona.
Los tres
individuos se dieron por advertidos, pero no agradecieron a Billy el que
hubiera querido avisarles. Nada de eso. Lo que hicieron fue disparar contra él,
y si Billy no llega a estar medio parapetado tras el caballo, lo dejan seco.
El pobre
caballo pagó unas culpas que no tenía.
Le
atravesaron el cuello y le volaron la cabeza.
Billy
cayó al suelo, pero fue lo bastante ágil para no quedar apresado por el pesado
corpachón del animal. Fue también lo bastante ágil para «sacar» a tiempo,
mientras volaba por los aires (en esto de «volar» por los aires ya tenía bastante
experiencia), y, en fin, fue lo bastante ágil para disparar con su revólver
antes de que aquellos condenados tipos dispararan otra vez.
No
falló.
Billy
nunca fallaba.
Su padre
había muerto en una mesa de juego y él había tenido que defenderse desde los
quince años en los mismos sitios. Tiraba como un diablo. Lástima que no tuviera
con los naipes la misma habilidad que con el revólver, porqué se hubiera hecho
rico.
Los tres
hombres cayeron uno tras otro.
Ni
siquiera llegaron a creer en sus muertes.
Una
mueca de asombro quedó petrificada en sus rostros mientras se retorcían por
última vez sobre la arena, bajo el cielo ardiente de Arizona.
Luego
Billy se había acercado a aquel hombre y a su reventado caballo, que apenas
tenía fuerzas para arrastrarse más.
El
hombre le había tendido la mano.
—Nunca
podré pagarle lo que ha hecho —dijo—. Me ha salvado nada menos que la vida.
Cuente siempre con la gratitud de Kurt.
—Celebro
conocerle, Kurt —había dicho sencillamente Billy, quien no estaba acostumbrado
a que le agradecieran nada—. ¿Quiénes eran esos tipos?
—Enemigos.
—Eso ya
está visto, demonios. Pero, ¿qué clase de enemigos?
—Nos
peleamos por rivalidades ganaderas. Ellos quieren, o mejor dicho querían,
someter a todos los pequeños rancheros de la zona. A los que no se doblegan a
sus condiciones los liquidan. Ese era mi camino y por ese camino estaba
corriendo hoy... muy en contra de mi voluntad por cierto.
—De
todos modos ha tenido mucha suerte.
—¿Al
encontrarle a usted?
—No. Al
no decidirse ellos a tirar antes. Le hubieran alcanzado muy bien. Su caballo ya
no podía más y lo tenían a una distancia casi perfecta.
—Es que
no querían matarme así —había dicho Kurt.
—¿No?...
—No,
amigo. Si no quería matarme a balazos era porque ansiaban matarme de otra
forma. Porque pensaban hacer conmigo algo horrible.
—¿Qué?
—Quemarme
vivo.
Billy se había estremecido hasta los huesos. Quemarle vivo... La gente
era salvaje en el Oeste, pero al mismo tiempo solía ser ruda y expeditiva.
No malgastaba el tiempo en crueldades innecesarias. ¿Para qué emplear una hora
en quemar vivo a un tío si en dos minutos se le podía colgar de una cuerda?
—Debían
ser auténticas hienas... —había dicho pensativamente, mientras notaba aún
aquella especie de estremecimiento.
—Más que
unas hienas eran unos fríos calculadores —había dicho Kurt—. Lo que ansían
sobre todo es sembrar el pánico entre los pequeños ganaderos, de los cuales yo
soy el líder. Si me matan sencillamente, no lo conseguirán. En cambio si me
queman vivo..., nadie querrá seguir el mismo camino.
Billy se
había estremecido otra vez.
Era
verdad.
Y por un
momento pensó que él, un jugador de ventaja que no quería líos, había hecho mal
al meterse de rondón en aquel mundo alucinante.
Pero
Kurt se había encargado de sacarle de él con sólo unas palabras.
—Más
vale que se desentienda de esto, amigo —le había aconsejado—. Nadie sabe quién
ha matado a esos cerdos y por lo tanto nadie le perseguirá a usted. Olvídese de
lo que acaba de pasar. Lárguese de, aquí, ¿sabe? Y puesto que yo puedo ir a
pie, llévese mi caballo.
—Pero
usted...
—Me
llevaré cualquier montura de los muertos.
—Lo cual
es un compromiso —había dicho Billy—. La reconocerán.
—¿Compromiso?
¿Y qué más da? Yo ya estoy metido en el mejunje y no viene de un detalle más.
En cambio, usted conviene que se evapore cuanto antes. Buena suerte, amigo. Y
si alguna vez va por Santa Fe, no deje de alojarse en la casa de Kurt, en la
calle Principal. Siempre la tendrá abierta.
—Gracias
—había dicho el joven, sin pensar en ir a Santa Fe de momento.
Y había
aceptado el caballo, con una magnífica silla repujada en plata que indicaba al
menos una cosa: Kurt era un hombre rico.
Dejando
que el caballo fuera al paso para que se repusiese de su fatiga, el joven se
había separado de su nuevo amigo. Estaba convencido de que no volvería a verlo
más. Y en el fondo casi lo deseaba, porque las terribles guerras entre
ganaderos no le habían gustado nunca.
Pero las
cosas iban a ser distintas de como él las imaginaba.
Días
después tendría ocasión de comprobarlo.
Tendría
motivos para desear largarse cuanto antes de Nuevo México, al enfrentarse a
aquel espectáculo terrible.
* * *
Debido a
la posibilidad de jugar unas partiditas en las poblaciones de la zona, Billy se
había quedado allí unos cuantos días más. Durante ellos no oyó hablar de las
luchas ganaderas ni se preocupó. Pero fue a la semana siguiente cuando se
enfrentó a aquella sorpresa macabra.
Acababa
de salir de madrugada con unos cuantos borrachos de una casa de juego. La cosa
no había ido ni bien ni mal. Más bien mal. Llevaba en el bolsillo unos ochenta
o cien dólares. Cantando y dando tumbos habían llegado hasta las afueras de la
población.
Y allí
se habían encontrado con la sorpresa.
Y con el
espectáculo macabro.
El
cuerpo aún ardía.
Varias
personas, entre ellas el sheriff, lo rodeaban y estaban sofocando las llamas,
pero su trabajo era ya inútil. Cuando los asesinos abandonaron aquel cuerpo, ya
no era más que un cadáver irreconocible. Sólo estaban casi intactas las botas,
porque es un material muy difícil de quemar, parte de los pantalones y una zona
de la camisa. De lo demás no quedaba nada. Ver aquel bulto humeante causaba una
indefinible sensación de angustia y hasta de terror.
Pero lo
que más impresionaba era la mueca terrible de su boca, una boca en la que ya no
quedaba carne, y que un dibujante hubiera podido emplear como modelo para
representar un grito de dolor. La postura crispada de aquel hombre también indicaba
la horrible verdad. Era una horrible verdad que estaba a la vista.
El
sheriff balbució:
—Dios
santo...
Y
alguien dijo lo que todos estaban pensando:
—Lo han
quemado vivo...
Sin duda
lo habían rociado con algún líquido inflamable y le habían prendido fuego. La
muerte debió ser espantosa. Seguro que el sheriff y todos aquellos. Otros
hombres habían llegado atraídos por los gritos, pero ya era demasiado tarde.
Billy se
había inclinado sobre el muerto. Recordaba aquellas elegantes botas. Recordaba
tambien aquellos pantalones, aunque la camisa fuera distinta. Su mano trémula
fue hacia el bolsillo donde podían guardarse algunos documentos.
Pero el
sheriff dijo en voz alta lo mismo que él estaba pensando:
—Yo
diría que se trataba de Kurt...
Y fue él
quien introdujo la mano en el bolsillo de la camisa. Los documentos y el dinero
sólo estaban chamuscados: se habían salvado por poco. La suma de dólares indicaba
que el fiambre había sido un hombre de buena posición, y en cuanto a los dos
documentos, uno de ellos una licencia del Ejército, no cabía duda de su autenticidad:
estaban extendidos a nombre de Kurt.
Billy
había musitado también:
—Dios
mío...
Y
durante unos minutos interminables había contemplado el bulto informe que era
el cuerpo del hombre al que conoció una semana antes. Por fin lo habían atrapado.
La larga mano del crimen había llegado hasta él.
Billy
había sentido que en el fondo de sus entrañas nacía un oscuro deseo de
venganza.
Pero sus
ex compañeros de juego, los borrachos, se lo habían llevado de allí. Aquella
noche Billy había bebido como un cosaco. Había roto unos cuantos cristales, se
había peleado con dos agentes del sheriff y había perdido un mazo de cartas
marcadas. Demasiadas cosas contra él. Fue expulsado de la comarca a la mañana siguiente.
Y sin
estar en la comarca no podía soñar en vengar a Kurt, de modo que renunció a
aquél proyecto. Por otra parte, la vida en Nuevo México era tan agitada, dentro
de los ambientes en que él se movía, que uno llegaba a no acordarse de lo que había
hecho el día anterior. Y así, apenas sin dinero y acosado por los
representantes de la ley que en muchos lugares prohibían el juego, Billy había
llegado a Santa Fe mucho antes de lo que pensó.
Había
llegado a aquella extraña casa.
CAPÍTULO III
El joven entró en ella con la misma sensación con que había entrado la
primera vez: la sensación culpable de que se metía en terreno prohibido. Pero de
momento éste era su refugio, éste era el único sitio donde podía vivir en paz,
de modo que usó el llavín, empujó la puerta y entró.
Todo
estaba limpio y en orden allí.
Era una
casa rica.
Billy
fue a depositar el sombrero en su sitio, pero al darse cuenta de que ya no lo
llevaba retiró poco a poco la mano. Ocultando lo mejor que pudo los puños
recosidos bajo las mangas de la levita, avanzó.
Una luz
brillaba en la habitación del fondo.
Era una
habitación confortable, hogareña. La luz daba sensación de intimidad... Era uno
de esos sitios en que uno, sin saber muy bien, por qué, se siente a gusto.
Una
mujer bordaba allí.
Levantó
la cabeza al oírle entrar.
Sonrió.
—Hola
—dijo—. Buenas noches, hijo mío.
Billy
tragó saliva.
Había
momentos en que le era muy difícil soportar aquello.
En que
le parecía sucio e innoble engañar a una mujer así.
Pero de
todos modos dijo maquinalmente:
—Buenas
noches, mamá.
Avanzó
hacia ella y la besó en la frente.
Los
dedos de la mujer palparon el bordado que estaba haciendo.
Por que
necesitaba bordar al tacto.
Porque
la mujer era ciega.
* * *
La misma
brutal sensación había tenido Billy al llegar allí dos semanas antes, pese a
que las cosas no sucedieron así al principio. Ahora, mientras se retiraba poco
a poco, mientras tomaba una silla para sentarse ante aquella mujer y hacerle un
rato de compañía, iba recordando los detalles de aquellos días intensos,
aquellos días que nunca creyó llegar a vivir.
Cuando
él llegó a Santa Fe, justo dos semanas antes, no estaba lo que se dice en su
mejor forma. Cansado de huir, cansado de probar fortuna en un sitio y otro, estaba
pensando seriamente en cambiar de oficio, porque los naipes no se le daban tan
bien como se le dieron a su padre, y si aun así su padre acabó baleado en una
mesa de juego, ¿dónde infiernos terminaría él?
En Santa
Fe no tenía sitio dónde alojarse. No tenía dinero. Fue entonces cuando recordó
lo que le había dicho Kurt la última vez que le vio con vida: le había hablado
de su casa al final de la calle Principal.
De modo
que fue con el caballo, que todavía era el de Kurt, y con la magnífica silla,
que aún no había vendido porque no tenía otra. No le fue difícil encontrar la
casa, pero ante su sorpresa vio que no había ninguna luz en ella. Hasta aquel
momento había pensado que estaría habitada por familiares de Kurt.
Pero
nada de eso.
La casa
se hallaba vacía.
Billy
había pensado que, de todos modos, resultaba mejor así, y se había instalado en
ella después de forzar la cerradura sin dañarla. Vio que había una magnífica
cuadra para el caballo y grano en abundancia. Vio que en la despensa de la casa
había embutidos, vino, carne seca, latas de frijoles, galleta, tocino,
harina... En fin, todo lo necesario para que un hombre viviese como un príncipe
durante dos semanas.
Y Billy
se había instalado magníficamente.
Por fin
tenía motivos para pensar que había cambiado su estrella. Porque una cosa era
segura: Kurt no vendría jamás a echarle de allí.
Pero sus
sorpresas agradables no habían terminado.
Dos días
después se presentó un hombre con tres cajas llenas de botellas de whisky.
Llamó a la puerta, y al abrir Billy, el desconocido dijo:
—Hola,
señor Kurt.
Billy
había quedado de piedra.
El no se
parecía tanto al difunto Kurt como para que le confundiesen de aquel modo.
Pero
pronto se convenció de que aquel tipo no le había visto nunca, porque
sencillamente le dijo:
—Traigo
el whisky que traemos cada seis meses, señor Kurt. Firme aquí.
—¿Es...
está pagado?
—No se
preocupe por eso, señor Kurt. Enviaremos la factura a finales de año, como de
costumbre. Yo es la primera vez que vengo, ¿sabe?, pero me han dicho que se
hace siempre así. Buenos días.
Billy le
había detenido con un gesto.
—Oiga...
—¿Qué,
señor Kurt?
—¿Dice
que el whisky lo traen una vez cada seis meses?
—Ese es
el encargo que nos han hecho a la casa central en Tucson, señor Kurt. Tenemos
establecido este servicio con Santa Fe desde hace mucho tiempo.
—Pues...
¡ejem!... En fin... Oiga... ¡Hum!
El otro
le miraba con curiosidad.
—¿Qué,
señor Kurt?
—Traigan
el whisky cada tres meses en lugar de cada seis... Mejor dicho, cada dos
meses... Mejor dicho; cada uno... Mejor dicho, cada...
—Podemos
hacer una cosa, señor Kurt: ¿quiere que le deje ya las cajas del próximo envío?
—Es
usted muy inteligente, amigo. Vuelva la semana que viene y envíen la factura a
final de año.
—Querrá
decir la facturaza, señor Kurt. Pero no se preocupe, no nos olvidaremos.
Y Billy
se había puesto morado de tanto whisky.
Aquello
era vida. No había nada como eso de disponer de crédito y que a uno le
consideraran un hombre rico.
Pero lo
mejor aún tenía que llegar.
Una
tarde estaba dormitando en uno de los magníficos sillones.
De
pronto oyó que se abrió una puerta.
Abrió un
ojo.
Luego el
otro.
Luego
pegó un brinco.
La chica
terminó de ajustarse las medias mientras preguntaba coquetamente:
—¿Te
gustan?
Billy,
sin fuerzas, se dejó caer en la butaca otra vez.
—Me
encantan... — dijo—. Juro por mis antepasados que me encantan... Pero...,
pero...
La chica
llevaba poca cosa más.
Era una
desconocida.
¡Pero
qué desconocida, amigos!
Como
para tener ganas de «conocerla» en seguida.
Sin duda
se trataba de una cortesana, pero de una cortesana de calibre. Porque avanzó
felinamente mientras decía:
—Querido
Kurt...
Él se
atrevió a decir, aun a riesgo de echarlo todo a rodar:
—¿Cómo
sabes que soy Kurt?
—¿Y por
qué no vas a serlo? Tienes en la cuadra un caballo con tu marca y una magnífica
silla con tus iniciales, tienes veinticinco años, tienes su estatura, vives en
esta casa... Vamos, hombre... No me vengas con mandangas ahora. ¿Por qué no vas
a ser Kurt? ¿O es que quieres darme una sorpresita?
—La
sorpresita me la acabas de dar tú, nena. Y puede que yo te dé en seguida otra.
¿Pero a qué has venido, si no nos hemos visto nunca?
—Soy la
hermana de Vicky.
—¿Vicky?
—Sí,
hombre: Vicky...
—Ah,
Vicky.
—Parece
mentira que no te diga nada ese nombre después de haber sido tu amiguita dos
años.
Billy se
estremeció. ¡Vaya vidaza se había pegado el tal Kurt antes de palmarla! ¡Así ya
se puede!
Pero
mientras estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, la chica dijo:
—Pues
verás, Vicky está enferma. Supongo que te habrá hablado de mí muchas veces.
—Sí, sí,
claro...
—Siempre
que pasa por Santa Fe viene a verte en recuerdo de los buenos tiempos. Tú le
envías un regalito a final de año y en paz.
—A final
de año, ¿eh? Como la factura del whisky.
—¿Qué
pasa con el whisky?
—Nada,
nada... Es un asunto mío. ¡Menudos buenos tiempos hemos pasado con Vicky!
¡Uuuufff!... Brrrr... Auuuuggg... Una barbaridad.
—Deja de
rugir, hombre. Que no eres un coyote.
—Es que
cada vez que me acuerdo de Vicky... Brrrr... Me siento hombre lobo. Sus formas
opulentas... Sus cabellos rubios...
—Te
equivocas, macho. Vicky es una morenaza como yo. Lo que pasa es que se teñía.
—Pues me
la daba con queso.
—No
importa —dijo la chica, mientras se acercaba sinuosamente—. El caso es que
Vicky no ha podido venir este año a Santa Fe por estar enferma, y he venido yo.
Nos dedicamos a lo mismo, ¿sabes?
—Ah,
vaya...
—Si no
te importa, me quedo yo y al final de año haces el regalito igualmente.
Billy
había gritado lleno de entusiasmo:
—¿Cómo
va a importarme?
Y se
había lanzado a la carga igual que si fuese a dirigir la Caballería en la
batalla de Gettysburg.
Habían
sido un par de días inolvidables.
Muchos
de ustedes, amigos, creerán sin duda que la jornada intensiva se inventó en
Gran Bretaña.
Pues no.
Se equivocan.
Se
inventó en Norteamérica. En Santa Fe concretamente. La inventó un tío llamado
Billy, alias Kurt. Billy, alias Kurt, descubrió que el trabajo puede hacerse
todo seguido y de una vez, sin concederse descanso.
Lo
dicho: fueron dos días inolvidables.
La
monda.
Cuando
la chica se fue, Billy había pensado que por fin acababa de entrar en el mejor
de los mundos. Eso de tener la despensa llena, de no dar golpe, de recibir
botellas de whisky y chicas y de pagar a final de año era sensacional.
Tres
noches después, sin embargo, había tenido la última sorpresa, la que lo
cambiaba todo.
Estaba
dormitando junto al fuego, sin decidirse a ir a la cama, cuando notó que la
puerta se abría como la otra vez.
Sin
abrir los ojos; extasiado por la felicidad que se acercaba a él, murmuró:
—Betty...
¿Ya estás otra vez aquí? ¿O eres Vicky?
Una voz
algo cansada dijo:
—Pero
hijo mío...
Billy
casi pegó un brinco.
¿Desde
cuándo, aquella clase de señoritas le llamaban a uno «hijo mío»?
Pero con
todo esto había abierto los ojos, y entonces se dio cuenta de que las cosas
eran del todo distintas ahora. La que se acercaba a él era una mujer ya de
edad, casi una anciana, que iba muy bien vestida y que andaba a tientas. Sin
duda conocía la casa, pero de momento se sentía desorientada. Con una expresión
dulce y una suave sonrisa se acercaba a él.
Billy se
dio cuenta con horror de algo más.
¡La
mujer era ciega!
¡No
sabía que no estaba delante de su hijo! ¡No sabía que Kurt había muerto de una
forma horrible! ¡No sabía nada!
El joven
quedó aterrado.
Estuvo a
punto de sacarla de su error, pero no se atrevió. Hubiera tenido en tal caso
que hablarle de la muerte de Kurt. Hubiera tenido que contarle cosas que quizá
la edad de la mujer no soportaría.
Bastante
pena tenía con ser ciega.
No se
movió cuando los dedos femeninos rozaron cariñosamente sus facciones. Billy ya
sabía que la forma de su cara era bastante parecida a la del difunto Kurt, y la
seguridad de la mujer de hallarse ante su propio hijo hizo el resto. Si ella
notó alguna leve diferencia la pasó por alto o la atribuyó al tiempo que
llevaban sin encontrarse. El caso fue que estuvo totalmente convencida de
hallarse ante Kurt. Y besó a Billy con una devoción que casi conmovió al joven.
Este
seguía aterrado.
Pero al
mismo tiempo estaba impresionado por aquella ternura. Comprendió que nunca,
pero lo que se dice nunca, tendría valor para contar a aquella mujer la
siniestra verdad. Si ella la descubría por sí sola ya era distinto, pero de
todos modos él no la contaría voluntariamente.
Por eso
susurró:
—Bien
venida, mamá.
Y la
hizo sentar a su lado.
Ella
suspiró mientras señalaba hacia el vestíbulo, donde descansaban dos maletas.
Billy se sintió más aterrado aún. ¡Ella venía a quedarse!
¿Qué iba
a hacer él?
De todos
modos se aguantó, fue a por las maletas y las depositó en la mejor habitación
de la casa. Mientras tanto la mujer le explicaba en voz alta:
—He
venido en la diligencia y el mayoral ha sido tan amable que me ha traído las maletas
hasta aquí. La puerta estaba abierta, ¿sabes? Veo que sigues teniendo las
costumbres de las pequeñas ciudades ganaderas. No sé por qué te dedicas a esos
negocios de compraventa de reses, con la carrera que tienes.
Billy
sintió frío en la espina dorsal.
—¿Carrera?
—bisbiseó.
—Naturalmente.
Y vas a ejercerla. El último deseo de tu padre, antes de morir hace unos años,
fue ése. Y yo, con el poco dinero que ya nos queda, he venido aquí para estar
contigo, para que encarriles tu vida, aparte de que el clima de Santa Fe
siempre me ha sentado muy bien. Empiezo a ser vieja.
Billy
emitió una risita de conejo asustado.
Lo de la
«carrera» le dejaba hecho polvo.
Confió
en que fuera alguna de esas que permiten ir tirando sin saber nada. Por
ejemplo, abogado.
Un
abogado siempre puede decir que él no sabía una ley porque la han cambiado en
el último momento.
O
médico.
Un
médico siempre puede decir que la culpa de la defunción es del burro del
enfermo, que ha tenido una complicación totalmente inesperada y no se ha
molestado ni en avisar.
O
arquitecto.
Un arquitecto siempre puede decir que si la casa se hunde es porque la
culpa la tienen los inquilinos del piso de arriba, que son demasiado gordos.
O porque los obreros que hicieron la casa no obedecieron sus acertadas órdenes.
Aparte
de que no hacían falta ni arquitectos ni ingenieros en un sitio como Santa Fe,
porque las casas y los puentes los hacían en plan de artesanía los mismos vecinos.
Y lo que duraban...
Aunque
quizá la carrera fuese la de predicador.
Ah,
entonces estaba salvado.
Puestos
a predicar, con un poco de cara él sería el rey.
O quizá
fuese la de químico.
Como
allí la única química que se ejercía era la de echar agua al vino, tabaco al
café, whisky al ron y «pipí» a la cerveza, estaba salvado.
Pero la
santa mujer dijo con insistencia:
—Sí,
hijo mío. La carrera.
—¿Cuál?
—¿Es que
tienes más de una?
—Bueno...
La de experto en ganado también es una buena profesión.
—Ni
hablar. No puede compararse con la de dentista.
Billy
quedó petrificado.
¿Dentista?
¿Había
dicho «dentista»?
¡Pero si
a él le daba miedo ver una boca abierta!
—El
último dinero que nos quedaba —dijo la animosa mujer— lo he invertido en la
instalación de un consultorio. Quería darte una sorpresa. Lo he hecho amueblar
sin que tú lo supieras. Toma, aquí tienes las llaves. Está al otro extremo de
la calle.
Billy
tomó lo que ella le entregaba. Se sintió más acorralado que un sentenciado que
está ya en la horca.
¿Ponerse
él a sacar muelas?
¡Dios
mío!
Pero eso
había sido el principio de todo. El momento de sentimentalismo que había tenido
Billy al no querer decir a la mujer que su hijo estaba muerto, iba a tener funestas
consecuencias. Por lo pronto no había tenido más remedio que ir a ver el
«consultorio»... Y se había dado cuenta de que allí no faltaba nada para
ponerse a «trabajar» inmediatamente.
Sí, así
había empezado la tragedia de Billy, un hombre honrado donde los haya. Así
empezó la catástrofe para un hombre honesto que, a fin de honrar el día del
Señor, nunca hacía trampa los días de fiesta.
CAPÍTULO IV
La mujer
ciega, que le había oído entrar, sonrió dulcemente.
Siempre
sonreía con aquella dulzura especial que tenía la virtud de cambiar las cosas.
Sólo al entrar allí, Billy ya sentía como si todas las turbulencias de la
condenada ciudad desaparecieran. Aquello era un verdadero hogar, y para la mujer
él era su verdadero hijo. ¡Pero cuánto trabajo le estaba costando mantener
aquella condenada mentira!
En
primer lugar tenía que evitar cuidadosamente hablar del pasado, pues él lo
ignoraba todo sobre la infancia de Kurt; en segundo lugar había tenido que
buscar para que hiciera las faenas de la casa a una india sorda como una tapia
y que no se relacionaba con nadie, a fin de que no se enterara de lo que pasaba
por la ciudad y no diera el chivatazo a la ciega. En tercer lugar tenía que
fingir que se ganaba la vida.
Eso era
lo peor.
¡Ganarse
la vida!
La mujer
le acarició las manos.
Billy
temió que ella se diera cuenta de que llevaba los puños recosidos. La verdad
era que había agotado ya todas las reservas de camisas que Kurt tenía en la
casa. También se habían agotado las provisiones de la despensa. Cada mañana
había que dar dinero a la india para que fuese a comprar.
Y eso
era lo peor.
La ciega
musitó:
—¿Has
ganado mucho dinero hoy, hijo? ¿Has tenido mucho trabajo?
—Pues...
pues... ¡ejem...! Hum... Así, así...
—El otro
día me entregaste ochenta dólares, pero desde entonces no has traído nada, a
casa.
Los
ochenta dólares eran los que Billy había podido ganar al de la funeraria. Pero
desde entonces las cosas no habían ido lo que se dice demasiado bien.
De todas
partes le echaban por la ventana.
Recordaba
confusamente y con horror el primer cliente qué tuvo. Fue un forastero al que
arrancó dos muelas sanas en lugar de una muela enferma. Desde entonces el
forastero le buscaba para matarle. Se decía que estaba reuniendo una banda de
asesinos con ese fin, pero como el dolor de la muela le dejaba hecho trizas aún
no había podido conseguirlo.
El
segundo cliente había sido una vieja que ya casi chocheaba.
Billy le
había dado el anestésico «a ojo». Total, que la vieja no sólo quedó
insensibilizada de la boca, sino de todo el cuerpo. La palmó. Desde entonces
los herederos buscaban a Billy no para matarle, sino para darle una recompensa.
Billy se había negado a aceptarla porque aquello le parecía el colmo de la
inmoralidad. Él aún tenía principios.
Y desde
aquel momento se había decidido a cerrar a cal y canto el consultorio por cuya
instalación quedó arruinada su «madre».
Echó el
candado, a la puerta y puso un letrero que decía: «Cerrado por defunción del
dueño». Pero luego le pareció que aquello era quizá un poco exagerado y matizó
las cosas algo más. Puso un nuevo cartel que decía:
«CERRADO
POR PRÓXIMA DEFUNCIÓN DEL DUEÑO»
Y se
quedó tan tranquilo.
Desde
entonces se veía obligado a llevar una doble, triple o cuádruple vida. Era un
lío. Dentro de las paredes de aquella casa, donde estaban siempre encerradas
una ciega y una sorda, él era Kurt, el dentista que tenía los clientes a montones.
Fuera de allí, y para el resto de la ciudad, era Billy, el jugador, el
tramposo, el borracho, el chorizo, el indeseable, el proxeneta y el ganso. La
intención de Billy era ganarse el dinero jugando para traérselo a su «madre»
como si lo hubiera ganado sacando muelas, pero como habrá observado el
inteligente, lector, la cosa no era tan sencilla como parecía.
La ciega
insistió:
—Dime:
¿cuánto has ganado hoy?
—Pues...
nada.
—¿Cómo
que nada? No es que quiera reprochártelo, hijo, pero en esta casa tenemos que
comer. Tú eres lo único que tengo. No es posible que en todo el día de estar
fuera de casa un señor licenciado como tú no haya ganado un níquel.
—Claro
que he ganado —dijo él con voz animosa—. Naturalmente que sí. Pero los tres clientes
que han venido no han podido pagarme porque en aquel momento no tenía cambio.
Me traerán el dinero mañana.
La ciega
sonrió.
—Eso me
gusta, hijo mío —dijo—, que des facilidades a la gente. Pero mañana no te
olvides de cobrar.
Billy se
deslizó subrepticiamente, como un gato apaleado, hacia una de las butacas.
Estaba
desesperado.
Maldito
fuera el momento en que se metió en aquella aventura sin salida.
Claro
que podía terminarla en cualquier momento largándose de allí y abandonando
sencillamente a la vieja, pero no tenía corazón para eso. No le quedaba más remedio
que intentar ganar algún dinero como fuese.
Buscó en
las páginas del único periódico que había en la casa, el Santa Fe Daily. Quizá
en los anuncios encontraría algo que le conviniese.
Y de
pronto exhaló un suspiro.
Había
encontrado la salvación.
Allí
estaba la solución de todo si se daba prisa.
El
recuadro de la segunda página decía:
SE BUSCA
EN TUCSON HOMBRE DECIDIDO PARA TRABAJO FÁCIL. LA LABOR LE OCUPARA ESCASAMENTE
DIEZ MINUTOS AL DÍA Y COBRARA VEINTE DOLARES MAS GASTOS DE MANUTENCIÓN. CURIOSOS
ABSTENERSE. — PRESENTARSE EN LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA DE TUCSON LA CLEMENCIA.
Billy
casi dio un salto.
¡Fantástico!
Si le
mantenían y se quedaba un par de dólares al día para sus gastos, podría enviar
dieciocho pavos al día a su «madre». En un mes ella podría ahorrar lo
suficiente para mantenerse una temporadita. Y entonces Billy podría irse en
busca de nuevos aires sin sentir remordimientos de conciencia.
Además
tenía que ser un trabajo honrado y hasta distinguido, desde el momento en que
había que presentarse en una congregación religiosa.
Billy
musitó:
—¿Sabes
qué, mamá? Creo que voy a tener que irme a Tucson.
—¿Para
qué?
—El
gobernador del Estado está allí.
—¿Y eso
qué importa?
—Me ha
escrito pidiéndome que vaya a arreglarle la dentadura. Solamente se fía de mí.
Los ojos
de la mujer se iluminaron, aunque no podía verle:
—Oh,
hijo, qué gran honor... Arrancarle una muela al gobernador del Estado...
—Se las
tendrían que arrancar todas —dijo Billy—. Y sin anestesia.
—¿Qué?
—Nada,
nada...
—Ha
dicho que tendrían que arrancárselas todas y sin anestesia —dijo la criada
india, que estaba al menos a diez metros. Y Billy empezó a sospechar con horror
que aquella tía no era tan sorda como había jurado cuando aceptó aquel empleo.
—Es un
nuevo sistema —musitó Billy—. Ya verás como el gobernador quedará contento.
—Eso te
dará mucha fama, hijo mío —musitó la anciana.
—Sí. Yo
creo que toda la población de Tucson asistirá al entierro.
—¿Qué?
—Nada,
mamá, nada... Salgo para Tucson mañana mismo.
Había
dicho las últimas palabras en un susurro.
Y miró
de reojo a la criada india.
Esta,
que se hallaba ya a unos veinticinco pasos, murmuró:
—¿Tucson...?
Hay una diligencia a las seis y media. Ah... Y no olvide llevarse las cartas...
CAPÍTULO V
Cuando
Billy llegó a Tucson la ciudad estaba en plena efervescencia. Había elecciones
para sheriff y para alcalde, pero sin duda ocurría también algo más. Se mascaba
alguna cosa extraña en el ambiente, como si la ciudad estuviera sometida a
alguna tensión invisible o sus gentes corrieran algún peligro.
Billy,
que prácticamente no tenía dinero, alquiló una habitación de hotel pero no pagó
por adelantado. Para que no sospecharan, dejó en prenda su maletín con el instrumental
de dentista.
Luego
preguntó al dueño:
—Oiga,
amigo... ¿Hay aquí una institución religiosa que se llama La Clemencia?
—Sí.
Pertenece a la iglesia baptista.
—¿Dónde
puedo encontrarla?
—Doble
la esquina, a la derecha, y siga la calle hasta el fondo.
—Gracias.
—Ah,
oiga... Otras personas han preguntado también por esa institución.
Billy
gimió:
—Me lo
temía.
Y salió.
Pensó
que un empleo tan suculento como aquel (poco trabajo y buena paga) ya debía
haber sido solicitado por bastantes personas, de modo que se quedaría sin él.
Seguro que ya estaba cubierto. De todos modos tenía que probar.
Vio el
local de aquella institución religiosa.
Era una
especie de iglesia.
Entró.
Un
hombre de aspecto grave, de unos sesenta años y con el pelo ya blanco le
preguntó:
—¿Qué
desea, joven?
—Pues
yo... En fin... Vengo por lo del anuncio.
—Comprendo
—dijo el otro sin demasiado entusiasmo.
—Han
venido ya otros, ¿verdad?
—Sí.
—El
empleo ya debe estar dado...
El
hombre meneó la cabeza.
—Pues
verá... Ha sido dado ya cuatro veces.
—Vaya...
Comprendo que he llegado tarde, maldita sea. Lo siento. Buscaré en otro sitio.
—Espere...
Es que los cuatro hombres a quienes se ha concedido el empleo han renunciado
poco después:
Billy se
volvió incrédulo.
—¿Cómo
dice? ¿Que han renunciado a un empleo de poco trabajo y pasta larga?
—No ha
sido exactamente porque ellos quisieran hacerlo. Sígame.
Y le
hizo una; seña para que le acompañara a una especie de sala que había al fondo
de un pasillo. Al abrirse la puerta tapizada de negro, Billy descubrió con
pasmo un espectáculo fantasmal. Allí dentro había cuatro hombres muertos.
Uno con
una bala en el corazón.
Otro en
la frente.
Otro en
el ombligo.
Y otro
algo más abajo del ombligo, en un sitio que resulta complicadísimo nombrar.
Billy
suspiró:
—¡Dios
santo!
Y el
tipo que le acompañaba dijo:
—Descansen
en paz.
Billy se
encasquetó el sombrero nuevo que para aquella ocasión se había comprado a
plazos.
—Volveré
para Navidades —dijo—. Prometo felicitarle las Pascuas.
Pero el
otro le sujetó por la chaqueta.
—Oiga...
—Veo que
aquí se ha declarado una epidemia —dijo Billy con expresión compungida—. Y, no
es por nada, pero me sabría mal morir de la misma enfermedad que ésos. Sobre
todo si la enfermedad «me ataca» en el mismo sitio que le ha «atacado» al
último.
—Siéntese
un momento. Le explicaré.
Billy se
sentó, pero dispuesto a saltar a la menor eventualidad. Cada vez le gustaba
menos aquello.
—Verá
—dijo el hombre de los cabellos blancos—. Ante todo me presentaré. Soy
Bannister, administrador de la cofradía.
—Poco
gusto.
—Se dice
«mucho gusto», amigo.
—No lo
tome a mal, pero yo no tengo «mucho» de nada. Y menos de dinero.
—Entonces
quizá le convenga este empleo.
—¿De qué
es?
—De
verdugo de Tucson.
Billy
casi pegó un brincó.
—¿Ver...
ver... verdugo? —susurró.
—Debió
haberlo imaginado, hombre. Poco trabajo, bastante pasta... Una cofradía
religiosa... Nosotros somos los que nos encargamos desde hace años de la
piadosa tarea de dar sepultura a los cuerpos de los ahorcados. Y una vieja
costumbre ha hecho que también nos encargáramos de seleccionar al verdugo de la
ciudad.
—¿Qué
pasó con el que había?
—Lo
liquidaron.
—¿Y a
esos otros?
—También.
Billy
fue de nuevo hacia la puerta mientras susurraba:.
—He
tenido una idea mejor. En vez de volver por Navidades volveré por Año Nuevo.
—Espere.
—¿Qué va
a decirme? ¿Que el empleo de verdugo es bueno para la salud?
—¿Cómo
voy a decirle eso? Pero sepa al menos que hasta ahora las cosas habían marchado
tranquilamente. El cargo de verdugo era un cargo tan descansado como el de
alcalde, y encima causaba la muerte de menos gente. Pero desde que se trató de
ejecutar a Lutton las cosas cambiaron del todo.
—¿Lutton?
¿Quién es?
—Un
cerdo condenado a muerte, aunque dado mi cargo de administrador de la cofradía
me esté mal usar esas palabras.
—¿Qué
hizo?
—De
todo. Es el lugarteniente de una asquerosa banda de forajidos. Roba, mata,
viola, engaña, incendia...
—Un
angelito, vamos.
—Por eso
le han condenado a muerte. Puedo asegurarle que el juicio fue legal y que
merece el castigo. Pero entonces empezaron las dificultades. La banda liquidó
al verdugo titular. Pensó que así nadie se atrevería a ejecutar a Lutton.
—¿Y éste
tendría una oportunidad para escapar?
—Mientras
un hombre está vivo tiene oportunidades. Supongo que ése era su plan: llegar a
aterrorizar a la población entera, porque nadie aceptaría el cargo de verdugo
sabiendo lo que pasaba. Entonces pusimos un anuncio en los periódicos que se
venden fuera de aquí.
—¿Y
vinieron esos cuatro?
—Bueno...
Ayer enterramos a otros cuatro. Y anteayer a tres.
Billy
notó que sudaba.
Balbució:
—¿De
modo que esos que he visto son la última hornada?
—Sí.
—¿Cómo
quiere que yo acepte un cargo si estoy seguro de que me va a costar la piel?
Por lo que veo, los asesinos de esa cochina banda llegan a todas partes...
La
puerta se abrió de golpe entonces.
Alguien
gritó:
—¡Sal
Y un
tipo vestido de negro, armado con un rifle de dos cañones apareció en el
umbral. Apuntó directamente a la cabeza de Billy con un gesto de rabia.
Pero
Billy no era manco.
Sabía
disparar desde la cintura.
Incluso
sin «sacar».
Movió un
poco la mano derecha en la butaca y clavó una bala entre los dos ojos del tipo
vestido de negro antes de que éste apretara el gatillo.
Ni que
decir tiene que lo dejó fulminado.
El
tipejo hizo:
—¡Aaaaaah!
Y quedó
arrugado como una piltrafa!
Bannister
murmuró:
—¡Qué
lástima! Era mi ayudante más inmediato. Nunca hubiera podido imaginar que
estuviera a sueldo de la banda.
Billy
apenas se había inmutado.
Con
aquello de apretar el gatillo a la desesperada era como si volviese a los
buenos tiempos.
—Ahora
me explico muchas cosas —dijo—. Por ejemplo que supieran todo lo que hablaba y
decía usted.
—Desde
luego... Le repito que jamás hubiera podido imaginarlo. Como le estaba
diciendo, el cargo de verdugo de Tucson es peligroso.
—Ya lo
veo.
—Pero
estamos dispuestos a doblarle el sueldo. Lutton tiene que ser ejecutado mañana.
No hay más solución.
Los ojos
de Billy se iluminaron.
Si había
para ganar pasta larga la cosa era distinta.
—Creo
que aceptaré —dijo—, pero si esos de la banda se enteran gritarán: «¡Muere,
perro!»
En aquel
momento una ventana que daba a la calle se abrió de golpe.
Un
hombre que llevaba una escopeta de cañones aserrados gritó:
—¡Muere,
perro!
Billy
lanzó hacia atrás la butaca.
Fue algo
instantáneo.
Rodó por
el suelo mientras su enemigo apretaba uno de los dos gatillos.
Toda la
pared del fondo quedó materialmente acribillada, pero no pasó nada más.
Rabiosamente, el individúo fue a apretar el segundo disparador.
Ya no
tuvo tiempo.
Billy
había enviado una bala desde el suelo. Y tampoco falló. Una brecha espantosa se
abrió en mitad de la frente de su enemigo.
Este
soltó la escopeta y cayó al otro lado de la ventana. Billy exhaló un suspiro de
alivio mientras musitaba:
—Pues
vaya lío...
Bannister
dijo pesarosamente:
—Era mi
segundo ayudante. Crea que lamento mucho lo que está pasando. No me extraña que
los de la banda lo supieran todo.
—Lo que
me extraña es que usted no supiera nada —dijo Billy—. Hace falta ser inocente.
—La
inocencia es una virtud que nunca debe perderse, amigo: Antes la vida.
—Pues es
la vida lo que se pierde, compadre. Vaya usted haciéndose el inocente y verá lo
que le pasa.
Bannister
le miró por un momento con ojos llenos de entusiasmo.
La
sangre fría de Billy le admiraba y le aterrorizaba a la vez.
Musitó:
—Oiga,
es usted un tío...
—Acepto
el empleo —dijo Billy—, pero con una condición.
—¿Cuál?
—Mil
pavos por adelantado. Y ahora.
—¿Ejecutará
usted a Lutton?
—Délo
por difunto. Ya puede empezar a cantar salmos por él.
—Le
advierto que tendrá usted que ponerse un uniforme bastante espectral. Hábito y
capucha negra.
—Ya
imaginaba que no me vestirían de bailarina —dijo Billy—. Venga la pasta.
—En
seguida se la doy.
—Otra
cosa —dijo Billy—. ¿Tengo vacaciones?
—Claro.
Puede ponerse de acuerdo con algún condenado y dejan le ejecución para cuando
usted vuelva.
—Así da
gusto., ¿Y los condenados qué suelen decir?
—Todos
son partidarios de la justicia social y de que la gente haga vacaciones largas.
—¿Tendré
pagas?
—Sí.
Cada diez muertos le dan a usted una prima de productividad, en el caso de que
no haya protestas.
—¿Protestas
de quién?
—De los
muertos.
—Ah...
Entonces procuraré tratarlos bien. ¿Y cobraré horas extraordinarias?
—Mire...
La jornada legal es de nueve horas. Si usted se pone a colgar a alguien y el
tío tarda nueve horas y media en morirse, pues esa media hora usted la cobra
aparte.
Billy
arrugó un poco el ceño.
Pero,
en, fin, quizá encontraría a algún condenado de buena voluntad que no tuviera
prisa en morirse.
Bannister
susurró:
—¿Definitivamente
acepta?
—Sí.
—Venga
esa mano.
—Venga
antes esa pasta.
—Tiene
razón... En fin... Le pagaré mil dólares por adelantado como usted ha dicho.
Se
dirigió a un elegante mueble de rinconera y abrió un cajón del que extrajo un
abultado fajo de billetes. Después de contarlos separó otro fajo más pequeño
que tendió al joven.
—No se
los gaste en mujeres ni en vino —recomendó.
Billy se
dio prisa en guardar los billetes mientras murmuraba:
—Estaría
bueno que ahora, usted, creyéndome desprevenido, gritara: «¡Yo también soy de
la banda, maldito!»
Y fue
hacia la puerta.
En aquel
momento Bannister gritó a su espalda:
—¡Yo
también soy de la banda, maldito...!
Y fue a
sacar un «Colt» del cajón que no había acabado de cerrar aún.
Billy
apenas tuvo tiempo de volverse.
Menos
mal que estaba entrenado para tirar en situaciones desesperadas.
Las
mesas de juego en los peores lugares de Nuevo México enseñan otras cosas,
aparte de enseñar a manejar las cartas.
El plomo
alcanzó de lleno en el corazón de Bannister antes de que éste disparara. Dio un
cuarto de vuelta sobre sus tacones y se estrelló contra la pared.
Billy murmuró:
—¡Qué
lástima! ¡Un señor que parecía tan serio!
Y fue a
la oficina de correos para enviar ochocientos dólares a su «madre» y escribirle
una carta dónde dijera: «Por la primera muela, entrando a mano derecha, del
gobernador del Estado de Nuevo México.»
CAPÍTULO VI
Lo
primero que hizo después de eso fue ir a la cárcel. Estaba anocheciendo cuando
llegó porque el tiempo pasaba muy aprisa. El guardián que estaba en la puerta
le miró con cara de pocos amigos. Y su rifle con cara de menos amigos todavía.
—¿Quién
es usted? —masculló.
—Me
envía Bannister.
—¡Qué
raro! Bannister ha estado diciendo durante dos días que enviaba gente y no ha
enviado a nadie. Usted es el primero.
—Todo
llega, amigo.
—No me
diga que es el nuevo verdugo.
—Acertó.
—¿Y cómo
me lo prueba?
—Traiga
una cuerda y verá.
—Déjese
de idioteces, maldita sea. Al menos enséñeme su paga. Los billetes que da
Bannister siempre son nuevos y además les hace una pequeña mancha roja.
Billy
los enseñó. En efecto, eran así. El guardián se sintió más confiado después de
verlos, circunstancia que aprovechó para quedarse uno.
Pero
Billy también le había birlado la bolsa del tabaco.
Más o
menos estaban en paz.
—Puede
entrar —dijo el guardián—. La contraseña es «Mañana». Encontrará a Lutton en la
celda del fondo, que es la más segura.
—¿Y por
qué la contraseña es «Mañana»?
—Pues
porque mañana ejecutan al cerdo de Lutton. Al amanecer. Usted serán quien le dé
el pasaporte.
Y le
señaló el interior del patio.
Había
allí un patíbulo de primera clase. Y un par de docenas de sillas distribuidas
entre los cuatro lados. Billy tragó saliva.
Los
patíbulos nunca le habían hecho gracia.
No se
imaginaba él a la mañana siguiente despachando a sangre fría a un prójimo,
aunque ese prójimo fuera tan indeseable como Lutton.
La cara
del tío no le gustó.
Tenía
cara de hiena.
Y
seguramente lo era.
Los
delitos de que le acusaban, y que podían leerse en la copia de la sentencia
colgada junto a la puerta, eran repulsivos. Nada menos qué cinco asesinatos,
cuatro atracos y dos violaciones.
Se le
condenaba a cuatro penas de muerte.
Billy
pensó que si le tenía que colgar cuatro veces cobraría horas extra.
Lutton
le miró desde el fondo de la celda a través de la ventanilla.
—¿Quién
eres tú, perro? —preguntó.
Billy sonrió
educadamente.
—El que
hace los últimos trabajos —dijo con expresión fina, porque le molestaba emplear
según qué palabras.
—¿Qué...?
—Me
obligarás a decirlo. Soy el verdugo.
Lutton
palideció mortalmente.
Hizo
gesto de no creerlo.
Billy
susurró:
—Estabas
seguro de que nadie se atrevería, ¿verdad?
—Todavía...
no puedo creerlo.
—Veo que
los tentáculos de tu banda llegaban a todas partes... ¿Y tu jefe? ¿Te había
prometido salvarte tu jefe?
El otro
dijo con voz que temblaba:
—Sí.
—¿Quién
es tu jefe?
—No te
importa, perro. Y oye una cosa...
—Puedes
decir lo que quieras, Lutton. Yo estoy aquí para escuchar todas tus palabras,
preferentemente las últimas.
—No
llegarás a matarme —masculló el condenado, lívido de ira—. Óyelo bien: no
saldré por la puerta que lleva al patíbulo. Serás tú el que muera antes. Más
vale que reces tus últimas oraciones... si las recuerdas.
La voz
había tenido una seguridad especial, las palabras habían sido pronunciadas con
una saña que llegaba a helar las venas. Billy pensó que aquel tipo sabía lo que
se decía. Los brazos de la banda aún eran muy largos seguramente. Aún podían
llegar hasta su garganta y estrangularle.
Pero se
encogió de hombros.
No le
gustaba ser verdugo.
Sin
embargo no cedería tampoco ante las amenazas de aquel bicho.
Leyó las
órdenes que había en una tablilla, debajo de la copia de la sentencia. A las
ocho, última cena. A las diez, confesión si el preso la pedía. A las doce, café
en cantidad. A las dos de la madrugada, un vaso de licor fuerte. A las cuatro
otro. A las seis un nuevo trago antes de salir para el patíbulo. A las seis y
diez, según las órdenes, tenía que estar todo concluido.
Billy no
estaba tan acostumbrado a aquellas muertes tan reglamentadas. Lo suyo era el
zambonbazo por sorpresa, que resultaba más cómodo y bastante más barato.
Pero se
encogió de hombros y miró el reloj del pasillo. Con voz llena de indiferencia
preguntó:
—¿Qué
quieres para la última cena?
—Te la
tragas tú.
—¿Con
quién quieres confesarte?
—Te
confiesas tú.
—¿Qué
licor prefieres?
—Ojalá
te ahogues en él.
Billy
suspiró:
—La
empresa de la cárcel de Tucson agradece su colaboración, amigo —dijo.
Y se
largó a una habitación pequeña donde había una mesa y dos sillas. En la puerta
se leía: «Ejecutor de la justicia».
Alguien
había escrito debajo: «Así te pudras».
Billy
tomó un pedazo: de tiza, de la pizarra en que se indicaban los horarios y
escribió debajo: «Tu padre».
Uno de
los guardianes se acercó sonriendo.
—Perdone
—dijo—, pero aquí falta algo.
Y
escribió debajo: «El tuyo».
Billy
resolvió olvidarse de aquello. No iban a pasarse escribiendo toda la semana,
¿verdad?
Se sentó
detrás de la mesa y pronto quedó dormido.
Realmente
la tensión de los últimos días le había cansado bastante. Al menos en la cárcel
se estaba tranquilo, y aquel silencio... ¡era tan reconfortante! Apoyó la
cabeza en los brazos, puso éstos sobre la mesa y quedó groggy poco después.
Tuvo una
serie de deliciosos sueños.
Botellas
de whisky.
Nenas.
Fajos de
billetes.
Besos
ansiosos con señoras de campeonato...
Pasos
que se acercaban...
Billy se
incorporó un poco:
Pasos
que se acercaban...
¿Seguía
soñando aún? ¿O no? ¿O es que aquellos pasos se acercaban a él realmente?
Fue a
levantar la cabeza del todo.
Y de
pronto se dio cuenta de que era cierto.
¡Por su
espalda llegaba alguien!
Intentó
volverse, pero ya no pudo. Algo duro e implacable se abatió contra su nuca.
Billy cayó nuevamente de bruces sobre la mesa.
Mil
lucecitas se encendieron en su cráneo.
Notó
confusamente que le atizaban otra vez.
Luego
todo se borró.
Fue como
hundirse en un pozo negro.
Pero aún
tuvo tiempo de recordar la última amenaza de Lutton: no llegarían al patíbulo.
Aún tuvo tiempo de pensar que la banda había dado con él incluso en el interior
de la cárcel. Aún tuvo tiempo para darse cuenta de algo espantoso y definitivo:
de que aquello era ni más ni menos que la muerte.
Perdió
del todo el conocimiento.
Se
hundió velozmente en la sima de la que ya no se regresa.
CAPÍTULO VII
Por eso
la sorpresa que Billy tuvo horas después fue tan violenta. Por eso retornar a
la vida le pareció tan increíble como el ataque sufrido mientras estaba en la
habitación del verdugo.
Lo
primero que sintió fue un enorme dolor en toda la cabeza.
Apenas
podía moverse.
Pero,
sin embargo, los pensamientos giraban en torno suyo como moscas enfurecidas.
Sin embargo aún pudo pensar que aquello no tenía sentido.
¿Por qué
no le habían matado?
¿Por qué
tenía las manos libres?
¿Por qué
le permitían volver a la vida?
Y no era
eso lo más raro.
Alguien
le estaba ayudando.
¡Alguien
le estaba «despabilando mientras le echaba poco a poco un chorro de agua en la
cara! Por fin pudo abrir los ojos.
Y vio
alguien frente a sí. Una figura alta (a él se lo pareció mucho más porque
estaba en el suelo) y realmente siniestra. Porque aquella figura iba cubierta
con un hábito y una capucha negros.
El
uniforme del verdugo.
Billy
pensó confusamente: «¡Pero si el verdugo soy yo!»
No lo
entendía.
Pero aún
entendió menos las cosas a partir de aquel momento. Porque la capucha no se
movió de sitio, pero en cambio el hábito negro se abrió un poco por la mitad.
Y
entonces sí que Billy por poco da un brinco.
Vio unas
piernas.
¡Pero
qué piernas!
Vio una
parte central del cuerpo apenas cubierta por una prenda que hoy llamaríamos la
pieza inferior de un bikini.
¡Pero
qué parte central del cuerpo, amigos!
Vio
incluso más cosas.
Estas un
poco más arriba.
Dos
reproducciones del globo terráqueo.
¡Pero
qué «reproducciones»!
Billy
gimió:
—La
India... ¿Dónde está la India? ¡Yo quiero tocar la India!
Luego el
hábito se cerró. La sesión había terminado. Billy por poco se desmaya de nuevo.
Pero al
menos ya sabía quién estaba frente a él. Por asombroso que resultara, era una
mujer. ¡Y qué mujer! ¡Una tía de campeonato!
Ella
ordenó secamente:
—Levántate.
Billy
fue a agarrarse. Y de qué modo...
Pero la
extraña desconocida se apartó a tiempo. Billy cayó de bruces mientras lanzaba
una maldición.
Ella
musitó:
—Te he
dicho que te levantes, no que te agarres.
—Es que
estoy muy débil...
—No lo
parece.
Billy se
pudo al fin incorporar un poco. Consiguió sentarse en la misma silla donde le
habían atizado.
Ella se
sentó en la silla frontera.
No le
preocupó demasiado que el siniestro hábito se abriera por el centro otra Vez.
Pero a Billy si que le preocupó, porque un poco más y cae otra vez a tierra.
Hubo de sujetarse.
Entonces
ella se quitó la capucha. Y el joven quedó pasmado. Si las piernas eran
sensacionales, si el ombligo estaba como para untar pan y si las dos «reproducciones»
del globo terráqueo parecían llenar la habitación entera, la cara no desmerecía
de todo aquello. La cara era una de las cosas más selectas, más bien
terminadas, más finas que Billy recordaba haber visto. Enmarcada en una larga
cabellera de color caoba, que la chica se había recogido para que no
sobresaliera por debajo de la capucha, el espectáculo fascinante que se ofreció
a los ojos de Billy hizo qué tuviera que sujetarse a la mesa otra vez.
Fuera se
oían voces. Pero no en el pasillo donde ellos se encontraban, sino en el patio.
Llegaban a través de un ventanuco enrejado.
Debían
ser los invitados a la ceremonia de la ejecución, que se iban alejando poco a
poco.
Alguien
decía:
—Ha sido
extraño lo de Lutton.
—Yo creí
que era más valiente.
—Pues
hasta el momento de subir al patíbulo lo ha sido...
—Y hasta
se ha reído del verdugo.
—Pero
luego ha ocurrido aquella cosa incomprensible —dijo alguien más.
—Sí...
Nadie lo entiende.
—El
verdugo casi le ha abrazado al ceñirle la soga al cuello.
—¡Muchachos!
¡Qué grito de horror ha lanzado entonces Lutton!
—Sí. Ha
sido una cosa absurda.
—Puede
que el verdugo le haya insultado.
—Tonterías.
Los insultos no causan ningún efecto en los tipos como Lutton, que tienen la
piel de elefante.
—Yo creo
que en el último momento se asustó. En el fondo ese tipejo debía ser un
cobarde.
—Bueno,
no hay que preocuparse más por él. Ahora ya está muerto.
—Y de
qué manera...
—La
cuerda era tan fina que por poco le siega el cuello como una navaja de afeitar.
—Menudo
verdugo hemos contratado en Tucson ahora...
Billy
sudaba. Se pasó maquinalmente un dedo por el cuello, como si una cuerda
invisible estuviera también penetrando en su garganta.
Hasta
entonces, mientras pasaban todos aquellos hombres junto al ventanuco, ellos dos
habían guardado silencio quizá para que no les delataran sus palabras. Pero
luego renació la tranquilidad. Estaban solos en aquella pequeña zona de la
cárcel, correspondiente al verdugo, donde nadie iría a molestarles. La gente no
suele querer tratos con los verdugos, y menos inmediatamente después de una
ejecución.
Al fin
Billy musitó:
—¿Usted
me ha golpeado?
—Sí.
—Pues lo
ha hecho muy bien, porras...
—No le
he atizado con una porra. Le he atizado con una barra de hierro.
A Billy
aún le dolía la nuca.
Susurró:
—No hace
falta que lo diga...
—Por un
momento he tenido miedo de haberle matado, pero celebro que esté bien. Lo
celebro sinceramente.
—Siempre
es un consuelo, aunque ya no me sirva de nada.
E
inclinándose un poco más sobre la mesa para ver mejor el panorama, preguntó:
—¿Cómo
se llama usted?
—Sigi.
—Supongo
que tendrá mil cosas que explicarme. Supongo que si ha vuelto aquí es para
explicarme algo...
—Se
equivoca.
—¿Me
equivoco...?
—Sólo he
vuelto para ver si aún vivía y para cambiarme de ropa. No puedo ir por la calle
con esta capucha.
Billy
susurró entusiasmado:
—Pues
cámbiese, cámbiese...
Ella no
se hizo de rogar. O aquella chica tenía tina desvergüenza total o estaba tan
desanimada por algún motivo secreto que no le importaba demasiado el detalle de
que un hombre la viera así. Se despojó del siniestro hábito y abrió uno de los
cajones de la mesa, de modo que el atónito Billy casi pudo rozarla. De ese
cajón extrajo un equipo completo: zapatos, medias, ropa interior y un vestido
de color negro.
Sin
demasiada prisa, se puso todo aquello.
El
espectáculo era fascinante.
Billy
estaba con la boca abierta.
No se
atrevió a moverse.
Porque
si se mueve se cae.
Cuando
ella estuvo vestida del todo y cuando se hubo soltado su larga melena color
caoba, resultó una chica como para alquilar sillas para verla cuando pasara por
la calle. Pero, por lo demás, parecía una muchacha de lo más apacible y
educada. Nadie la hubiera relacionado de ninguna manera con la siniestra figura
de un verdugo.
Fue
hacia la puerta y dijo:
—Adiós.
Billy se
puso en pie al fin.
—Oiga...
—¿Qué
pasa?
—¿Sabe
que podría detenerla? Me bastaría con dar la alarma. Usted ha atacado a un
funcionario de la cárcel cuando se disponía a prestar un importante servicio.
Me temo que si yo cuento lo que ha pasado no la dejarán salir.
Ella
apretó los labios.
—¿Hará
eso? —murmuró, aunque no estaba asustada ni mucho menos.
—No
descarto la posibilidad de hacerlo. Y tampoco es tan grave lo que quiero,
maldita sea. Sólo sé su nombre. Quiero saber también por qué ha estado a punto
de romperme en pedazos la cabeza.
—Para
sustituirle. Quería ser yo el verdugo. Lo necesitaba.
—¿Lo
necesitaba? ¿Por qué razón?
—Me temo
que sea una larga historia.
—Puede
contarla en breves palabras —sugirió él—. Quizá sea yo una de las pocas
personas en este mundo que tenga derecho a saberla.
Ella
suspiró mientras se apoyaba en la puerta. Con voz tranquila y que en cierto
modo estaba cargada de indiferencia preguntó:
—¿Usted
se hizo verdugo porque odiaba a Lutton?
—No,
nena. Yo sólo lo hice por la pasta. Pues menudo oficio de las narices es éste
para hacerlo en plan amateur...
—¿Sabía
quién era Lutton?
—Un
bicho. Asesino, salteador, violador de mujeres...
Los ojos
de la preciosa hembra se entrecerraron.
—Justo
—dijo.
—¿Ju...
justo?
—Una de
las mujeres ultrajadas fui yo.
Billy
tuvo un estremecimiento.
Casi
sintió envidia.
Pera
también asco.
Fue un
sentimiento muy difícil de definir.
—¿Por
eso querías... vengarte? —musité»
—Sí.
—Voy
comprendiendo —dijo Billy suavemente.
—Por eso
quise ser yo quien le matara —murmuró Sigi con voz reconcentrada, dónde aún
palpitaba el odio—. No pude conseguirlo antes de que lo metieran en la cárcel.
Pero me juré a mí misma que incluso dentro de la cárcel llegaría a moverse el
brazo de mi venganza.
—¿Y
has... tenido el placer de ahorcarle tú misma?
—Claro
que he tenido ese placer. El no ha sabido nada hasta que le he ceñido la soga
al cuello. Pensaba que el verdugo eras tú, porque ese hábito y esa capucha
deforma cualquier figura., Pero en el momento de ajustar el lazo, cuando casi
le abrazaba, le he dicho en voz baja: «Recuerdos de tu querida Sigi». Y he
permitido que el hábito se abriera un poco. El ha podido verme como... como me
tuvo aquel maldito día en que fui suya. Y entonces ha lanzado aquel grito de
horror. Entonces se han dado cuenta todos de que moría como un cobarde.
Billy
tenía la boca seca.
Aquella
mujer le admiraba y le asustaba a un tiempo. Pero le admiraba sobre todo. Era
un verdadero carácter. Era de esas hembras que saben llevar el odio y el amor
hasta más allá de la muerte.
—De modo
que por eso me has sustituido... —musitó.
—Sí.
—¿Cómo
has podido llegar hasta aquí? No te habrá sido fácil...
—Más de
lo que supones. He dicho que era la esposa del nuevo verdugo. Eso y una
discreta exhibición de piernas, prometiendo al guardián que quizá habría una
propinita para él, cobrada en especie, ha bastado. Me he dejado cachear para
que se convencieran de que no llevaba armas. Y qué modo de cachearme, amigo...
Se han puesto las botas los tíos, de tanto meter mano. Pero yo sé que todo
tiene su precio. Pocos instantes después me dejaban ante esta puerta.
—Y yo
dormía como un bendito...
—Como un
bendito no. Como un maldito...
—De
acuerdo, Sigi. Y a poco me duermo como un difunto. ¿Pero puede saberse qué vas
a hacer ahora?
—Salir
tranquilamente. Y procura no avisar a nadie porque podrías lamentarlo. Yo no
perdono.
—Ya lo
veo, ya lo veo...
—Me
estoy preguntando si no debí haberte golpeado con la barra de hierro otra vez.
—¿Para
qué?
—Para
volverte a dejar sin sentido.
—Hay
otro sistema más seguro, hermana.
—¿Cuál?
Bill ya
se había aproximado.
Y
susurró:
—Este.
La besó
en la boca.
La besó
a modo.
Dejándola
hecha cisco.
La besó
como un verdugo.
Bueno,
como lo que era.
La chica
aguantó bien.
Y hasta
colaboró un poco, la muy maldita.
Después
del beso se oyó un sonoro «tlonc».
Billy
había caído al suelo, recto como un poste.
Antes de
hundirse en una especie de delicioso sueño, en el que se vio como un sultán
dueño de un harén lleno de Sigis, pudo oír que la puerta se abría y ella decía
en voz baja:
—Hum...
Pues no ha estado mal del todo. Lástima que se me haya desmayado cuando
empezaba a encontrarle el gusto...
CAPÍTULO VIII
Billy no
supo cuánto tiempo había pasado hasta que pudo incorporarse y sentarse de nuevo
en la silla. Una combinación de barra de hierro y labios de Sigi era demasiado
para cualquier tío de carne y hueso. Por eso estaba todavía con las deliciosas
visiones del harén cuando la puerta se abrió de nuevo.
—Nena...
—dijo.
Un tío
con barba de medio metro se coló en la habitación.
—¿Qué
pasa? —dijo.
Billy
abrió mucho los ojos.
—Perdón,
me parece que me he equivocado —susurró.
—Has
dicho «nena».
—Debía
estar pensando en otra cosa.
—Seguro,
porque yo de «nena» nada. Oye, verdugo de las narices.
—¿Qué?
—Se han
llevado el cadáver de Lutton.
—Lo
celebro. Yo no lo quería para nada. Antes, en mi larga carrera de verdugo, me
comía los hígados de los ajusticiados, pero ahora ya no me gustan.
—Déjate
de cuentos. Lo que quiero hacer es avisarte.
—¿De
qué?
—Los que
han venido a llevarse el muerto eran cuatro elementos de la banda, seguro. Lo
que pasa es que no podíamos; probarlo. Se han presentado aquí como familiares,
y al largarse a caballo han jurado que el verdugo pagaría esto. Han jurado que
adornarían sus látigos con las tiras de tu piel.
Billy se
estremeció.
¡En
menudos líos se había metido desde que conoció a Kurt! ¡Con lo bien que él
vivía hasta entonces!
—¿Y tú
qué harías en mi lugar? —preguntó—. Si con mi piel hubiesen de adornar unos
zapatos de señora, pase. Pero adornar látigos de tíos con barba, ni hablar.
—En tu
lugar yo me daría el piro.
—¿Adonde?
—No sé.
A cualquier sitio. A cualquier lugar donde la banda de Lutton, cuyo jefe
superior todavía vive, no pueda dar contigo. Además tienes una ventaja.
—¿Cuál?
—No te
han visto la cara. Nadie sabe cómo eres, a excepción de unos pocos guardianes
de la cárcel. Si sigues aquí te acabarán identificando todos, pero si te largas
ahora mismo habrás desaparecido como un fantasma. Podrás estar trabajando a
diez millas y los de esa cochina banda no sabrán jamás que eres tú quien le ha
dado el bote a Lutton.
Billy
meneó la cabeza.
Comprendió
que aquel consejo era de lo más razonable. No había motivo para jugarse la piel
allí, sobre todo habiendo cobrado ya un anticipo tan sustancioso. Lo mejor era
quedarse con la pasta y largarse sin haber dado golpe.
—Creo
que voy a seguir tu consejo, amigo barbas —dijo—. Me doy el piro inmediatamente
de esta cochina cárcel.
Y salió.
Estaba
dispuesto a buscarse trabajo en cualquier sitio de las cercanías. En cualquier
sitio al que no llegaran las balas de los hombres que Lutton mandó un día.
CAPÍTULO IX
Por
fortuna para él, los ranchos de la zona de Tucson pasaban por una buena época y
había trabajo en abundancia. El joven se presentó al día siguiente en uno para
enrolarse cómo vaquero, pero sus ropas demasiado elegantes no convencieron al
capataz.
—Tú no
has sido vaquero nunca —dijo a Billy.
—Bueno...
Lo he sido a veces. Y he montado a caballo más que usted.
—¿Cuándo
has montado a caballo tú, desgraciado?
—Cuando
huía de los acreedores.
—¿Y no
te han atrapado nunca?
—Nunca.
—Pues
entonces quedas admitido.
Billy le
tendió la mano derecha.
El otro
pensó que era para estrechársela.
Pero
Billy dijo:
—A
propósito de deudas: ¿puede usted prestarme veinte dólares?
—¡Noooooo...!
En aquel
momento llegó uno de los jefes de equipo.
—¿A este
vaquero has contratado? —preguntó.
—Acabo
de hacerlo.
—Pues no
tiene pinta de vaquero.
—¿De qué
tengo pinta? —preguntó Billy.
—De
macarra.
Billy
disparó el puño derecho.
El jefe
de equipo salió despedido por los aires.
Acabó
estrellándose contra una cerca.
Billy
creyó que el otro sacaría el revólver, pero en lugar de eso lo que hizo fue
preguntar:
—¿Esto
lo has hecho en serio o en broma?
—En
serio.
—Ah,
menos mal, porque bromas yo no las aguanto. Quedas admitido.
Billy
empezó a animarse.
Había
caído en un buen sitio. Pensó que, entre guantazo y guantazo, se encontraría a
gusto allí.
Pero
entonces vino Holmes.
Holmes
era el dueño. Se le veía fuerte, seguro de sí mismo, convencido de que el mundo
era suyo. Vestido con ropas vaqueras, pero de alta calidad, se acercó al grupo
y miró a Billy pensativamente.
—¿Habéis
contratado a éste? —preguntó.
—Sí,
jefe.
—¿Para
vaquero?
—Ujú.
El jefe
de equipo dijo:
—Ha
traído una carta de recomendación.
Y se
frotó, la mandíbula.
Pero
Holmes no parecía muy convencido. Miraba aún pensativamente a Billy.
—Tú
tienes aspecto de servir para otras cosas —murmuró—. ¿Sabes escribir? ¿Conoces
la contabilidad?
—He
llevado una casa de juego —mintió Billy a medias. Porque nunca había
administrado una casa de juego, pero hubiera sabido administrarla.
—Yo
buscaba un secretario —dijo Holmes—, y tú puedes servir. Vaqueros se encuentran
muchos; administradores que sepan su oficio, no tantos. Te quedarás a prueba
durante dos semanas:
Billy
asintió.
La
verdad era que se hubiera sentido más a gusto con los caballos que con los
números. Pero hay momentos en que uno no puede elegir.
Un día
después estaba aposentado en aquel rancho. El sueldo era bueno y pensó que
podría enviar regularmente remesas a su «madre» para que ella viviera decentemente.
El despacho en el que trabajaba estaba contiguo al gran despacho de Holmes.
Debía repasar los libros de contabilidad, cosa que para él resultaba sencilla.
Y
aquella tarde estaba sumido en su trabajo, con la puerta sólo entornada por si
Holmes le llamaba cuando oyó que se abría la entrada principal del despacho.
Una suave voz femenina dijo:
—Hola,
Pat.
Holmes
se llamaba Patrick de nombre. No era, pues, extraño que alguna persona que le
conociera bien emplease el diminutivo «Pat».
Pero no
fue eso lo que llamó la atención de Billy.
Fue la
voz.
Él la
había oído antes. ¿Pero cuándo...?
De
pronto pegó un brinco.
¡Por una
legión de diablos...!
¡Era una
voz que había oído por primera y única vez en la cárcel de Tucson! ¡Era la voz
de Sigi!
Pensó
que Holmes saltaría en seguida para besarla, ya que la voz de la muchacha había
sido cariñosa y llena de promesas. Billy se dijo que hay tíos que nacen con
estrella y otros estrellados.
Pero,
ante su sorpresa, la voz de Holmes —que ya debía acordarse de que Billy estaba
en la habitación de al lado— sonó despectivamente al preguntar:
—¿Cómo
te has atrevido a venir aquí?
—Soy tu
prometida, Pat.
—Lo
«eras».
—Pat, tú
y yo nos conocemos casi desde la niñez. Eres el único hombre al que he querido.
—De
acuerdo, de acuerdo... Y nos prometimos hace un año. Muy bien. Todo eso es
perfecto. ¿Qué pasa?
—Nada,
Pat. Sólo que he vuelto.
—Y yo te
pregunto por qué te has atrevido.
—Me
echaste como a una perra, Pat. Y si es terrible ser cruel con los animales, más
terrible aún es ser cruel con una mujer que te quiere.
La voz
de Holmes sonó más despectiva aún:
—Tú has
deshonrado mi honor. La prometida de Patrick Holmes no puede haber sido «usada»
por ningún otro hombre.
Se oyó
una especie de sollozo.
—Tú
sabes que fue a la fuerza, Pat. Yo jamás hubiera consentido. Aun así permití
que me echaras de tu lado porque pensé que, en efecto, tu honor había sido
dañado. Y no paré hasta dar con un sistema de repararlo.
—Hay
cosas que no se arreglan —dijo bruscamente él
—Esta
sí. E imagino que cambiarás de opinión si sabes que yo misma he matado con mis
manos al hombre que me ultrajó.
—¿Tú has
matado a Lutton?
—Sí.
—Mientes,
golfa.
—Te juro
que no miento, Pat.
—Lutton
murió en la cárcel. Lo liquidó el verdugo.
—Cierto,
pero hay algo que tú no sabes aún. El verdugo era yo. Conseguí ocupar su lugar
aún a riesgo de mi propia vida.
Se oyó
una especie de gruñido. Estaba claro que Holmes no la creía. Luego sonó una
seca carcajada.
—Estoy
acostumbrado a que las mujeres se arrastren delante de mí —dijo el ranchero—,
pero a que mientan de un modo tan descarado no me acostumbraré nunca. Lárgate
de aquí. Vete, zorra.
—Pat, yo
te juro...
—He
dicho que te vayas. Y si quieres, en el colmo de la bondad hacia ti, te daré
una carta de recomendación para que encuentres trabajo.
—¿Trabajo
dónde?
—En La
Estrella.
—La
Estrella es... es una casa de mujeres...
—Pues
por eso mismo. Y ya iré a hacerte una visita de vez en cuando. Te advierto que
pago bien, como tú estás acostumbrada.
Se oyó
un gemido.
Y luego
otra sorda carcajada de Holmes.
Billy
estaba lívido.
Lo había
oído todo desde el otro lado de la puerta; sin atreverse a intervenir, pues el
mismo asombro que sentía le mantenía inmovilizado. Pero ahora ya no pudo más.
Atravesó la puerta y se encontró con los ojos cargados de lágrimas de Sigi
cuando ésta ya iba a salir del despacho.
Ella se
estremeció de asombro.
Esperaba
cualquier cosa menos encontrar a Billy allí.
Pero
Holmes también se estremeció, y no de asombro precisamente, sino de
indignación. Alzando los brazos masculló:
—¡Tú,
muerto de hambre! ¡Fuera de aquí!
Billy
dijo solemnemente:
—Me
marcharé cuando haya terminado mis trabajos, Señor Holmes..
—¿Qué
trabajos?
—Tres.
El primero de ellos decirle que esta señorita le ha contado la verdad. Ella
ahorcó a Lutton.
—¿Y tú
cómo lo sabes, desgraciado?
—Porque
yo era el verdugo a quien sustituyó muy a pesar mío. Por eso sé que lo hizo.
—No te
creo. Estás conchavado con ella...
Billy no
se inmutó, sino que continuó hablando tranquilamente y con voz cada vez más
glacial.
—Ya he
terminado mi primer trabajo —dijo—. Queda el segundo.
—¿Cuál
es?
—Decirle
que usted, en su puerca vida, no ha merecido una mujer como Sigi. Que ella haya
hecho lo que hizo por lavar el dudoso honor de usted, es algo que no tiene
precio. Que después de haber sido arrojada de aquí como una zorra por algo que
no fue culpa suya. Que después de saber que no la quería... Que después de todo
eso aún se juegue la vida por dar satisfacción a un buitre de su categoría,
Holmes, es algo que la coloca a la altura de las estrellas, mientras usted
queda a la altura del fango. Nunca merecerá una mujer de la categoría de Sigi,
y por eso ha sido un imbécil al rechazarla de nuevo. No sé qué sentimiento me
inspira más: si asco o lástima.
Holmes
estaba mortalmente pálido.
No
hubiera esperado aquel discurso jamás.
Sus
dientes chirriaban de rabia, aunque no se atrevía a moverse.
Pero
Billy aún no había terminado.
Siguió
diciendo con voz implacable:
—Le he
hablado de tres trabajos y sólo he terminado dos. Me queda el tercero.
—¿Y en
qué... consiste?
—En
esto.
Billy
disparó su puño derecho.
Fue un
impacto atroz.
Holmes,
que era un contumaz jugador, empezó a ver ases, escaleras reales y escaleras de
color volando dentro de su cabeza.
Fue a sacar
un revólver del cajón central de su mesa, pero ya no pudo. Billy le acababa de
asestar otro terrible gancho. Y a pesar de que Holmes no era un alfeñique, ni
mucho menos, salió despedido hacia el otro lado del lujoso despacho después de
dar dos ridículas vueltas sobre sí mismo.
Luego
Billy se frotó las manos.
—No se
preocupe por la cuenta —dijo—. Ya he cobrado.
Sigi
dijo secamente:
—Y él
también.
Salieron
los dos del despacho. Momentos después se alejaban del rancho en dos caballos.
El capataz, que los vio alejarse sin poder impedirlo, se rascó la cabeza y dijo
al jefe de equipo:
—¿Qué te
parece? Se la lleva...
—Ya te
dije yo que ése vivía de las tías.
—Miserable...
—Cerdo...
Luego se
miraron los dos.
—Oye...
¿Y qué hay que hacer para vivir de las tías?
—No sé,
pero se lo podríamos preguntar al patrón.
—Pues
vamos ahora mismo.
CAPÍTULO X
La
verdad era que la situación no se presentaba demasiado fácil para Billy. Menos
mal que tenía dinero de momento, pero necesitaba encontrar trabajo porque tenía
a su cargo a una mujer. Y teniendo en cuenta que era un perseguido, las cosas
se presentaban bastante complicadas para él.
Después
de galopar casi toda la tarde, aun a riesgo de reventar a los caballos, se
detuvieron por la noche en un pequeño hotel situado a la entrada de la
población de Cortes. Allí casi todo el personal era mexicano, y el ambiente
resultaba animado y alegre. Aquel ambiente no cuadraba demasiado con la cara
que tenía Billy, una cara de ataúd de tercera pagado a plazos.
Alquiló
dos habitaciones separadas, una para Sigi y otra para él. Y estaban los dos en
una mesa aislada del comedor del hotel, todo pintado de blanco y con grandes
ventanales que daban a los porches de la plaza, cuando ella musitó:
—Creo
que... que esta vez soy yo la que debe hacerte muchas preguntas, Billy. Pero no
me contestes si no quieres.
—No te
preocupes. Te contestaré.
Ella
hizo una primera pregunta que quizá sonó un poco extraña:
—¿Por
qué estás tan triste?
—Por la
misma razón que podrías estarlo tú. Somos dos perseguidos. Mejor dicho, el
perseguido soy yo, pero tú me acompañas.
—¿Quién
viene a por ti?
—¿Y lo
preguntas? Los hombres de Lutton y el jefe supremo de la banda querrán
liquidarme porque piensan que yo lo ahorqué. En cuanto a tu ex prometido reunirá
a sus hombres para que me liquiden. No creo que perdone las dos «ofensas» que
tuve el placer de inferirle con los dos puños.
—La
situación es muy grave, Billy. Y todo por mí...
—Olvídalo.
Lo de Lutton nadie podía evitarlo.
—Pero en
lo de Holmes te metí yo, Billy...
—Te
equivocas. Me metí yo mismo.
Los ojos
de la muchacha se entrecerraron. Por ellos pasó una turbadora expresión de
nostalgia.
—Nunca
podré pagarte lo que has hecho, Billy, sobre todo después de los pocos motivos
de gratitud que tenías hacia mí.
—Divida
eso también. Cualquier hombre honrado y que conociera, la auténtica historia
hubiese hecho lo mismo.
Los ojos
de la muchacha estaban húmedos.
—A veces
pienso que... que he sido una tonta, Billy.
—Resulta
muy natural que una chica esté enamorada de un hombre al que conoce hace tantos
años.
—Es
qué... es que no había tratado a ningún hombre más que a él, ¿sabes? Nuestras
familias eran amigas. En cierto modo nos criamos juntos. Llegar a convertirme
un día en su esposa me parecía lo más natural del mundo.
—Te
comprendo.
—Tanto
que cuándo aquello... cuando aquello ocurrió, consideré un deber decírselo. No
podía engañarle.
—¿Él no
lo hubiera sabido?
—No.
—Pues
fue muy noble por tu parte, Sigi. No sé hasta qué punto Holmes lo merecía.
—Ahora
me doy cuenta de que no. Pero resulta terrible para una mujer despertar a según
qué sucias realidades de la vida.
El joven
le pasó uní vaso de vino a través de la mesa. Quería confortarla. Con un gesto
suave ella lo rechazó.
—Gracias,
no necesito beber... Prefiero tener la cabeza bien serena para recordar todo lo
que he pasado... En cierto modo ha sido; horrible y no sé cómo he podido
resistirlo hasta hoy.
Él
musitó:
—¿No te
han ayudado tus padres?
—Murieron.
—¿Cuándo?
—Cuando
el rancho fue asaltado e incendiado por los hombres de Lutton ¿Cómo crees, si
no, que él consiguió hacerme suya? Ya no quedaba nadie para defenderme. Y el
jefe supremo tenía un aspecto que... Bueno, de lejos incluso me recordaba a
alguien.
—¿A
quién?
—Holmes.
Billy se
estremeció un momento.
—No
digas tonterías —musitó.
—No sé
hasta qué punto lo son. Holmes ha ganado mas dinero que cualquier otro ranchero
de esta comarca en los últimos años. Y nadie sabe cómo.
—Ciertamente
me gustaría que fuese Holmes —dijo Billy con voz reconcentrada—. Me gustaría hacer
con el revólver lo que de momento he tenido que hacer sólo con los puños...
Pero no creo que ese miserable tenga inteligencia para organizar los robos que
la banda ha perpetrado. Algunos han sido maestros, hay que reconocerlo.
Hizo un
gesto desenvuelto, como si quisiera así eliminar sus preocupaciones. Los dos
habían terminado de cenar; y aunque no empezaron con demasiado apetito notaban
que los alimentos y el descanso les habían sentado muy bien. Realmente, ya los
estaban necesitando cuando llegaron a la ciudad.
Pero no
eran ellos los únicos que habían llegado.
Tres
hombres más alcanzaban en aquel momento a uña de caballo las casas más extremas
de Cortes.
Billy
susurró:
—Vamos,
Sigi. Necesitas descansar y olvidar. Mañana será otro día.
Se
pusieron los dos en pie.
Y
aquello bastó para que los tres recién venidos les vieran desde más allá de los
porches de la plaza.
Uno de
ellos susurró:
—Eh...,
mirad.
Los tres
descabalgaron velozmente.
Mientras
tanto, Billy y la muchacha ya habían desaparecido. Pero eso iba a servirles de
bien poca cosa.
CAPÍTULO XI
Billy la
acompañó hasta la puerta de la habitación. Los dos se quedaron quietos unos
instantes en las sombras del pasillo.
Los ojos
almendrados de Sigi se posaron en él.
Temblaron
levemente sus labios.
Por un
momento una seductora idea atravesó la mente de Billy. ¿Y si se atreviera? ¿Y
si besara suavemente a Sigi mientras la empujaba hacia el interior de la habitación?
¿Y si tomaba con una suave caricia lo que quizá de todos modos ella ya estaba
dispuesta a darle?
Pero
algo le detuvo.
Fue la
misma ternura que le inspiraba aquella muchacha.
Sigi,
quien lo había dado todo por un hombre que nunca la mereció, no iba a caer
ahora en los brazos de otro.
Con voz
queda dijo:
—Buenas
noches. Procura no recordar.
—¿Adonde
iremos mañana?
—Lo he
de pensar aún. Nuestros caballos ya habrán descansado y podremos avanzar hacia
el sur un poco más. Imagino que encontraré un buen trabajo en un rancho de esta
comarca.
—¿Y yo?
—Tú, de
momento, estarás escondida. Me temo que Holmes quiera buscarte para darte un
escarmiento al saber que te has largado conmigo. Luego, cuando todo haya
pasado, podrás buscar también un trabajo y ser una mujer como las demás, una
chica con derecho a la felicidad. No tardarás en encontrar al hombre que te
conviene.
Los
hermosos párpados de la muchacha temblaron un momento.
Bisbiseó:
—A veces
una encuentra al hombre que le conviene... donde menos lo espera.
Y tendió
hacia adelante los labios. Fue una cosa suave y limpia. Fue un gesto lleno de
ternura y donde no había la menor sensualidad.
Billy
fue a aceptar aquella caricia.
Todos
sus sentidos estaban pendientes de aquella mujer. Todas las fibras de su ser la
necesitaban ansiosamente.
Pero no
llegó a besarla.
En aquel
instante oyeron las suaves pisadas en la escalera. Llegó hasta sus oídos aquel
susurro que decía:
—Allí...
* * *
Los tres
hombres habían penetrado en el hotel después de dejar sus caballos, y habían
subido por las escaleras diciendo que iban a visitar a un amigo. Confiaban en
encontrar a Billy antes de que llegase a su habitación.
Querían
liquidarle por haber sido el ejecutor de Lutton, el lugarteniente de la banda a
la cual pertenecían.
En
cuanto a la chica, nada tenían contra ella, porque no venían de parte de
Holmes. Pero iba a ser una buena presa si lograban sacarla de allí. Con la
chica se divertirían aquella noche hasta quedar hartos.
Por eso
movieron sus revólveres en el borde de la escalera.
Y uno de
los tres granujas musitó:
—Allí...
Billy lo
había oído.
Tenía
oído de zorro, el muy maldito.
Y manos
de jugador, que al fin y al cabo es lo que era.
La chica
no había atribuido ningún significado macabro a aquellos ruidos furtivos. Sólo
notó que los dedos de Billy se metían atrevidamente en su cintura y lo que acababa
de ser su cintura.
Gimió:
—¡No
vayas tan aprisa, hombre! ¡Espera!
Era un
modo de darle esperanzas.
Pero
cuando se dio cuenta ya rodaba, por el suelo de su propia habitación, enseñando
una respetable cantidad de piernas. Penetró entonces en su cerebro la idea de
que Billy no había hecho todos aquellos juegos de manos para aprovecharse de
ella, sino para salvarla. Y los acontecimientos se encargaron de demostrárselo.
Por el
momento Billy ya la había apartado de la línea de fuego, mientras se parapetaba
inmediatamente tras la puerta. Sacó el «Colt» ante los atónitos ojos de sus
tres enemigos.
Estos
eran unos profesionales rápidos, pero creyeron que Billy no les había visto.
Demasiado seguros de sí mismos, tardaron algunos segundos en poner sus armas en
línea de tiro.
Y unos
segundos pueden ser mucho tiempo. Pueden decidir entre la vida y la muerte en
un momento así.
El
primero de los tres sicarios, el que estaba más adelantado, sintió la mordedura
del plomo entre la cintura y el pecho. Se estremeció mientras apretaba el
gatillo y las balas rociaban inútilmente el suelo.
Los
otros dos saltaron hacia atrás. Se habían dado cuenta de que su enemigo era un
auténtico zorro. Y, abandonando la cacería por el momento, rodaron escaleras abajo.
Billy
les siguió.
Sabía
que no podía dejarles huir.
Aquellos
sicarios avisarían al resto de la banda.
Desde lo
alto de las escaleras disparó de nuevo.
La
suerte no le acompañó. Logró dejar clavado contra la pared a uno de sus
enemigos, pero tuvo que lanzarse a tierra para esquivar el rápido balazo del
otro. Y ese otro pudo escapar saltando hacia la puerta con la velocidad de un
gamo.
Billy
intentó perseguirle.
Tenía
que evitar a toda costa que avisara al resto de los hombres de Lutton. O de
quien fuera el jefe, porque Lutton ya estaría muerto.
Al
llegar a la plaza vio que había bastante gente en ella. No sólo mexicanos, sino
también vaqueros del Norte, hombres silenciosos cualquiera de los cuales podía
ser el asesino fugitivo, al cual no había llegado a ver bien.
Le era
imposible a Billy disparar indiscriminadamente, sin estar seguro.
Por un
momento deseó que el otro intentara matarle, que el otro se descubriera al
sacar otra vez el «Colt». Pero el hombre a quien perseguía, si es que estaba
allí, no hizo el menor gesto. Comprendió que contra un tipo como Billy no se
podía luchar y prefirió perderse entre la multitud como un paseante más.
Billy
suspiró con desaliento.
Volvió
al hotel.
Ahora
sabía que tendrían que largarse de allí cuanto antes. No podían exponerse a que
el grueso de la banda cayera sobre ellos.
Sigi le
esperaba en la habitación.
Parecía
aterrada.
—No creí
que nos descubrieran tan pronto —dijo—. He visto el cadáver en el pasillo y...
y me he dado cuenta de que fue uno de los que incendiaron el rancho de mis padres.
—Pues lo
ha pagado bien —gruñó Billy—. En este momento te estará escribiendo una carta
de disculpa desde el infierno.
Ella se
estremeció.
—De no
ser por ti estaría muerta, Billy.
—Cuerno,
y yo también. Da la casualidad de que soy el mejor amigo que tengo, aunque a
veces a ese amigo le partiría la cara por sinvergüenza.
—¿Qué
vamos a hacer ahora, Billy?
—Creo
qué tenemos que largarnos. He venido a buscarte por eso.
—¿Es que
alguno de ellos ha podido huir? ¿Conseguirá dar el soplo al resto de la banda?
—Me temo
que sí, y ésa es la razón de que tengamos que poner tierra de por medio.
Sigi
meneó la cabeza pesarosamente.
—Va a
ser peor, Billy.
—¿Por
qué?
—Tú lo
sabes mejor que yo, aunque te niegues a admitirlo. Nuestros caballos están
reventados y no tenemos tiempo a esta hora de comprar otros, y mucho menos
robarlos. Los asesinos de la banda conocen la zona mejor que nosotros. Si nos
acorralan en campo abierto seremos unas víctimas demasiado fáciles para ellos.
—Pues
mira que si nos acorralan aquí...
—Dentro
de lo malo, es mejor este sitio, Billy.
Él
disparó de pronto uno de sus puños al aire, como si acabara de tener una idea.
—Vamos a
hacer una cosa, muñeca. Nos quedaremos aquí, pero no los dos en el mismo sitio.
Tú te quedarás en el hotel, pero cambiando de habitación. Yo me situaré en el
gran almacén de forraje que hay al otro lado de la plaza. Cuando esos tipos
vengan con todas sus fuerzas en plan de atraparnos, la plaza entera quedará
vacía. La gente se largará. Entonces yo los tendré frente a mi revólver antes
de que entren en el hotel.
—Creo
que es una buena idea, Billy.
—Al
menos, es la única que podemos poner en práctica. De modo que cambia de
habitación y dispónte a dormir como si nada hubiera ocurrido. Yo me ocuparé de
lo demás.
Ella
asintió.
Hablaban
en voz normal, con la puerta de la habitación todavía ligeramente entreabierta.
En ese
momento un tipo gordo que estaba en el cuarto de al lado apareció en el umbral
mientras preguntaba:
—¿Dicen
que esta señorita busca otra habitación:?
—Pues...
sí.
—¿Y por
qué no viene a la mía?
En aquel
momento un brazo enfundado en un camisón de dormir, y que terminaba en una
especie de garra armada con un bastón, arreó al tío en la cabeza mientras otra
garra le sujetaba por el cuello.
Una voz
de vieja casada al menos en terceras nupcias gritó:
—Ven
aquí, macaco.
Y el tío
gordo fue arrastrado hasta las profundidades de su habitación.
De él
nunca más volvió a saberse nada.
CAPÍTULO XII
Casi una
hora después, Billy tenía motivos para suponer que su idea había sido buena. La
gente que paseaba por la plaza se había dado cuenta de que algo muy grave se
estaba cocinando allí y había desaparecido. Además, ya empezaba a ser hora de
retirarse. Toda la zona situada frente al hotel adquirió el aspecto que hubiese
podido tener una ciudad minera abandonada años antes.
Billy se
había situado en el enorme granero que había al otro lado de la plaza, enfrente
del hotel. Era un edificio destartalado y que estaba en obras, donde un
pistolero podía ocultarse a la perfección. Desde allí gozaba de una situación
perfecta para batir a sus enemigos cuando se presentaran en bloque:
Nadie se
había dado cuenta de que Billy entraba en el lugar. Y si alguien lo había visto
se cuidó muy mucho de meter cizaña diciéndolo.
O al
menos eso esperaba Billy.
Fue
aproximadamente una hora después cuando oyó el ruido de aquellos jinetes que se
aproximaban. Le pareció que eran seis. Agazapado en el sitio en que se había
ocultado, completamente invisible a los ojos de los demás, aguardó con los
nervios tensos a que los jinetes llegaran a la plaza.
Billy
formaba una sombra entre las sombras.
Nadie
podía verle.
En
cambio él distinguió muy bien a los recién venidos. Eran seis, efectivamente.
Llevaban rifles del «73» y dos revólveres cada uno. Por su aspecto se adivinaba
que eran profesionales decididos a todo.
Seguramente
sus cabezas estaban puestas a precio, pero eso no parecía preocuparles, porque
se exhibieron claramente a la luz de los faroles que había en la plaza.
El que
los mandaba era un tipo a quien Billy no había visto jamás.
Pero no
tenía aspecto de ser el jefe supremo. Sus maneras eran demasiado toscas.
Mientras descabalgaba hizo señas a los otros cinco para que se dirigieran al
hotel, pero dividiéndose en dos grupos. Uno de ellos, formado por dos hombres,
entraría con el jefe por la puerta principal. Otro grupo, formado por tres,
utilizaría las puertas de servicio situadas en la parte trasera.
La
trampa estaba bien preparada.
Pero
Billy sonrió.
Aquellos
tipos iban a entrar en el infierno con caballos y todo. Él llevaba dos
revólveres con doce balas y sólo necesitaba seis. Le sobraba munición para
organizar un festival de muerte.
Salió de
entre las sombras.
Hizo que
su figura se recortara en la débil luz proyectada por la puerta del granero.
Ninguno de los hombres que estaban fuera podía verle. Billy se dispuso a
disparar mientras una sonrisa sardónica curvaba sus labios.
Pero fue
en aquel momento cuando notó un leve ruido a su espalda.
No tuvo
tiempo ni de moverse.
El cañón
del «Colt» se clavó entre sus riñones mientras una risita burlona sonaba detrás
de su cabeza.
CAPÍTULO XIII
Billy no
había esperado aquello de ninguna manera. Estaba completamente convencido de
encontrarse solo en el enorme edificio. Aquél era un requisito esencial para
qué su plan prosperara.
Y de
pronto se dio cuenta de que no era así. Alguien le había estado acechando entre
las sombras mientras él acechaba a los otros.
Una voz
suave, lenta, corrosiva, dijo junto a su oído derecho:
—No
esperabas esto, ¿verdad, bastardo?
Billy se
estremeció.
Acababa
de reconocer aquella voz.
Era la
del ranchero Holmes...
—¿Qué
creías? ¿Que había abandonado la persecución? —bisbiseó éste—. ¿Pensabas que no
ibas a verme nunca más?
—Realmente
creí que estaba solo —dijo Billy desesperadamente, tratando de ganar tiempo—.
¿Por dónde has entrado?
—Por la
parte trasera de este armatoste de edificio. Ha sido fácil. Todo está lleno de
agujeros por donde puede deslizarse un hombre.
—Pero,
¿por qué no me has encañonado hasta ahora? ¿A qué esperabas?
—No
sabía que estabas aquí.
—¿No?...
—Vigilaba
el hotel para matarte cuando salieras al amanecer. Pero yo estaba convencido de
que me encontraba solo en este recinto, porque no se oía absolutamente nada
—susurró Holmes—. Hasta que de pronto he visto una sombra que se despegaba de
las demás para avanzar hacia la puerta. Mi sorpresa no necesito explicártela.
Porque eras tú, maldito..., ¡tú! ¡El que va a morir ahora mismo cosido a
balazos, cochino hijo de perra!
Billy se
mordió el labio inferior hasta hacerse sangre.
Tenía
motivos para sentirse desesperado. Veía a los dos atacantes separarse en dos
grupos. Dentro de poco caerían sobre la indefensa Sigi mientras él era
convertido en un colador por el revólver de Holmes.
Curiosamente,
se dio cuenta de que eso era lo que menos le importaba. Lo que le destrozaba
los nervios era saber lo que iba a ocurrir con Sigi.
Sin
dejar de apuntarle, Holmes le despojó de sus dos revólveres con la mano
izquierda.
Billy no
había suplicado nunca. Jamás se había humillado ante nadie, ni en sus peores
momentos. Pero esta vez suplicó.
—No te
pido nada para mí, Holmes —dijo—. Puedes liquidarme, pero quizá te has dado
cuenta de que esos esbirros pertenecen a la que fue banda de Lutton.
—Claro
que me he dado cuenta. ¿Y qué?
—No sólo
vienen a por mí. Vienen también a por Sigi. Ella está desarmada y no podrá
defenderse.
—¿Y qué?
—siguió diciendo Holmes.
—Si se
la llevan puedes imaginar lo que va a suceder con ella. Será una de las muertes
más espantosas a que se ha visto sometida una mujer. Esos son seis... Poca imaginación
hace falta para adivinar lo que va a suceder. Deja que dispare, aunque tú me
sigas apuntando a la nuca. Deja que elimine a esos sicarios y luego tú me eliminas
a mí.
La
risita volvió a sonar.
Era una
de las risitas, más sardónicas y más corrosivas que Billy había oído nunca.
—Lo que
hagan con esa zorra no me importa —dijo Holmes—. Ya está acostumbrada. Y ahora
reza si sabes. Reza sólo dos palabras, porque no te dejaré tiempo para más...
Billy
sintió un espasmo en la garganta.
Pero no
fue de miedo.
Fue de
odio.
Quizá de
asco.
Sabia
que si él moría, Sigi moriría también. Eso le dotó de una rapidez, de una
fuerza y una audacia casi inhumanas. Mientras alzaba un poco las manos gimió:
—Te
ruego que me mates a la primera bala. No me gusta sufrir.
Podían
haber sido tomadas por las palabras de un cobarde.
Pero no
lo fueron.
Eran las
palabras de un zorro.
Mientras
Holmes se disponía a apretar el gatillo, la cabeza de Billy cambió bruscamente
de posición. Fue todo tan instantáneo, tan rápido, como un parpadeo. La bala de
Holmes fue al vacío, porque ya no había nada delante del cañón, a lo cual ayudó
el codazo, tremendo que Billy dio a su enemigo sin volverse. Holmes perdió en
parte su equilibrio.
La bala
atravesó la plaza y fue a empotrarse en los porches que había delante del
hotel.
Los tres
hombres que se disponían a entrar en la parte delantera se volvieron.
Pensaron
que les atacaban desde allí. Enviaron contra la puerta del granero, al otro
lado de la plaza, una nube de plomo.
Billy ya
había desaparecido de allí.
Billy se
movía con la agilidad de un gato.
Pero
Holmes no. ¡Infiernos! ¡Él no!
Holmes
no estaba habituado a luchar con aquella rapidez. No pudo apartarse del camino
de las balas cuando éstas volaban hacia la puerta como abejorros enfurecidos.
Sólo
pudo aullar:
—¡No
tiréis! ¡Yo soy un ami...!
No
terminó la palabra.
Aquellos
tres cerdos tiraban a mansalva.
Le
cosieron el pecho con plomo.
Y Holmes
se dobló trágicamente mientras Billy se deslizaba hacia la parte posterior,
después de recuperar sus revólveres. Mientras pensaba que la verdadera batalla
iba a empezar ahora, una batalla en la que se jugaba su piel de buitre... y la
piel de seda de la mujer a la que quería.
CAPÍTULO XIV
Los tres
esbirros que acababan de hacer fuego hasta vaciar sus revólveres, miraron con
suspicacia hacia la puerta de aquel almacén que estaba al otro lado de la
plaza. Una brusca sensación de peligro latente se apoderó de ellos. No acababan
de ver las cosas claras.
Por lo
pronto aquel tiroteo les había privado del factor sorpresa. Ahora ya tenían a
sus enemigos sobre avisó. Claro que en realidad ignoraban que Billy había estado
alerta siempre.
Uno de
ellos gruñó:
—¿Podía
haber alguien más allí?
—No
creo.
—De
todos modos, comprobadlo. No podemos correr el riesgo de que ahora nos ataquen
por la espalda.
Dos de
los pistoleros se acercaron. En el granero no vieron más que el cadáver de
Holmes. Luego volvieron sin que de sus rostros se hubiera disipado del todo
aquella expresión de desconfianza.
Pero sin
una palabra más entraron, en el hotel. Los de atrás ya habían irrumpido en él
también. Nadie les cortó el paso.
Los dos
empleados de noche se habían escondido bajo las escaleras. Una especie de matón
encargado de guardar el orden allí dentro también se había evaporado como el
humo.
Sigi
había oído todo aquello.
Con las
manos crispadas a la altura de la garganta se dio cuenta de que iba a morir.
Sus ojos taladraban angustiosamente la penumbra.
Venían a
por ella.
Y aunque
no estaba en la habitación en la que figuraba inscrita según el libro registro,
comprendió que eso serviría de bien poco. Aquellos asesinos la buscarían por
todas partes. Estaba acorralada y no lograría salir con vida a menos que se
produjera un milagro.
Ese
milagro se llamaba Billy.
Si él no
llegaba a tiempo, lo único qué podría hacer sería prepararle la mortaja.
Mientras
tres hombres cortaban todas las salidas del hotel; para que ella no pudiera
escapar, otros tres subían silenciosamente las escaleras. Daban por descontado
que encontrarían a Billy allí. Por eso todos sus nervios estaban tensos, y sus
dedos cerrados sobre las culatas.
Llegaron
al pasillo.
Ante
ellos se extendía una doble hilera de puertas cerradas y silenciosas, tras
cualquiera de las cuales podían estar los pájaros a quienes buscaban. Aquello
les desorientó un momento, pero en seguida decidieron lo que había que hacer.
—Las
abriremos una a una... Y en silencio.
Un
hombre cerró el dedo sobre el gatillo, dispuesto a disparar a la menor señal de
alarma.
Empujó
la primera de las puertas.
No
estaba cerrada con llave.
Vio una
cama vacía. La luz del quinqué lo iluminaba todo con claridad. Distinguió
también una butaca de alto respaldo vuelta de espaldas a él.
Hubo una
crispación en los ojos del pistolero.
No le
gustaba aquella butaca.
Fue a
disparar por si acaso.
Y de
pronto el mueble, que era giratorio como el sillón de una barbería, se volvió
de cara a él. El pistolero apenas tuvo tiempo de lanzar un grito al ver al tipo
que estaba sentado allí, con un revólver en la derecha y un cigarro sin
encender entre los labios.
¡Billy!
Parecía
como si hubiera brotado del aire.
El
hombre que estaba en el umbral no tuvo tiempo de apretar el gatillo. Fue el
«Colt» de Billy el que envió una roja lengua de muerte. Con la garganta
atravesada, el tipo cayó hacia atrás, casi encima de sus compañeros.
Curiosamente cerró él mismo la puerta, en la que campeaba el letrerito de «No molestar».
Había intentado sujetarse al pomo y cayó de él al tirar hacia atrás.
Los dos
hombres que estaban en el pasillo oyeron un extraño chirrido, sin darse cuenta
de que era el de sus propios dientes. Inmediatamente se lanzaron hacia aquella
puerta mientras enviaban al interior de la habitación un verdadero huracán de
fuego.
Pero ya
no había nadie allí.
Parecía
como si Billy se hubiera disuelto en el aire.
Los dos
miraron como obsesionados hacia la ventana cuyas cortinillas eran mecidas por
el viento.
No había
duda de que su enemigo había salido por allí. De todos modos, no se fiaron.
Sólo uno de ellos se dirigió a la abierta ventana.
—Tú por
la puerta —dijo al otro—. La que comunica las dos habitaciones.
En
efecto, había una hoja de madera que separaba aquella habitación de la
contigua. El segundo pistolero la abrió mientras llevaba el revólver por
delante.
Tampoco
vio nada.
Y no es
que no hubiera nadie.
Es que
no tuvo tiempo de verlo.
Distinguió
confusamente que en la cama situada frente a la puerta estaba el tipo más
curioso que hubiera podido llegar a imaginar. Un hombre metido en la cama, pero
no sólo con el traje puesto, sino con sombrero y todo.
Las
manos estaban debajo de las ropas.
Y fue la
mano derecha la que disparó. Las dos balas atravesaron el embozo y fueron a
buscar la cabeza del pistolero. Por eso éste no vio apenas nada. Inmediatamente
cayó hacia atrás mientras lanzaba un grito gutural. Cuando llegó a tierra, no
era ya más que un cadáver.
Su
compañero estaba junto a la ventana. No entendía nada.
Lo único
que pudo hacer fue lanzar un grito de horror mientras comprendía que Billy
pasaba de una habitación a otra como un fantasma. Para no estar expuesto a su
fuego mortal se lanzó por la ventana igual que si vinieran contra él una docena
de bisontes desbocados.
Sus tres
compañeros estaban abajo cubriendo las salidas. Uno de ellos vino con el
revólver a punto.
—¿Pero
qué infiernos te pasa, maldito?
—Ese
tipo al que hemos de matar es... es el diablo.
—¿Dónde
están los otros dos?
—Han
muerto.
—De modo
que esos disparos significaban que...
—Sí,
esos disparos significaban que los dos han muerto. Tenemos que buscar refuerzos
o nos liquidará. No falla una bala...
—Pero si
buscamos refuerzos escapará con esa condenada zorra...
—Yo iré
a avisar al jefe. Vosotros dos cubrid las salidas.
Antes de
que el otro pudiera responderle, salió a toda prisa. Lo que hizo en realidad
fue huir. Tenía motivos para pensar que aquel hotel se convertiría en su tumba.
Los otros
dos miraron temerosamente hacia el vestíbulo. De repente sentían que unas gotas
de sudor habían nacido en sus sienes. La penumbra que imperaba en aquel sector
del hotel les parecía la penumbra de un velatorio.
Todo
estaba en silencio.
No
tenían ni idea de dónde se encontraba Billy ahora. No podían ni imaginar que lo
tenían bien cerca.
Uno de
ellos barbotó:
—Hay que
saber en qué habitación está inscrito.
—¿Quieres
decir mirar el libro registro?
—Sí.
Puede haber cambiado una docena de veces, pero al menos ése es un punto de
partida.
Y señaló
hacia el mostrador de recepción.
Allí
volvía a estar el empleado de noche.
Le
conocían bien por haberle estado espiando antes de entrar en el hotel. Tenía el
libro registro abierto delante de los ojos.
Los dos
pistoleros vigilaron de nuevo la escalera, volviéndose de espaldas: Les parecía
haber oído un chasquido.
Luego
uno de ellos susurró:
—Bueno,
voy a mirar...
Se
acercó al mostrador.
Vio el
libro registro.
Y al
tipo que estaba allí.
Pero
aquel tipo había cambiado. Ya no era el mismo. Como si se tratase de una
pesadilla, el hombre que estaba ante él, sonriendo fijamente, era...
¡Era el
propio Billy!
—¿Qué
desea, señor? —preguntó el joven amablemente—, ¿Una habitación libre?
¡Precisamente tengo una...!
Y señaló
el revólver que estaba sobre el libro registro.
—¡Una
con vistas al cementerio!
Disparó
sin mover el «Colt».
Este
estaba encarado hacia el pecho del pistolero. El movimiento fue de una rapidez
fulgurante.
Mientras
su compañero caía hacia atrás, mortalmente alcanzado, el último pistolero que
quedaba en el hotel se volvió, sintiendo en sus huesos el frío del Más Allá.
Chilló
como una rata acorralada.
Intentó
ser más rápido que Billy.
Pero ya
no pudo.
Un
revólver apuntaba a su cabeza. Aquel revólver hizo fuego. El pistolero se
derrumbó sobre las escaleras mientras tiraba frenéticamente con sus últimas
fuerzas. Sus balas fueron al techo.
Billy
hizo entonces una seña al verdadero empleado nocturno de recepción, que estaba
agazapado debajo del mostrador y pálido como un muerto.
—Ya
puede levantarse, amigo —dijo—. Su trabajo ha terminado.
—¿No
quedan más... pistoleros...?
—Ni
uno-aseguró Billy—. Puede estar tranquilo. No se producirán más disparos.
En aquel
momento sonó una detonación en lo alto de las escaleras. La bala casi pasó
rozando la cabeza del empleado.
El dueño
del hotel bramó desde lo alto:
—¡Te
mataré, maldito! A todos estos tipos muertos en el hotel, ¿quién les cobra lo
que han gastado? ¿Dónde están las facturas?
El pobre
empleado volvió a meterse debajo del mostrador de recepción, mientras gemía:
—Son
turistas... Estaba todo tan lleno que se han quedado a dormir en las escaleras,
jefe...
CAPÍTULO XV
Sigi
también estaba mortalmente pálida cuando cayó en brazos de Billy. Las fuerzas
le fallaban. Por primera vez, ella que había aguantado tanto sentía que le
fallaban los restos de su serenidad.
Billy le
apretó la cabeza contra el pecho. Después de todo lo que había ocurrido sentía
una gran ternura y un gran cansancio, como si lo único que necesitase de ahora
en adelante fuera reposar junto a aquella mujer. Tuvo la sensación de que el
tiempo no existía, de que la vida puede cambiar de signo sólo por el hecho de
que uno tenga a su lado a una persona amada.
Ella
musitó:
—¿Crees
que... que estamos libres ya de peligro?
—Me temo
que no —repuso él, separándola lentamente—. Creo que uno de los pistoleros ha
huido y él llamará a los demás.
—Entonces
lo que debemos hacer, es escapar... Aún estamos a tiempo y ahora disponemos de
los caballos de todos esos individuos...
El negó
lentamente con la cabeza.
—No,
Sigi.
—¿No?
¿Por qué?
—Entre
esos esbirros están los que incendiaron tu rancho y asesinaron a tus padres.
Está, sobre todo, el jefe supremo, el que daba órdenes a Lutton. Ese no ha
muerto. Y si ahora escapamos, ese individuo volverá a formar otra banda y
volverá a incendiar otros ranchos. Es ahora cuando hay que acabar con él. Ahora
o nunca. Por eso no me moveré de aquí hasta que vuelva.
Los
brazos de la mujer temblaron un momento.
Dijo con
voz insegura:
—Pero si
vuelven con todos sus efectivos, te... te matarán.
—Ni soy
tan fácil de matar ni creo que tengan ya demasiados efectivos —dijo Billy—. El
escarmiento que han sufrido, ha sido de los que dejan a una banda marcada para
siempre. No podrá encontrar hombres de refresco esta misma noche.
Y señaló
a la muchacha el pasillo donde estaban las habitaciones para que volviera a la
suya. Luego él se dedicó a retirar a los muertos mientras trataba de
identificarlos.
Todos
debían ser simples pandilleros y asesinos a sueldo. Ninguno de ellos le llamó
la atención.
Pero los
otros volverían. Vendrían para buscar sus tumbas en la tierra caliente del Sur.
Billy
preparó su revólver y se dispuso a esperarles. Aquello era, al fin y al cabo,
una jugada de póquer.
El que
antes se pusiera nerviosa se iría al diablo. Y lo que estaba sobre el tapete
era nada menos que su propia vida.
* * *
Pero la
verdad fue que Billy tuvo una buena sorpresa. Pensaba que aquella misma noche
el resto del grupo se presentaría allí para vengar a sus compañeros y para
dejar bien establecido su dominio sobre la zona. Pero nada de eso ocurrió. El
resto de la noche transcurrió entre la más absoluta paz:
Con las
primeras luces del alba, Billy se convencía de que sus enemigos ya no
llegarían. En pleno día era imposible organizar un ataque por sorpresa. Eso le
desanimó, porque hubiera preferido acabar de una vez con aquella especie de
pesadilla.
¿Quizá
los miembros de aquella sucia banda se habían atemorizado, decidiendo pasar
todos la frontera de México? ¿Quizá el jefe había muerto sin que Billy lo supiera?
¿Podía descansar tranquilo, como si el peligro hubiera quedado atrás para
siempre?
Billy no
estaba tan seguro de eso.
Seguía
creyendo que aquello era una jugada de póquer y que la perdería el primero que
se pusiera nervioso. Sus enemigos debían haber adoptado la táctica de dar
tiempo al tiempo, y de hacerle perder la calma.
Debían
ser las nueve cuando desayunó y decidió irse a la cama a descabezar un sueño,
mientras Sigi vigilaba desde las ventanas. Acordaron que ella le avisaría si
veía algún grupo sospechoso acercarse al hotel.
Billy
eligió para descansar la habitación más resguardada, la situada en un recodo
del pasillo, desde dónde podía oír las pisadas de cualquier enemigo, que se
aproximase. Se quitó las botas y quedó profundamente dormido.
Y eso
que tuvo una cierta sensación de que flotaba en el aire.
No era
extraña aquella sensación, puesto que la cama no tenía somier ni tablas de
madera, como resultaba frecuente en bastantes hoteles. Tenía debajo del colchón
una especie de hamaca hecha con tiras de esparto, las cuales cedían mucho al
recibir el peso del cuerpo, de modo que casi tocaban el suelo. De todos modos,
no podía negarse que uno dormía cómodo allí.
Hacia el
mediodía el joven se levantó sin que hubiera pasado nada. Eso le pareció
extraño, pero le reafirmó en su convicción de que quizá todo aquel grupo de
asesinos se había asustado después de la debacle y había decidido pasar la
frontera de México.
Por la
tarde redobló la vigilancia.
Tenía la
sensación de que a cada minuto que pasaba el peligro estaba más cerca. Claro
que era una sensación confusa e inconcreta de la que no debía hacer demasiado
caso. Porque entraban y salían muchas personas desconocidas en el hotel, sobre
todo para dirigirse al bar, pero ninguna de ellas le pareció sospechosa.
Por la
noche resolvieron que él dormiría un par de horas y Sigi se quedaría de
guardia. Luego él se levantaría para permanecer en vela hasta que amaneciese.
Había
bastante movimiento en el hotel, pese a haber caído ya las sombras sobre la
ciudad. Todo el mundo comentaba lo sucedido en las últimas horas. Bastantes ganaderos
de las cercanías se habían llegado hasta allí para inquirir noticias.
Todo eso
hacía que mucha gente desconocida pululara por allí, sin que Billy pudiese
controlarla. Pero no observó ninguna cara, ningún gesto que le llamaran la
atención.
Debían
ser las diez cuando el dueño del hotel subió con él hasta la habitación que el
joven ocupaba.
—¿Quiere
cambiar? —preguntó—. Me temo que no ha elegido usted precisamente el mejor
cuarto de la casa.
—Ya lo
sé —dijo Billy—. Ni siquiera tiene ventana. Pero es el que menos sorpresas
puede deparar a un tipo como yo.
—¿Por
qué?
—Precisamente
por eso: porque no tiene ventana, lo cual elimina ya un peligro muy importante.
Y además está en un recodo cuyas tablas crujen. Oiré a cualquiera que intente
llegar por sorpresa.
—Eso es
cierto al menos —reconoció el dueño—. Ahora me doy cuenta de que esta
habitación tiene bastante ventajas para usted. Ah... Y la cama es muy cómoda.
—¿Cómoda?
—gruñó Billy.
—Sí,
hombre, sí...
—Pues a
mí no me lo ha parecido del todo —gruñó Billy—. Uno se siente la mar de extraño
con la hamaca de esparto que hay debajo, se hunde casi hasta el suelo.
—¿Y qué?
Es la mar de flexible y la mar de confortable. No tenga miedo de que se rompa,
no... Mire.
Y se
dejó caer sobre la cama con todo el peso de su cuerpo.
La red
de esparto que había debajo del colchón cedió. El cuerpo del hombre llegó casi
a la altura del suelo. Pero sonreía, al ocurrir eso.
Y de
pronto su sonrisa se borró.
De
pronto, algo distinto apareció en sus ojos.
Una
lucecita macabra.
Una
chispita de horror.
De
pronto se llevó las manos al pecho, como si intentara detener algo, algo que le
atravesaba por completo, algo que no podía frenar. Billy vio con horror que de
su pecho brotaba la sangre.
No lo
entendía.
Le
parecía estar asistiendo a una pesadilla sin sentido.
Pero
aquella pesadilla alcanzó un límite increíble, cuando vio aquello que surgía
por el pecho del dueño del hotel, aquello que el pobre tipo había intentado
inútilmente frenar. Cuando vio surgir por delante la punta de la bayoneta que
le había atravesado el cuerpo de parte a parte.
El
individúo no pudo ni chillar. La sorpresa y el horror le habían paralizado la
garganta.
Además;
la bayoneta le había atravesado uno de los pulmones y la sangre le estaba
brotando por la boca. Ladeó la cabeza dramáticamente mientras Billy sentía que
las rodillas le temblaban.
No fue
de miedo, sino de sorpresa.
Aquello
le dejó petrificado durante unos interminables segundos. Si en aquel momento
alguien hubiese entrado para matarle, habría conseguido su objetivo con la
máxima facilidad. Billy no se daba cuenta de nada.
Pero
luego reacciono.
Pensó
que no podía haber nadie debajo de la cama porque de lo contrario el que fuese
ya habría tratado de huir. Por lo tanto se inclinó y miró. Vio entonces con
horror la sencilla explicación de todo aquello.
Alguien,
aprovechando las horas en que la habitación estuvo vacía, había colocado debajo
de la cama, verticalmente, una de las largas bayonetas reglamentarias en el
Ejército mexicano. Para que se sostuviera en el suelo la había afianzado con
piedras y un poco de yeso. La punta de la bayoneta casi rozaba la parte
inferior del colchón y estaba perfectamente invisible. Al dejarse caer alguien
en la cama y ceder la red de esparto que había debajo, la bayoneta se hundía en
el cuerpo humanó hasta atravesarlo por completo.
Y eso
era lo que había ocurrido.
Pero no
con el cuerpo de Billy, sino con el del propio dueño del hotel. Sólo el azar,
sólo un golpe de suerte había salvado al joven.
Este se
estremeció.
El frío
del horror aún estaba en sus huesos.
Pero
comprendió que tenía que aprovechar la decisiva ventaja que ahora se le ofrecía
inesperadamente: sus enemigos tenían motivos para creer que él estaba muerto.
Chilló
desesperadamente, chilló con todo el dolor que sentiría un hombre atravesado
por una bayoneta.
La
puerta no tardó ni un minuto en abrirse. Sus enemigos, confundidos entre los
clientes del hotel, habían estado sin duda al acecho. Dos individuos bien
vestidos, con pinta de pistoleros de altura, entraron en la habitación.
Llevaban
sus armas en las manos.
Miraron
hacia la cama mientras empezaban a lanzar una risita satánica.
Y de
pronto aquella risita se les heló en la boca. De pronto se dieron cuenta de que
no era Billy el tipo que estaba allí, atravesado por completo.
Miraron
hacia el otro lado.
Y
entonces vieron la sonrisa siniestra.
Los ojos
brillantes.
El
revólver.
—Buen
viaje al Más Allá —dijo Billy suavemente—. Felices vacaciones en el infierno.
Y
disparó.
Apretó
el gatillo dos veces.
No falló
ninguna bala.
Los dos
hombres no pudieron ni moverse. En lugar de dos ojos pasaron a tener tres. Se
derrumbaron junto a la puerta como postes de telégrafo abatidos por los indios.
Billy
apretó el revólver salvajemente.
No
perdió tiempo.
Sabía
que debía haber otros enemigos al acecho, y por eso saltó hacia la puerta. En
el descansillo de la escalera vio a otros dos individuos que subían con las armas
preparadas.
Billy
tampoco les dio tiempo para reaccionar. Vomitó plomo mientras los otros le
miraban atónitos.
De
pronto pareció como si Billy se hubiera transformado en el ayudante de un
oculista.
Fabricaba
ojos artificiales.
Porque
también aquellos dos buitres que tenían sólo dos ojos pasaron a tener tres.
Menos mal que no usaban gafas, porque les hubieran salido muy caras.
Se
derrumbaron estruendosamente escaleras abajo.
El hotel
se llenó de gritos.
De
maldiciones.
La gente
en el bar chillaba.
Rompía
copas.
Se
largaba sin pagar.
Pero
Billy no pensaba en eso, sino en una sola cosa, una cosa muy concreta y que le
torturaba como una quemadura: no sabía si había matado aún al misterioso jefe
de la banda. Ignoraba si el monstruo aún seguía vivo, dispuesto a empezar otra
vez.
De
pronto vio a alguien que volvía la espalda.
Era un
hombre bien vestido, ancho de espaldas y que llevaba un sombrero tejano, pero
Billy no pudo verle la cara. Su gesto repentino, casi aterrorizado, fue para él
una evidencia. Aquel tipo no podía ser un cliente cualquiera que huía porque
sí.
Billy
barbotó:
—¡Quieto,
maldito! ¡Quieto o disparo!
Quería
cazar vivo a aquel tipo. Quería hacerle hablar.
Quería
al menos saber quién era.
Pero su
vacilación momentánea, que duró apenas dos segundos, le hizo fracasar. El
hombre se esfumó ante sus ojos y salió disparado por la puerta que daba a la
calle. Billy le perdió de vista.
Pero
sólo momentáneamente. Con un gesto de rabia salió él también a la calle y vio a
aquel hombre montando a caballo. Como, antes, lo distinguió de espaldas solamente.
Billy disparó esta vez a su cabeza sin demasiados escrúpulos, pero la bala
falló. Los movimientos de aquel tipo, dictados por el miedo, eran un prodigio
de rapidez.
El joven
comprendió que iba a tener que lanzarse a una persecución bajo las sombras de
la noche, cosa que no le favorecía en absoluto. Pero no podía dejar escapar al
buitre más pútrido con que se había encontrado jamás. Por eso montó también en
el primer caballo que encontró en su camino, picando espuelas, Lo sintió por el
animal, pero no tenía otro remedio. El caballo salió disparado.
Por
desgracia para Billy, la noche era cerrada y espesa. No había ni rastro de luna
en el cielo. Lo único que podía guiarle era el sonido de los cascos del caballo
de su enemigo, pero hasta ese sonido se fue alejando porque el fugitivo había
tenido preparado frente al hotel un caballo de primera calidad. Billy, en
cambio, había tenido que montar sobre el primero que le salió al paso.
Su
enemigo le ganaba distancia poco a poco.
Iba a
ser imposible alcanzarle antes de que amaneciera, aparte de que los corceles no
resistirían. Sobre todo el de Billy.
Este
sintió una sorda opresión en el pecho.
Sintió
que la amargura le llenaba la boca.
CAPÍTULO XVI
Durante
dos días completos, Billy tuvo la sensación de vivir una extraña y sorda
pesadilla, porque le acometía la impresión de estar persiguiendo a un fantasma.
El hombre tras cuyo rastro iba había cambiado una vez de caballo, lo cual le
permitió cobrar nueva ventaja.
Cuando
empezaba la segunda noche después de su salida del hotel en la ciudad de
Cortes, se dio cuenta de que el rastro llevaba inequívocamente a la populosa
Santa Fe, la cual él dejara poco antes para «arrancar una muela» al gobernador
del Estado. Eso de que el rastro llevara allí no le extrañó en absoluto. Era
lógico. Si el misterioso jefe de la banda, si el más cruel de los asesinos que
en aquella época asolaban Nuevo México, quería tener alguna posibilidad de
pasar desapercibido, le era absolutamente necesario llegar a una capital
populosa, donde nadie se fijara en nadie. De otro modo estaba perdido.
Mientras
veía extenderse ante sus ojos las luces de Santa Fe, Billy sonrió con amargura.
Ahora no le quedaba la menor duda de que su enemigo había conseguido lo que
quería. Sabiendo que Billy no le había identificado, sabiendo que nadie podía
denunciarle, se perdería entre los centenares de hombres que pululaban por sus
calles. Billy vería esfumarse así el rastro para siempre, hasta que el asesino,
pasado un tiempo prudencial, decidiera reorganizar en otro sitio su banda.
Billy
estaba totalmente desanimado. Quizá en muchos años no lo había estado tanto.
Influía
también en ello su cansancio físico, pues casi treinta y seis horas a caballo
es una prueba que sólo los muy preparados pueden afrontar. Treinta y seis horas
de infierno que no habían servido para nada.
Pero al
menos volvía a estar en una ciudad donde tendría una cama, una mesa y una
especie de hogar. Una ciudad donde su «madre» le acogería con cariño. Mil veces
era mejor eso que haber detenido la persecución en un condenado sitio donde no
le conociera nadie.
De modo
que Billy dejó el caballo en una cuadra pública para que el pobre animal
descánsase y se dirigió a la casa que había sido de Kurt y que ahora era
«suya». Pensó pasar la noche allí. Pensó decir a la pobre mujer que vivía allí
que no había ganado demasiado dinero sacando muelas, pero que lo ganaría.
Avanzó
hacia la puerta de la casa.
Sentía
una rara emoción en su interior. Ahora se daba cuenta de que aquella especie de
hogar le gustaba. Se daba cuenta de que le resultaría difícil prescindir de él.
Además, la mujer ciega que estaba dentro, esperándole, necesitaba su cariño.
Billy
empujó la puerta.
Vio las
luces encendidas.
Unos
leños ardían alegremente en la chimenea.
Pero la
ciega no estaba allí. Estaba sin duda en la habitación, situada más al fondo,
porque se oía su voz.
—Celebro
que hayas vuelto —decía la voz dulcemente—. No sabes lo que he sufrido por ti.
Para mí el que hayas vueltos significa como volver a la vida, hijo mío..
CAPÍTULO XVII
Billy
quedó helado.
Los
dedos que acababan de empujar la, puerta quedaron detenidos sobre el pomo como
si se hubieran petrificado. Una extraña opresión le apretó el pecho. Por sus
ojos pasó como un relámpago de muerte.
Lo único
que pudo musitar fue:.
—Dios
mío:...,.
De
repente, con una claridad lívida y al mismo tiempo brutal, lo comprendió todo.
De repente se dio cuenta de lo que significaba, la «muerte» de Kurt.
Seguro
que los enemigos que le perseguían cuando él lo conoció y le salvó la vida eran
rivales que querían partirse los «negocios» con él.
Seguro
que el cadáver calcinado que él vio poco después no era el de Kurt.
Para
«desaparecer», el jefe de la banda había dado una muerte atroz a cualquier
desgraciado que tuviera su edad y sus medidas. ¿Únicos requisitos? Darle antes
su documentación y prestarle algunas de sus ropas.
Y luego
se había dejado tragar por la inmensidad de Nuevo México.
Kurt
estaba muerto. Nadie sospecharía de él. Nadie le relacionaría ni de lejos con
los golpes de la banda. Podía empezar una existencia donde los millones caerían
cada vez más espesos y la sangre gotearía cada vez más roja. Billy sintió en
las entrañas el frío de la muerte.
Una pena
atroz le devoraba. Porque ahora Kurt había vuelto a su hogar, a refugiarse allí
hasta que la tempestad pasara, pensando no encontrar a nadie. Había encontrado
a su madre, pero su madre no sabía que él estaba muerto. Le había acogido con
la mayor naturalidad del mundo. Pensaba que era el mismo hijo que estuvo con
ella y que había ido a sacarle una muela al gobernador de Nuevo México.
Como
hasta en la voz eran parecidos, nada le había llamado la atención.
Billy
retrocedió. Una especie de debilidad inmensa se había apoderado de él. Supo que
pese a todo lo que Kurt era, pese a todos los crímenes que arrastraba, no tendría
valor para matarle en aquella casa: Con los hombros hundidos, con los brazos
caídos a lo largo del cuerpo, dio la vuelta hacia el otro lado para alejarse de
allí.
En el
otro lado del edificio descansaba un caballo sudoroso y con síntomas de
tremenda fatiga. Era el que había traído a Kurt hasta allí. Billy le acarició
suavemente el cuello mientras se disponía a llevárselo. Cuando Kurt, extrañado,
lo buscara, habría llegado el momento de ajustar cuentas.
Pero en
aquel momento oyó el chirrido junto a la puerta lateral. De pronto un
rectángulo de luz cayó sobre él, dejándole al descubierto. Kurt había salido
para retirar el caballo. Inmediatamente le vio.
Lanzó
una maldición en voz baja.
Una
maldición que no debió oírse más allá de las paredes de madera y los tabiques
silenciosos.
Instantáneamente
llevó la derecha al revólver, sin dar tiempo a Billy a defenderse. Billy estaba
tan asombrado, tan impresionado en aquel instante, que llevó la mano al «Colt»
demasiado tarde. Su enemigo había reaccionado con más rapidez y no le había
dejado ninguna oportunidad. Una sonrisa diabólica deformaba el rostro de Kurt
cuando apretó el gatillo.
Billy lo
supo en unas décimas de segundo.
Era el
fin.
Era el
fracaso irremediable, era el triunfo de un asesino sin entrañas.
Le
pareció notar incluso el choque de la bala en la cabeza.
Él
disparó maquinalmente. Lo hizo una sola vez, siguiendo el movimiento instintivo
de sus músculos. Fue entonces cuando oyó el disparo.
¿Y por
qué no antes? ¿Por qué no había sonado el revólver de Kurt? ¿Por qué la bala no
había saltado al aire? ¿Por qué?
Vio que
Kurt caía.
Ya no
tenía dos ojos.
Tenía
tres.
La bala
le había atravesado el cerebro y su mirada vidriosa ya estaba en el infinito.
Billy
guardó el «Colt» pesadamente. Todo vacilaba en él, todo le parecía extraño y
doloroso. Pensó que el revolver del asesino se había encasquillado en el último
segundo y comprendió que sólo a esa circunstancia debía el seguir aún vivo.
Pasando por delante del cadáver, entró en la casa.
Las
luces seguían encendidas.
Los
leños seguían ardiendo alegremente en el hogar.
La ciega,
un poco asustada, oyó sus pasos. Había alzado la cabeza.
—Kurt,
hijo mío —preguntó—: ¿Qué ha sido ese disparo?
—Nada,
mamá. Un borracho —dijo Billy dulcemente.
La
anciana logró sonreír. Su intranquilidad desaparecía por momentos. Sus ojos
volvieron a tener otra vez una expresión feliz.
—Hay
demasiados borrachos por aquí —musitó—, y siempre buscan camorra. Por eso es
mejor no corresponder, ¿sabes? No llevar armas. Mientras buscabas ropas nuevas
en el piso de arriba te he quitado las balas del cilindro. Así uno no se mete
en líos. Incluso no deberías llevar revólver, ¿sabes? Es mejor...
Billy
tragó saliva.
Volvía a
sentir aquella opresión entre dulce y suave en el pecho.
—Sí,
mamá —dijo quedamente—. Tienes razón. No volveré a llevarlo.
—¿Te
quedarás aquí?
—Sí,
pero antes haré dos cosas. Quiero decir que me queda un poco de trabajo antes
de descansar un par de días. He de ir a un entierro y luego escribir una carta
a una mujer para que venga.
—¿Un
entierro? ¿De quién? ¿Le conozco?
—No
—dijo el joven, quedamente—. No le conoces, mamá. No le conoce nadie.
—¿Y la
mujer? ¿Quién es?
—Ya la
conocerás, mamá —musitó Billy, acariciándole los cabellos y pensando que ahora
iba a tener que trabajar de nuevo—. Ya la conocerás... Por cierto ¿cuándo
tienen que traer whisky otra vez? Aquel que pagamos una vez al año...
FIN




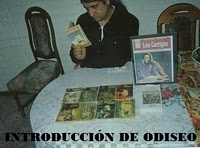
No hay comentarios.:
Publicar un comentario