Como todos deben saber, EL TONTO Y LA LISTA del gran Keith Luger fue la novela que ganó nuestra encuesta navideña 2015. Esta es una novela de Western, perteneciente a la colección “Bisonte Serie Roja”, de la editorial Bruguera. Publicada en 1987 con el número 1243.
¡Disfrútenla y larga vida a los bolsilibros!
EL TONTO Y LA LISTA
KEITH LUGER
CAPÍTULO PRIMERO
Jim, el barbero, estaba afeitando al sheriff Bruce Hunter.
—¿Le dejo el bigote como lo tiene?
—Sí, Jim.
—Ahora no se lleva así en la ciudad. Si quiere conquistar a la señora Holmes tendrá que dejárselo más fino, como un reguero de hormigas. Y la señora Holmes se chupará los dedos.
—Jim, en primer lugar, la señora Holmes no se chupa los dedos. Y en segundo lugar, si me dejas el bigote como un reguero de hormigas, ella puede pegar un grito por creer que son hormigas de verdad que se me han subido al labio.
—Está bien, sheriff, como usted quiera. Ya está afeitado. Sólo le falta un poco de colonia.
—No quiero colonia.
—Es para que la señora Holmes lo huela bien, jefe. Tengo una colonia sensacional. Me la trajo ayer Rex el Buhonero. Oiga bien cómo se llama: Amor dulce y sabroso.
—¿Ese es el nombre de una colonia?
—¿No es fantástico? Déjeme que le ponga un poco.
—Está bien, Jim, pero que sean sólo unas gotas.
Jim cogió una botella que contenía un líquido amarillo. Abrió el tapón y el sheriff se echó hacia atrás.
—¡Eso apesta, Jim!
El barbero arrugó el ceño y olfateó alrededor de la botella.
—¡Maldita sea, no olía así ayer!
—Rex el Buhonero te la pegó. Eso no es un perfume. ¡Eso huele peor que una maldita mofeta!
—Tiene razón, jefe. Rex el Buhonero me la pegó. ¡Deténgalo!
—No puedo detenerlo. Rex ya debe estar a muchas millas de Paradise City. ¿Quieres cerrar de una vez esa condenada botella?
Jim puso el tapón en el frasco.
En la atmósfera seguía el mismo mal olor.
El ayudante del sheriff Hunter, Bert Harlow, entró como un ciclón en la barbería.
—¡Jefe, sálvese quien, pueda!
—¿Dónde es el incendio? —dijo Hunter saltando del sillón.
—¡No hay ningún incendio!
—¿Qué es entonces?
—¡Pero si huele hasta aquí!
—Es que Jim abrió un frasco de Amor dulce y sabroso.
El barbero estaba señalando el frasco y dijo:
—Sí, Bert, fue cosa de Rex el Buhonero. Me volvió a timar.
El ayudante soltó una carcajada y se tambaleó. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
El barbero exclamó:
—¿Te hace gracia que el Buhonero me haya timado. Bert?
—No fue el Buhonero —contestó Bert poniéndose súbitamente serio.
—Yo sé bien a quién compro mi mercancía. Y te digo que fue Rex el Buhonero el que me vendió este maldito perfume.
—El maldito perfume no sale del frasco. Viene de la calle.
El sheriff Hunter arrojó la toalla al sillón que había ocupado.
—¿Qué estás diciendo, Bert?
—Asómese y lo verá..
—¿Qué es lo que tengo que ver?
—El carro de donde sale el olor.
—¿De qué infiernos se trata?
—Bacalao.
—¿Qué?
—Un hombre acaba de llegar con un carro de bacalao.
—¿Cómo no le detuviste antes de que llegase a la calle Mayor?
—Intenté detenerlo, pero él me dijo que tenía derecho a entrar en el pueblo porque es un ciudadano de Estados Unidos. Total que tiró para adelante, y ahí lo tiene, frente al saloon de Margot.
El sheriff salió a paso de carga de la barbería. Se tuvo que poner los dedos en la nariz porque ahora el olor era más fuerte.
Algunos hombres, en el porche del saloon, estaban gritando.
—¡Fuera!
—¡Lárguese con su maldito bacalao!
—¡Está apestando el pueblo!
El sheriff no veía al transportista porque indudablemente tenía que estar en el pescante.
Lee Burton, que era el tipo más fuerte del grupo, se escupió en las manos.
—¡Déjenme, muchachos! A este forastero le voy a dar yo la lección que merece. En tres segundos irá a parar al abrevadero.
El sheriff vio subir a Lee Burton por un lado del pescante. Y en seguida volvió a salir por el otro. Cruzó el aire limpiamente mientras soltaba un aullido. Y Lee Burton cayó en el abrevadero y lo reventó.
El sheriff se dio más prisa en mover las piernas y en pocos instantes llegó ante el carro. Pudo ver al hombre que estaba en el pescante y que se había desembarazado de Lee Burton con increíble facilidad.
Era joven, de unos veinticinco o veintiséis años, alto, de rostro bronceado, ojos negros.
—Eh, usted, ¿cómo se llama?
—Johnny Morrison. Aunque también me llaman Johnny el Bacalao,
—No me diga por qué.
—Usted es un águila, jefe —dijo Johnny Morrison guiñando un ojo, el derecho.
—¿Por qué infiernos ha venido a este pueblo?
—Verá, sheriff, un tipo me encargó un carro de bacalao.
—No será un fulano de aquí.
—No, sheriff, no fue de aquí. Fue de Aguas Calientes. Y un servidor, que sabe servir a los clientes, le llevó el carro de bacalao. Y, ¿qué cree que pasó?
—¡No lo sé! ¡No tengo una bola de cristal!
—Pues que el fulano lo quiso comprar, a un precio muy barato, como si estuviese podrido.
—¿Y no está podrido?
—Oh, no, sheriff, mi bacalao está en su punto. Y como le iba diciendo, el fulano perdió la dentadura.
—Al morder su bacalao.
—No, señor, cuando le pegué en la quijada por querer comprar mi mercancía a la mitad de precio. De modo que me dije: «Johnny, debe haber un pueblo cerca de Aguas Calientes donde tú puedas hacer felices a sus habitantes vendiéndoles tu estupendo bacalao.» Y aquí me tienen. Son ustedes unos tipos suertudos.
—Señor Morrison, se equivocó en una parte de su historia.
—¿En cuál?
—Aquí no queremos bacalao.
—¿No le gusta a usted el bacalao, sheriff?
—¡No, no me gusta!
—Bueno, no es una razón para que a sus ciudadanos no les guste —miró a las personas que estaban en las aceras—. Señoras y caballeros, el bacalao es un producto de primera calidad. Contiene fósforo para nuestro cerebro. Y si los representantes de la ley comiesen bacalao, serían mucho más inteligentes.
El sheriff Hunter fue a protestar, pero Morrison siguió hablando.
—Y también el bacalao contiene hierro. Yo he comido mucho bacalao, y por eso pego unos buenos sacudones con la derecha y con la izquierda.
De pronto se oyó un tropel de caballos.
El sheriff miró hacia la derecha y vio a los jinetes.
—Oiga, Morrison, le voy a dar un consejo.
—¿Qué le pasa, sheriff?
—Lárguese con el carro, ahora que puede.
—¿Por qué?
—Acaba de llegar al pueblo la señorita Natalie Burke.
—No sé quién es.
—Una ranchera.
—¿Qué tiene que ver conmigo?
—La señorita Burke es una persona muy delicada y, en cuanto huela su bacalao, puede ordenar a sus hombres que hagan algo que a usted no le gustaría.
—¿Por ejemplo?
—No lo sé, Morrison. No estoy en la mente de la señorita Burke.
—Entonces tranquilícese.
El grupo de jinetes avanzaba por el centro de la calle. Al frente iba una joven de unos veinticinco años, de cabello muy rubio, ojos claros.
De pronto, la joven tiró de las bridas y los cinco jinetes que la acompañaban la imitaron.
—¿Qué infiernos pasa hoy en este pueblo? —oyeron gritar todos a Natalie Burke.
Uno de los cowboys se acercó.
—¿Lo dice por el olor, señorita Burke?
—¡Naturalmente que lo digo por el olor, Max!
—Viene del carro que hay arriba.
. —¿Y qué es lo que transporta?
—Está cargado de bacalao.
Natalie Burke frunció el ceño.
—¿Bacalao. ¿Has dicho bacalao, Max?
—Que me maten si lo que tiene ese carro no es bacalao. ¡Vamos allá!
Los jinetes se pusieron en marcha y llegaron muy pronto junto al carro.
Natalie miró al hombre que estaba en el pescante.
—¿Quién infiernos es éste hombre, sheriff?
—Johnny el Bacalao.
—Es mi apodo, señorita Burke —repuso el aludido—. Pero mi nombre completo es Johnny Morrison.
—Para mí, va a ser Johnny el Bacalao.
—Como usted quiera, señorita delicada.
—¿Cómo ha dicho?
—Dije señorita delicada, porque me han dicho que es usted muy delicada.
—Soy muy delicada porque no soporto el olor a bacalao.
—Eso es porque no lo ha probado con tomate. Si yo le hiciese a usted unas cuantas tajadas de bacalao con el rico tomate de Texas, usted se moriría de gusto y me diría: «Más, Johnny, déme más bacalao con tomate.»
—¡El tomate se lo voy a dar yo!
—Ah, sí. Estupendo. Yo pongo el bacalao, usted pone el tomate y, luego que nos llenemos, usted y yo nos vamos a dar una vuelta por la orilla del río.
—¡Muchachos! —gritó Natalie enfurecida—. ¡Llevaos el carro y voleadlo en el río!
Johnny entornó los ojos.
—¿Qué es lo que ha dicho, señorita?
—Tiene diez segundos para saltar del pescante.
—¿Y qué pasará después de los diez segundos?
—Que si no salta por las buenas, lo arrancarán por las malas.
—¿Y luego?
—Un hombre subirá al pescante y llevará el carro al río. Allí volcará todo su contenido, lejos de Paradise City.
Johnny sonrió.
—De acuerdo, señorita Burke. Déme el dinero.
—¿Qué?
—Usted acaba de decir que se queda con todo el bacalao. Así que, sacuda el dinero.
—Oiga, ¿es usted tonto?
—No, creo que no.
—Pues lo parece. Yo no le he dicho que vaya a comprarle su bacalao.
—¿Quiere quitarme mi bacalao y arrojarlo al río sin pagarme un centavo?
—Ahora lo explicó bien, talento.
—Usted se cree muy lista, ¿eh?
—Basta de palabrería, señor Morrison. Voy a empezar a contar hasta diez y si para entonces no ha bajado del pescante, lo bajarán mis hombres.
—Empiece a contar.
—Uno... dos...
—Tres... cuatro... cinco —dijo rápidamente Johnny—. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Ya está.
CAPÍTULO II
Johnny Morrison seguía en el pescante después de haber contado hasta diez.
Los ojos de Natalie Burke se habían llenado de cólera.
—¡Max, Pat, Jack...!
Tres jinetes se adelantaron y saltaron de la montura al pescante.
Y entonces ocurrió algo sensacional.
Johnny puso en marcha sus puños y, conforme los cowboys iban pasando al pescante, los hacía volar a puñetazo limpio.
Max, Pat y Jack rodaron por el polvo después de recibir serios golpes en la cara.
Y Johnny Morrison había hecho aquella demostración con una sencillez asombrosa:
Los espectadores estaban perplejos.
Natalie Burke respiraba tan agudamente que sus senos se estremecían.
—Sabe pegar, forastero —dijo.
—Gracias al bacalao.
—Ha comido mucho, ¿eh?
—Todo el que puedo, señorita Burke. Se lo recomiendo.
—¡Le he dicho que yo no voy a comer su bacalao!
—Se puede hacer de muchas formas, si no le gusta con tomate... Y no me vuelva a repetir que el tomate me lo va a dar usted a mí.
Uno de los jinetes tiró del revólver.
Johnny sacó y disparó con una velocidad endiablada.
El cowboy lanzó un aullido cuando la bala golpeó contra su revólver, el cual voló por el aire.
Natalie entornó los ojos.
—También es un buen tirador.
—No me puedo quejar.
—He cambiado de opinión con respecto a usted.
—Gracias.
—¿Cuánto pide por su bacalao, señor Morrison?
—Lo que vale. Quinientos dólares.
—Le doy trescientos.
—No, señorita Burke. Tendrá que pagar quinientos pavos.
—Trescientos cincuenta.
Morrison hizo girar el revólver en el índice y lo enfundó. Luego se volvió hacia la gente que estaba en la acera. Vio a un hombre con un delantal.
—Tiene usted cara de ser el almacenista.
—Soy el almacenista de Paradise City, y mi nombre es Spencer Mulford.
—Le vendo mi cargamento de bacalao, señor Mulford.
Spencer Mulford se mojó los labios con la lengua.
—Me interesaría comprárselo.
—Es todo suyo por quinientos dólares.
—¡Señor Mulford! Sería mejor que diese media vuelta y volviese a su almacén.
—Sí, señorita Burke.
El almacenista empezó a alejarse por la acera de tablones.
Morrison se volvió hacia la joven.
—¿Por qué intervino, señorita Burke? El señor Mulford, habría comprado mi mercancía.
—Pero no lo hizo.
—No lo hizo porque usted lo amenazó.
—¿Tengo un revólver en la mano?
—No.
—¿Un látigo?
—No, señorita Burke, pero no hace falta un revólver ni un látigo para amenazar a las personas. Usted lo consiguió diciendo al señor Mulford que se largase a su almacén. Le dije antes que se cree muy lista. Pero tengo que rectificar. Usted se cree muy poderosa, señorita Burke, tan poderosa que manda en las personas de este pueblo. Recuerdo el consejo que me dio el sheriff. Me dijo que me largase con mi carro antes de que usted se percatase del olor de mi mercancía. También el sheriff le tiene miedo.
—¡Cuatrocientos dólares por su maldito bacalao, señor Morrison!
Johnny le sonrió enseñándole unos dientes parejos y blancos.
—No, señorita Burke, ahora no tendrá mi bacalao ni por quinientos dólares.
Se hizo un silencio.
—Señor Morrison, estoy a punto de enfurecerme.
—¿Y qué pasará cuando se termine de enfurecer?
—Lo pasará mal, muy mal.
—Hasta ahora lo pasé muy bien.
—Usted lo acaba de decir. Fue sólo hasta ahora.
—Señorita Burke, tengo que vender mi mercancía. Será mejor que me deje en paz.
Natalie miró fijamente al forastero. Finalmente, dijo:
—Vamos, muchachos.
La joven espoleó su cabalgadura y se alejó hacia el almacén, que estaba al fondo de la calle.
Los cinco cowboys la siguieron.
El sheriff dejó escapar el aire por sus pulmones.
—Señor Morrison, lo que usted acaba de hacer no lo habíamos visto aquí, desde hace muchos años.
—¿Se refiere a que pegué a tres hombres que trabajan para Natalie Burke?
—Y a como manejó el revólver.
—Aprendí de pequeño a valerme por mí mismo, sheriff. ¿Cuál es el pueblo más cercano?
—¡Lester City.
—¿A cuántas millas está?
—Ochenta, en dirección norte.
—Gracias, sheriff. Iré a Lester City para vender mi mercancía.
—Buen viaje, señor Morrison.
Johnny movió las bridas, y los dos mulos se pusieron en marcha.
Los espectadores de la acera se quedaron haciendo comentarios acerca de lo que habían visto.
Natalie Burke y sus cowboys habían saltado de la silla y estaban en la puerta del almacén.
Morrison, al pasar con su carro por enfrente, hizo un saludo con la mano.
—Adiós, señorita lista.
—¡Váyase al cuerno, tonto!
Johnny le contestó con una carcajada.
Poco después salió del pueblo.
Se puso a silbar una canción.
Al cabo de una hora, vio un río y se detuvo en la orilla porque decidió que era hora de comer.
Primero se lavó la cara y las manos en el río. Luego hizo una hoguera y calentó una lata de habichuelas.
Se sentó en una piedra y empezó a comer. De pronto un lazo le cayó por encima y tiró de él hacia atrás.
Johnny dio una vuelta de campana. Trató de moverlos brazos, pero el lazo lo sujetaba férreamente.
Trató de levantarse y una bota le pegó en la cara lanzándole otra vez al suelo.
Ya no intentó defenderse.
Quedó sentado en el suelo y miró al hombre que lo había cazado.
Era uno de los cowboys de Natalie Burke. El hombre, llamado Max.
Y detrás de él estaban Natalie Burke y los otros cuatro hombres.
—¿Qué tal, señor Morrison? —sonrió victoriosamente la joven.
—Le dije adiós cuando salía del pueblo, señorita Burke.
—Y también se rió de mí.
—Eso es porque me hizo gracia.
—Nadie se puede burlar de Natalie Burke. ¡Péguenle fuego al carro!
Johnny agrandó los ojos.
—¿Qué es lo que ha dicho, señorita Burke?
—Su mercancía se va a convertir en cenizas.
—No, señorita Burke. No haga eso.
Sin embargo, ella no dio contraorden a los hombres que, con antorchas encendidas, se estaban acercando al carro donde estaba el bacalao.
Johnny gritó.
—¡No peguen fuego al carro!
Pero los hombres no hicieron caso de su protesta. Desengancharon los mulos y unos segundos después el carro empezó a arder por los cuatro costados.
Johnny fijó sus ojos llenos de furia en el rostro de Natalie.
—¡Me pagará los quinientos dólares!
—No le voy a pagar nada.
—Y trescientos dólares más por el carro.
—Va a cobrar, señor Morrison.
—Es magnífico que haya cambiado de opinión.
—No me ha entendido, señor Morrison. Va a cobrar de una forma que no le gustará. Vamos, muchachos, dadle la lección que merece.
Los hombres que habían incendiado el carro se dirigieron hacia la víctima.
Johnny comprendió lo que iba a pasar. Lo iban a golpear sin compasión. Se arrojó de cabeza y logró embestir al hombre que se le acercaba. Pero ya no pudo hacer más, porque los otros hombres se arrojaron sobre él pegándole puñetazos en la cara, en el estómago, en el hígado...
Johnny Morrison se desplomó tras recibir un gancho en la mandíbula.
Seguía con los dos brazos indefensos, fijos al cuerpo con el lazo.
La sangre le chorreaba por la nariz y por la boca. Le habían pegado una buena paliza.
—Morrison.
Abrió los ojos y vio la bonita cara de Natalie.
—Cuando se recupere, lárguese de aquí. No quiero volverlo a ver. ¿Lo oye, Johnny el Bacalao?
—Sí, la he oído muy bien.
—Este es un adiós definitivo entre nosotros. Vamos, muchachos.
Habían dejado los caballos un poco más allá, en la pradera. Morrison ovó la cabalgada cuando se alejaban.
Se levantó y se quitó el lazo. Tambaleándose, fue al río y sumergió la cabeza en el agua. Luego se levantó, pero tuvo que apoyarse en el tronco de un árbol para no caer, y miró el lugar por donde se habían marchado Natalie y sus hombres.
—No fue un adiós definitivo entre nosotros, señorita Burke. ¡Eso se lo puedo jurar!
CAPÍTULO III
—Hija mía, te has portado como una verdadera Burke.
Natalie se echó a reír.
—Ese tonto creyó que podría conmigo.
—Pero tú le demostraste que se equivocó.
—Sí, padre, de eso puedes estar seguro. Le di una lección que no olvidará mientras viva.
Douglas Burke medía casi dos metros y era de fuerte constitución, el cabello espeso como la melena de un león, la cara enrojecida por los pómulos. Soltó una gran carcajada.
—Me hubiese gustado ver al tipo del bacalao, Natalie.
—¿Antes o después, de recibir la paliza?
Douglas rió estruendosamente.
—Me hubiese gustado ver la cara que ponía mientras ardía su carro.
Llamaron a la puerta y entró un criado.
—Señor Burke, acaba de llegar Archer Price.
—Hazlo pasar dentro de un par de minutos.
—Sí, señor.
Douglas miró a su hija.
—Ya sabes a lo que viene, Natalie. A pedir tu mano.
—Lo imagino.
—¿Qué quieres que le conteste?
—Archer me gusta.
—Pues cásate con él.
—Creo que todavía no ha llegado ese momento.
—Oye, Natalie Burke, tienes ya veinticinco años. Maldita sea, a esa edad, tu madre me había dado seis hijos. Tuvimos la desgracia de perder a tres de ellos... Sólo quedasteis tú, Alan y Jerry. Y por todos los demonios del cielo que sois tres verdaderos Burke, con voluntad de hierro. Tu hermano Alan ya tiene veintiocho años y tu hermano Jerry, veintiséis. Y ninguno se ha casado —levantó los brazos al cielo—. ¿Qué he hecho yo para que ninguno de mis cachorros me haya dado un nieto?
—Tendrás muchos nietos, padre. Ten un poco, de paciencia.
—Los quiero ahora, ¿me oyes? ¡Ahora!
Llamaron a la puerta otra vez.
—Adelante.
Entró Archer Price. Era alto, rubio, de ojos claros.
—Buenas noches, Natalie.
—¿Cómo estás, Archer? —preguntó Douglas.
—Muy bien, señor Burke. Mis rebaños crecen de día en día.
—No me irás a hacer la competencia, ¿eh, Archer? No me la hagas o juro que mando tus reses al despeñadero.
Lo dijo riendo y Archer también rió.
—Señor Burke, nadie le puede hacer sombra. Tiene el mejor rancho de la comarca y uno de los mejores de Texas. Yo soy sólo un aprendiz de ranchero. Procuro trabajar en otros mercados a los que usted utiliza. Tengo que arriesgarme más, pero no me quejo.
Douglas fue a su lado y le puso una mano en el hombro.
—Muchacho, siempre me agradaste, y me sigues agradando.
Natalie estaba pelando una manzana en la mesa. Ella y su padre acababan de cenar.
Douglas le guiñó un ojo a Archer.
—Ahí la tienes. Es tuya.
Archer avanzó hacia la mesa y Natalie le arrojó la manzana.
Archer la cogió contra su pecho.
—Mi padre se refería a la manzana, Archer —dijo la hermosa joven—. Es de buena calidad. Del manzano que crece en el huerto del Sur.
—Gracias.
Archer se llevó la manzana a la boca y la mordió, sin apartar los ojos de Natalie.
Mientras tanto, Douglas se acercó a la mesa.
—¿Un trago, Archer?
—Sí, señor Burke. El whisky sienta bien a cualquier hora y en cualquier momento —miró a la joven—. Natalie, me contaron el incidente que tuviste con cierto tipo que llegó, con un carro de bacalao.
—Eso pasó a la historia.
—Me he tropezado ahí fuera con un cowboy, y me ha contado lo que hiciste con el forastero en el río. Fue bueno.
—Celebro que te guste.
—Yo siempre he dicho que debemos impedir que los forasteros hagan negocio en Paradise City...
—Me gustan tus ideas, muchacho —dijo Douglas Burke mientras le alargaba, un vaso de whisky.
Natalie estaba pelando otra manzana.
—Fue fácil deshacerse de ese paleto —dijo—. Se confió demasiado. Pensó que me había vencido... Lo sorprendí en el río. Ni por un momento le cruzó por la cabeza la idea de que yo no le perdonaría lo que había hecho en la ciudad.
—Desde luego sabes defenderte.
—No debes tener ninguna duda.
—Pero una mujer necesita a un hombre.
Douglas carraspeó.
—Eso está muy bien dicho, Archer —miró a su hija—. ¿No te parece, Natalie?
Ella se encogió de hombros.
—Sí, es posible que una mujer necesite a un hombre.
Archer se sintió alentado ante aquella respuesta.
—Señor Burke, tengo el gusto de pedirle la mano de su hija.
—Mano concedida —repuso Douglas Burke.
Natalie se levantó.
—Eh, un momento, padre. ¿Es que yo no cuento?
—Claro que cuentas. Pero sigo creyendo que Archer Price es el mejor partido para ti.
Natalie pegó un mordisco en la manzana y miró a Archer.
—¿Me quieres, Archer?
—Sí.
—¿Estás enamorado de mí?
—Claro que lo estoy.
—Entonces, ¿por qué infiernos no me lo has dicho?
—Porque no he podido.
—¿Cómo que no has podido?
—Verás, Natalie. Tú eres una mujer distinta a las demás.
—¿En qué soy distinta? ¿Tengo tres brazos? ¿Un solo ojo?
—¡No, Natalie, tienes todas las piezas que debes tener, dos hermosos ojos, dos lindos brazos, dos atractivas piernas...
—No sigas. Ya dijiste que tengo de todo.
—¡Lo que quiero decir es que resultas un poco... —Archer titubeó.
—¡Escúpelo!
—¡Rebelde. Esto es. Resultas un poco rebelde.
—Soy difícil de manejar, ¿eh, Archer?
—Exactamente.
Douglas intervino riendo.
—Archer, ella es una Burke. Simplemente eso. Una Burke.
Natalie se acercó a Archer lentamente.
—Archer, ¿crees que tú me puedes dominar?
Archer sonrió mirándola fijamente.
—Creo que sí.
—Dame un día para decidirme.
—¿Por qué?
—¡Porque quiero pensarlo!
¡Douglas se frotó las manos.
—Muchachos, mañana es sábado y hay baile en el Club Ganadero. ¿Qué os parece si acudimos todos allí? —Douglas palmeó la espalda de Archer—. Estoy seguro de que Natalie lo habrá pensado ya, y te dará una respuesta afirmativa.
—¿Irás al baile, Natalie? —inquirió Archer.
—De acuerdo.
—Yo también iré, Natalie.
—¿Otro trago, Archer? —sugirió Douglas.
—¡No, gracias, señor Burke. Debo marcharme. Mañana hemos de llevar el rebaño de unos pastos a otros. Y luego he de prepararme para acudir al baile. Va a ser un día de mucho trabajo.
—Entonces, hasta mañana, Archer.
Price se acercó a la joven y je tomó una mano.
—Natalie, quiero que tengas presente una cosa.
—¿El qué?
—Que seré un buen marido para ti.
Archer le besó la mano, dio media vuelta y salió del salón.
Al quedar a solas padre é hija, Douglas se dirigió hacia ella.
—¿Por qué no le has contestado de una vez por todas, Natalie?
—¿Es que no me lo puedo pensar?
—¿Qué tienes que pensar? Archer Price es guapo y fuerte. Te dará buenos cachorros.
—¡Hablas como si yo fuera una gata!
Douglas se echó a reír.
—Si hiciésemos algunas preguntas a ciertos hombres de Paradise City, estarían dispuestos a jurar que eres peor que una gata. ¿A cuántos has señalado con tus zarpas? Hoy justamente te enfrentaste con un forastero. ¿Qué fuiste para él? Una gata. Ese desgraciado debe tener el cuerpo molido.
En aquel momento se rompió un cristal de la ventana.
Douglas se volvió sacando el revólver porque había aprendido a ser muy rápido.
Natalie lanzó un grito asustada. Los dos miraron por la ventana, pero no pudieron ver a nadie, debido a la oscuridad de la noche.
—¿Qué infiernos significa esto? —rezongó Douglas Burke.
Los dos miraron la piedra que había quedado sobre la alfombra.
—Hay un papel —dijo Douglas.
Cogió la piedra y quitó la cuerda que sujetaba el papel.
Natalie se puso a su lado.
En el papel habían escrito las siguientes frases:
«Señorita Burke, me debe quinientos dólares por el bacalao.
»Señorita Burke, me debe trescientos dólares por el carro.
»Señorita Burke, me debe una paliza.
»Señorita Burke, todo se lo voy a cobrar..
»Se lo promete,
»Johnny el Bacalao.»
»Señorita Burke, me debe trescientos dólares por el carro.
»Señorita Burke, me debe una paliza.
»Señorita Burke, todo se lo voy a cobrar..
»Se lo promete,
»Johnny el Bacalao.»
CAPÍTULO IV
Natalie Burke se quedó asombrada.
—¡Dame eso, padre! ¡Quiero leerlo bien!
No esperó a que Douglas se lo diese. Le arrebató el papel de las manos y lo leyó otra vez para sí.
—Déjalo, hija. Es de mi cuenta. Ese tipo se ha atrevido a permanecer en la comarca y lo colgaré de la rama de un árbol.
—No, padre.
—Muy bien. Si quieres que lo convierta en pulpa, lo haré.
—¡Lo que le pase a Johnny el Bacalao es cosa mía!
—¿Por qué?
—¡Porque es un asunto personal!
—Cuidado, chica, ese hombre tiene agallas.
—¡Yo se las voy a quitar todas!
Natalie empezó a pasear de un lado a otro, nerviosa, mientras hacía una pelota con el papel.
—¡Yo te daré a ti, Johnny Morrison! Has venido a mi casa amparado en la oscuridad de la noche y me has mandado esta carta. Pero yo te la haré tragar —levantó el papel—. ¡Juro que te la haré tragar!
Se abrió la puerta y entró Alan Burke, el hijo mayor de Douglas.
—Hola, familia.
—¿De dónde vienes, Alan? —preguntó Douglas.
—De dar un paseo.
—¡No vienes de dar un paseo!
—¿Ah, no?
—Has estado con Dolores, esa mexicana.
—Bueno, padre, estuve con ella. ¿Qué tiene de particular?
—¡No me gusta que andes con una mexicana! ¿Por qué infiernos no piensas ya en una mujer de nuestra clase?
Alan se sirvió una ración de whisky.
—¿En la bizca Leonor Harris?
—Alan, ¿quieres que te rompa la boca?
—Padre, me gusta Dolores, la mexicana, y paso muy buenos ratos con ella.
—Ya lo imagino. Pero esas mexicanas son astutas. Y si Dolores ha pensado casarse contigo...
—¡Dolores no ha pensado en casarse conmigo! Lo único que pasa es que yo le resulto simpático y Dolores me resulta simpática a mí. Por eso nos divertimos juntos.
—.No olvides que eres un Burke.
—¡No lo olvido!
—Y que un día mandarás en este rancho.
—Eso tardará mucho en ocurrir. Tú vivirás muchos años, padre.
—Eso es cierto. Nunca he estado tan fuerte. ¿Dónde está tu hermano Jerry?
—Se fue al pueblo.
—¿Solo?
—Con algunos de los muchachos.
—Y volverá borracho como siempre.
—Trabajó mucho todo el día y habrá ido a divertirse un poco.
—Para tu hermano sólo existe una diversión. ¡La de emborracharse!
Alan se echó a reír.
—Bueno, en el saloon también hay girls.
—¿Le gusta una en especial?
—No lo sé.
—¡Sí lo sabes!
—Está bien padre. A Jerry le gusta la Rubia.
—¿Quién es la Rubia?
—Miriam.
—¡Maldita sea, no conozco a Miriam la Rubia!.
—Es lógico que no la conozcas, porque nunca vas al saloon.
—¿Cómo es Miriam?
—Qué mujer, padre. Si la vieses, se te caerían los ojos.
—Una lagarta, ¿eh?
—Es una girl que se gana la vida en el saloon.
—Yo sé cómo se ganan la vida las girls en el saloon, Alan. Espero que Jerry no sea tan estúpido como para enamorarse de una mujerzuela.
Natalie seguía andando de una parte a otra mientras decía:
—Yo te voy a enseñar a ti, Johnny el Bacalao:
Alan enarcó las cejas.
—En, ¿qué le pasa a Natalie, padre?
—¿No te contaron lo del forastero?
—Sí, llegó un desgraciado con un apestoso cargamento de bacalao. Pero también me dijeron que Natalie le ajustó las cuentas.
—Pues ahora ese muchacho le ha mandado una carta. En ella le dice que le tiene que pagar todo lo que, le quemó. Y algo extra. Le promete una paliza.
Alan lanzó una carcajada.
Natalie lo miró con rabia.
—¿Dónde, está la gracia? ¡No la tiene!
Alan se sirvió una ración de whisky y dijo:
—Hasta ahora nadie se atrevió a enfrentarse contigo, querida hermanita. Y ya resulta novedoso que un forastero se atreva a mojarte la oreja.
—¡Nadie me ha mojado la oreja! ¿Lo, oyes? Y ese forastero tampoco me la mojará. Sólo me gustaría saber una cosa, hermanito. Saber dónde se encuentra Johnny Morrison para darle respuesta urgente a su carta..
CAPÍTULO V
El sheriff y su ayudante estaban jugando a las damas.
Después de mover una ficha, Bert Harlow preguntó:
—¿Qué tal le fue con la señora Holmes?
Bruce Hunter sonrió.
—No me puedo quejar.
—¿Qué le sirvió?
—Fresas con nata.
—¿Ah, sí?
El sheriff se relamió los labios.
—Y había más nata que fresas.
—Demonios, jefe, usted no se priva de nada.
Una voz dijo desde la puerta:
—No, su jefe no se priva de nada. Ni siquiera del miedo.
Tanto el sheriff como su ayudante volvieron la cabeza y los dos quedaron asombrados.
—¡El del bacalao! —exclamó el ayudante.
Johnny Morrison, que había abierto la puerta sin hacer ruido, la cerró.
Encendió un cigarrillo y se apoyó en la pared.
—Señor Morrison, lo creí ya camino de Lester City —dijo Bruce Hunter.
—¿No le contaron lo qué pasó?
—No.
—Natalie Burke y sus hombres me sorprendieron. Esos canallas me pegaron una paliza. Pero no se con formaron con eso. Hicieron arder mi carromato con toda la mercancía. Y la señorita Burke estaba allí dirigiendo a su pandilla de miserables.
—Lo siento.
—¿Sólo va a decir eso?
—¿Qué quiere que diga más?
—Vengo a hacer una denuncia, sheriff.
—¿Una qué?
—Denuncia. ¿Ha oído hablar de eso alguna vez?
—No gaste bromas, Morrison.
—Ustedes son los de las bromas, sheriff. Los tipos de Paradise City. Sí, gastan unas bromas muy buenas. Primero la señorita Burke y ahora ustedes asombrándose de que venga a hacer una denuncia. Pero la voy a hacer.
—Yo no puedo aceptar su denuncia.
—¿Por qué no, sheriff?
—No le pasó nada en la ciudad.
—Usted es el sheriff del condado, y todos los delitos que se cometan en su jurisdicción son de su competencia. Y de acuerdo con la ley, usted debe atrapar a los delincuentes y encerrarlos en esa celda para ser sometido a juicio.
Bruce Hunter se levantó de la silla.
—Forastero... —Johnny Morrison.
—De acuerdo, Morrison. Yo no tengo ninguna prueba de ese delito.
—Míreme la cara. Se ha deshinchado un poco. Pero todavía puede notar en ella los golpes. ¿O me va a decir que me, emborraché y tropecé con la pared? Yo traje aquí un carro de bacalao, que usted vio. Y ahora solo he traído, dos mulas qué he dejado en el establo.
—Señor Morrison, no debió volver.
—¿Por qué no?
—En los negocios, unas veces se gana y otras se pierde.
—Estoy de acuerdo, sheriff. Un hombre puede comprar una mercancía y perder dinero al venderla por diferentes razones. Pero, ¿llama negocio a un asalto?
—No.
—Eso es lo que hicieron conmigo. Asaltarme.
Bruce se pasó una mano por el cabello.
—Señor Morrison, está vivo. Eso es lo importante. Se lo aseguro. Y si quiere seguir vivo, debe marcharse de aquí.
—¿Usted me dice eso? ¿Usted, el sheriff de Paradise City?.
—¡Maldita sea, quiero que conserve la piel, Morrison! Y para ello le estoy dando el mejor consejo que le puedo dar. ¡Váyase de Paradise City! ¡Váyase antes de que la señorita Burke sepa que regresó!
—Ya se enteró.
—¿Eh?
—Le mandé una cartita.
—Bueno, la carta la recibirá mañana.
—Ya la recibió.
—Eso es imposible. El cartero no hace el reparto hasta mañana.
—Yo hice de cartero. Le arrojé la carta por la ventana de su casa.
El sheriff se quedó sin voz.
El ayudante Bert Harlow sacudió la mano.
—¡Madre mía, la que se va a armar, jefe! ¡Apuesto a que se le indigestan las fresas con nata!
—¡No me las recuerdes, Bert!
—¿Lo ve? Ya le sentaron mal.
—¡Cállate, Bert!
—Sí, señor. Ya estoy callado como un muerto... ¡Dios mío, muerto! ¿Por qué he dicho eso? —se tapó la boca con la mano.
El sheriff señaló a Morrison.
—¿Qué le dice en la carta a la señorita Burke?
—Que me va a pagar el carro, la mercancía y algunas cosillas extras.
Bruce movió la cabeza.
—Sólo va a conseguir una cosa.
—¿El qué?
—Que le metamos en una fosa.
—Se lo advierto, sheriff. A partir de ahora, voy a enfrentarme con Natalie Burke y lo haré a mi modo. Y usted se estará quietecito.
—¡No consiento que...!
—¡Usted consiente que los Burke hagan lo que quieran! ¡Y ahora va a consentir que yo haga lo que quiera! Usted ya me dio varios consejos, sheriff. Ahora yo le daré uno. ¡Déjeme en paz!
Johnny se dirigió hacia la puerta.
—¿Adonde va, Morrison?
—Al saloon a beber un trago y luego al hotel.
—Vaya directo al hotel.
—¿Porqué?
—En el saloon se encontraría con Jerry Burke, un hermano de Natalie. Y no ha venido solo. Ha traído a tres cowboy. Los vi pasar hace un rato.
—Voy a beber ese trago.
—Puede que sea el último que beba.
—Quizá sí, quizá no.
Morrison abrió la puerta y salió de la comisaría.
El sheriff Hunter se dejó caer en la silla y su ayudante Bert sacudió otra vez la mano y dijo:
—¡Madre mía, la que se va a armar!
CAPÍTULO VI
Johnny Morrison empujó las hojas de vaivén y entró en el saloon.
Fue reconocido inmediatamente por algunos clientes, porque empezaron a hablar entre ellos.
Había tres hombres en el mostrador, bebiendo. Vestían como los cowboys. Eran Max, Pat y Jack, que habían formado parte del grupo de los que recibió la paliza.
Ellos también se dieron cuenta de su presencia y Max preguntó:
—¿Qué hace aquí, Morrison?
Johnny miró hacia la derecha, tratando de identificar al hermano de Natalie. Descubrió a un tipo que tenía un ligero parecido con la joven. Estaba a solas con una girl, en una mesa de un rincón. La girl era rubia y hermosa.
Pat dijo:
—Seguramente el forastero vino a que le curasen en el pueblo. ¿No es eso, forastero?
Johnny volvió a mirar a los tres cowboys.
—No, no vine a curarme —contestó.
—¿A qué entonces? —preguntó Max.
—Me gusta que me concedan el desquite.
Aquellas palabras produjeron una gran conmoción entre los clientes. Todos dejaron de hablar.
El hombre que estaba con la girl rubia levantó la cara.
—Max, ¿es el del bacalao?
—Sí, señor, Burke.
Jerry sonrió desde la mesa.
—Oiga, no nos gustan los forasteros.
—Eso ya lo sé, señor Burke.
—Váyase, no puede beber en este saloon.
—¿Quién lo dice?
—Lo digo yo, Jerry Burke.
Morrison echó a andar, pero no lo hizo hacia la puerta, sino hacia el mostrador.
El barman era un tipo rollizo, con mofletes.
Morrison se detuvo ante la barra y dijo:
—Un whisky.
—No le puedo servir.
—¿Por qué no, gordito?
—Ya oyó al señor Burke. No nos gustan los forasteros.
Morrison alargó una mano y cogió al barman por el cabello.
—Gordito, ¿me oyes?
—Sí, señor.
—¿Me lo vas a servir?
—Sí, señor.
Morrison soltó el cabello del barman, y éste se dio mucha prisa en coger una botella y un vaso y servir el whisky.
Los tres cowboys miraron hacia Jerry Burke, el cual estaba sonriente observando al forastero.
—Perdona, Miriam —dijo—, tengo que hacer algo.
Jerry Burke caminó hacia sus hombres y se detuvo cerca de ellos.
Morrison cogió el vaso de whisky para beber y Jerry Burke dijo:
—Forastero, si bebe ese vaso de whisky, le vamos a romper los huesos.
El silencio que guardaban los restantes clientes era absoluto. Todos estaban pendientes de la escena que se desarrollaba en el mostrador. Ya estaba hecha la advertencia por Jerry Burke. Todos apostaron a que el forastero dejaría el vaso de whisky en el tablero. Pero no ocurrió eso.
Morrison acercó el vaso hacia los labios y bebió de un solo trago su contenido. Luego volvió a dejar el vaso sobre la barra.
Jerry Burke seguía sonriendo, pero ahora lo hacía con ferocidad.
Hizo chasquear los dedos y él y sus tres hombres se pusieron en marcha hacia la parte del mostrador donde se encontraba Johnny Morrison. Este los dejó llegar con tranquilidad y hasta se relajó.
Jerry Burke le tiró el puño derecho a la cara.
Morrison hizo un quiebro burlando el puño de Jerry y le replicó con un tremendo derechazo a la cara.
Jerry retrocedió arrollando mesas y sillas. Cayó en el suelo y mostró que sus narices estaban reventadas.
—¡Muchachos, a por él! —gritó fuera de sí.
Los tres cowboys se lanzaron al mismo tiempo sobre Morrison. Este dio un salto y se subió al mostrador. Luego pegó un puntapié en la cara de uno, y un segundo puntapié en la cara de otro, y se arrojó de cabeza sobre el tercero.
Los dos cowboys que habían recibido los patadones, rodaron por el suelo, como había rodado su jefe.
Morrison había embestido con la cabeza el pecho del tercer cowboy y también lo arrojó a tierra, pero le siguió en su camino y le soltó un puñetazo en la mandíbula.
Jerry Burke se levantó de un salto.
—¡Ahora te toca cobrar a ti, forastero!
Se lanzó sobre Morrison a toda velocidad.
Johnny sólo hizo una cosa, agacharse en el momento preciso y levantarse. Con ello consiguió un efecto extraño sobre Jerry. Este se convirtió en un bólido, pasó por encima del mostrador y se estrelló contra el gran espejo central, que convirtió en pedazos, y luego Jerry, como una mosca, resbaló y cayó sobre un anaquel donde había muchas botellas, las cuales se hicieron añicos.
Uno de los cowboys se levantó, pero se estaba tambaleando.
—Te voy a decir quién soy.
—Ya sé quién eres. Un desgraciado —dijo Johnny y le metió el puño en la boca.
El cowboy voló por el saloon desparramando dientes,
Otro cowboy se levantó y, atrapando una silla, se lanzó sobre Johnny gritando:
—¡Te voy a enterrar en el entarimado!
Johnny saltó a tiempo y la silla se estrelló contra el suelo, convirtiéndose en astillas.
Johnny metió el puño izquierdo en el hígado del cowboy y, cuando éste se ponía verde, le cascó con la derecha y su nueva víctima se marchó desbocada a la calle, abriendo las puertas de vaivén con la cabeza.
La pelea había terminado porque a Johnny no le quedaba Otro enemigo a quien golpear.
Se dirigió hacia la barra.,
—¡Gordito!
—¿Un whisky, señor Morrison?
—Tú lo has dicho.
Muy nervioso, el barman sirvió el whisky, derramando algo de licor sobre el tablero.
Johnny bebió el nuevo vaso.
—¿Qué te debo?
—Nada. La casa invita.
—Gracias.
Johnny echó a andar.
Un cowboy se levantó con un trozo de silla en la mano, una especie de garrote.
—¡Te voy a romper la crisma, forastero!
Johnny, le pegó con la izquierda y el cowboy volvió a desplomarse y otra vez quedó sin sentido.
Miriam había corrido al lado de Jerry y le golpeaban la cara.
—¡Despierta; Jerry, despierta!
Johnny se detuvo ante la puerta y se volvió hacia la girl.
—Oye, rubia, cuando despierte, dile que recuerde a su hermanita lo que me debe, y que yo cobro todas mis deudas.
—Sí, señor Morrison. Se lo diré.
Johnny se dirigió al hotel de enfrente. Se llamaba Manola.
Una mujer de cuarenta años estaba en la recepción aburrida, leyendo un periódico.
—¡El del bacalao! —exclamó al ver llegar a Morrison.
—¿Señora o señorita?
—Rose Parrish, y soy señorita.
—Quiero una habitación.
—¿Para muchos días?
—No va a depender de mí, sino de Natalie Burke.
Rose era pelirroja, de nariz respingona, y cara atrevida.
Morrison ya había escrito su nombre en el libro y Rose, después de leerlo, dijo:
—Señor Morrison, no me acostumbro a meter donde no me llaman, pero ha elegido un mal enemigo. Esa chica es una Burke, y una Burke no perdona fácilmente.
—Está muy atrasada de noticias, señorita Parrish. Esta es una pelea a muchos asaltos. El primero lo gané yo, el segundo lo ganó la señorita Burke, y el tercero se lo he ganado a Jerry Burke.
—Caramba, señor Morrison. Usted es de los insistentes —se ahuecó el cabello—. A ver si insiste conmigo.
—Perdone, pero estoy muy cansado.
Rose dio un suspiro.
—Le aseguro que no tendrá que insistir mucho.
—Jerry Burke podría venir a su hotel en mi busca.
—Oiga, aquí tiene la llave. Bien pensado, usted necesita descansar un poco.
Morrison le sonrió.
—Hasta mañana, señorita Parrish.
—¿Qué digo si vienen preguntando por usted?
—Que estoy en la habitación durmiendo y que, no quiero que nadie me moleste.
—De acuerdo, señor Morrison.
Johnny subió a la habitación, y no tardó mucho en dormirse porque había tenido un día de mucho trabajo.
CAPÍTULO VII
Natalie Burke estaba furiosa.
—¿Me vas a decir que pudo con los cuatro, Jerry?
—Sí, hermanita, con los cuatro. Ése tipo es una bestia. Mira cómo me puso las narices. Parezco un cerdo.
—No lo pareces. ¡Eres un cerdo por dejarte pegar por un condenado forastero!
—Pues tenías que ver a Max y a los otros dos cowboys.
—Ya los he visto. Los tres están en la cama. De buena gana los hubiera tirado al pozo. Max tiene dos costillas rotas. Pat sólo conserva la mitad de la dentadura. Jack está bizco y no lo estaba ayer. ¿Con qué os pegó? ¿Con una herradura?
—Que te crees tu eso. Con los puños.
Natalie estaba en la habitación de su hermano.
La puerta se abrió y entró Douglas Burke.
—Jerry, me acabo de enterar. ¿Quién infiernos eres?
—¿También te pegó a ti el forastero y no sabes quién soy, padre?
—¡Déjate de idioteces, Jerry! ¡Ni siquiera he visto al forastero! ¡Lo que quiero decir es que eres un Burke, y un Burke no debe consentir que nadie le gane!
—Pues éste me ganó, padre, y de qué forma. Mi nariz no volverá a ser la que fue.
Douglas golpeó el puño derecho contra el izquierdo.
—¡Voy a acabar con él ahora mismo!
Se dirigió hacia la puerta, pero Natalie gritó:
—¿Adonde vas, padre?
—Al pueblo con media docena de hombres.
—¡No harás tal cosa!
—¿Es que lo vas a defender, Natalie?
—¿Defender yo a ese tonto?
—No es tan tonto. Y debo ser yo, el jefe de mi familia, quien acabe con él.
—Te dije anoche que era un asunto personal, padre. Yo fui quien motivó este lío. Recuérdalo. Yo vi primero al forastero. Y ya le vencí una vez. ¡Yo seré quien vaya al pueblo!
—Te acompañaré.
—¡No, padre, no quiero que me acompañes! ¡Insisto en que tengo que ser yo quien le ajuste las cuentas a Morrison de una vez para siempre!
Jerry intervino desde la cama.
—Hermanita, me falta decirte algo. Morrison me dio un mensaje para ti.
—¿Un mensaje?
—Sí.
—¿Qué clase de mensaje?
—Me lo soltó Miriam cuando desperté. Yo tenía que recordarte lo que le debes. Y agregó que él siempre cobra sus deudas.
Los ojos de Natalie se llenaron de cólera.
—¿Has oído eso, padre? ¡Me ha hecho un desafío! ¡A mí! ¡Ha desafiado a Natalie Burke! ¡No te nombró a ti!
Douglas pareció pensarlo.
—De acuerdo, Natalie. Coge a diez hombres y vete al pueblo.
—Gracias, padre,
—Vuelve en seguida.
—Volveré en cuanto haya convertido a Johnny Morrison en una piltrafa.
CAPÍTULO VIII
Morrison se estaba lavando la cara.
Llevaba sólo unos calzoncillos.
—¡Señor Morrison!
Tenía la ventana abierta y la voz había llegado desde la calle. Sabía quién era la persona que lo llamaba. Natalie Burke.
Se secó la cara con la toalla y se dirigió hacia el hueco de la ventana.
Natalie montaba un potro color canela, pero no estaba sola. Un poco más allá había diez cowboys.
—Buenos días, señorita.
La joven ladeó ligeramente la cabeza.
—¿No se imagina a qué he venido?
—Hace una mañana muy fresca. De pronto se acordó de mí y se dijo: «¿Por qué no voy al pueblo? Quizá tenga la suerte de encontrarme con Johnny el Bacalao y me caliente un poco.»
—¿Qué es lo que ha dicho?
—Anoche repartí mucha leña y calenté a su hermano y a tres de sus cowboys. Es por lo que, seguramente, usted habrá pensado que yo la podría calentar a usted, y así dejaría de pasar frío.
—Me estoy haciendo una pregunta, señor Morrison.
—¿Me quiere o no me quiere?
—No es ésa la pregunta, señor Morrison.
—¿Y cuál es?
—Me pregunto si está usted loco o es tomo de nacimiento.
—No es nada original, señorita Burke. Me ha dicho varias veces que soy tonto. Y usted se cree muy lista. ¿Por qué no salimos de dudas de una vez?
—Es lo que yo he decidido.
Natalie bajó del caballo.
—Frank, ven aquí.
Uno de los cowboys bajó de la silla y se dirigió hacia donde estaba su patrona.
—Quiero hacerle una demostración al tonto de ahí arriba. Pégame.
—¿Cómo dice, señorita?
—¡Que me pegues!
—Pero yo no puedo.
—Claro que no podrás porque yo no te dejaré. Pero trata de pegarme, y pon todas las fuerzas en tu brazo.
—Sí, señorita. Como usted mande.
Frank echó el puño hacia atrás y lo lanzó contra el estómago de Natalie.
La joven hizo su número. Desvió el brazo de Frank pegándole un mandoble con el filo de la mano. Luego lo enderezó con un rodillazo en la cara. Y finalmente, le soltó un izquierdazo.
Frank se derrumbó en el polvo, dio una vuelta de campana y quedó de bruces, la cara pegada al suelo.
Morrison se puso a aplaudir desde la ventana.
—Bravo, señorita Burke.
Ella puso los brazos en jarras y miró desafiante al forastero.
—Celebro que le haya gustado, señor Morrison. Ahora baje. Le llegó el turno a usted.
—¿A mí?
—¡Baje, cobarde!
Morrison miró a los cowboys que estaban detrás de la joven.
—Señorita Burke, si yo cayese en la sucia trampa que me está preparando, tendría razón en considerarme como el hombre más tonto del mundo.
—¿Qué supone que pasará si baja?
—Que no será usted quien, pelee conmigo, sino todos sus mequetrefes.
—¿Eso piensa de mí?
—Usted es una ventajista, señorita Burke. Y lo probó ayer en el río. Si quiere enfrentarse conmigo, ¿por qué no prescindió de sus hombres? Me sorprendió por la espalda. Me cazaron con un lazo para que no me pudiera defender. No, señorita lista, no voy a bajar.
—Entonces, yo subiré.
—¿Usted?
—Sí, le daré su merecido.
—¿Con sus manitas, señorita Burke?
—Valdrá todo.
—Oh, sí, ya he visto cómo le pegaba el rodillazo a su empleado. Al parecer, tiene un buen repertorio de tretas.
—No se vaya, señor Morrison. Voy a subir.
—No la creo.
—Ahora lo verá.
Morrison vio cómo la joven echaba a andar y entraba en el hotel.
Observó a los cowboys y los vio inmóviles, en la silla.
Se dirigió a la puerta y le dio la vuelta a la llave y quitó el cerrojo.
Luego se cruzó de brazos y esperó.
La puerta se abrió de golpe.
Natalie hizo un gesto de sorpresa.
—¡Maldita sea, está en calzoncillos!
Johnny se miró y dijo:
—Si llego a saber que tengo que recibir a una señorita de su categoría, me hubiese puesto de tiros largos.
—¡Es usted un indecente!
—Cuidado, señorita. Confunde las cosas. Si un hombre soltero recibe la visita de una señorita soltera en su habitación, ¿cuál de los dos merece la calificación de indecente?
Natalie se escupió en las manos y entró en el cuarto.
—Bien, señor Morrison. Ya hemos hablado demasiado. Ahora le toca cobrar.
Natalie le tiró el puño derecho, pero Morrison lo burló con facilidad y, con la misma facilidad, burló el izquierdo.
—¿Por qué no se está quieto, señor Morrison?
—Ya estoy quieto.
—Defiéndase.
—Con usted me basta muy poco para defenderme.
—Eso no me lo dirá dos veces.
La joven saltó como una gata, con las manos abiertas para arañar el rostro de Morrison.
Esta vez Johnny no se estuvo quieto. Atrapó a Natalie por los brazos y la lanzó por el aire.
La joven cayó en la cama y de allí rebotó al suelo, pegando chillidos.
—¿Que ha hecho, bandido?
—Eso fue sólo el comienzo, señorita Burke. Usted va a recibir hoy la paliza más grande de su vida.
—No lo verán sus ojos.
Morrison estaba de espaldas a la ventana y no vio que un cowboy de Natalie Burke se colaba por ella.
CAPÍTULO IX
Natalie sonrió desde el suelo.
Tenía que entretener a Morrison para que no se diese cuenta de que el cowboy, Arthur Robins, se iba acercando a Morrison por la espalda.
—Es usted muy fuerte, señor Morrison.
—Gracias por reconocerlo.
—Reúne muy buenas condiciones.
—Reúno tantas, que tengo un ojo en la nuca —y diciendo esto Johnny se revolvió y estrelló el puño en la cara del cowboy que se disponía a caer sobre él.
Su víctima salió por el mismo lugar que había entrado, por la ventana, pero lo hizo con menos cuidado porque se llevó cristales y una parte del marco.
—¡Bestia! —gritó Natalie.
—¿Y qué puedo decir de usted, señorita Burke? ¿Supuso por un momento que yo iba a admitir que usted vendría sola a luchar conmigo? Sólo vino para distraerme y dar lugar a que sus cowboys entrasen por la ventana.
Otro cowboy entró por la ventana, pero Morrison estaba preparado y le soltó un trallazo.
El cowboy arrancó otro trozo de marco mientras se desplomaba en el vacío:
Morrison señaló a Natalie, que seguía en el suelo cada vez más furiosa.
—Espere a que termine con sus muchachos y verá lo que le hago, señorita lista.
Natalie echó a correr hacia la puerta, pero Morrison le puso la zancadilla y la joven rodó por el suelo hasta llegar a un rincón.
Otro hombre entró por la ventana y Morrison lo paró de un golpe en el pecho y le metió la izquierda en el mentón.
El cowboy se fue por el hueco a la calle.
Natalie se levantó.
—Ahora va a salir usted por la ventana, Morrison.
—¿Quién me va a echar?
—Yo.
—¿Usted?
—¡Yo!
—Oh, qué miedo. ¡Socorro! ¡Ya estoy temblando!
De pronto llamaron a la puerta.
—¿Qué le pasa, señor Morrison? —Era Rose Parrish.
—¡Una mujer ha entrado en mi cuarto y quiere hacer cosas conmigo!
—Caramba, cómo las gasta la señorita Burke. Nunca lo hubiera supuesto.
Natalie ya estaba lívida.
—¿Qué es lo que está diciendo, desgraciado?
—¡Socorro, señorita Parrish, que me come una oreja!
Rose Parrish dijo:
—Señorita Burke, deje algo para los pobres.
Natalie ya no pudo soportar más la burla de Johnny. Se lanzó sobre él.
Morrison tuvo que darse mucha prisa porque otro cowboy se le colaba por la ventana. Pero esta vez su actuación fue más original. Cuando Natalie trataba de alcanzarlo y, aprovechando el viaje de la joven, la atrajo sobre el cowboy.
Natalie hizo el resto porque embistió con la cabeza al cowboy y lo arrojó por la ventana. Y también ella hubiese salido por el hueco si Johnny no la hubiese sujetado por los pantalones.
—No se vaya tan pronto, señorita Burke. Yo no la eché.
Ella se revolvió llena de indignación.
—¡Ahora es cuando le muerdo la oreja! —y saltó sobre él con las fauces abiertas, como si efectivamente fuese a morderlo.
Morrison la cogió por el cabello y le soltó dos bofetadas.
—Cierre la boca, señorita Burke. Está muy fea así.
—¡Me ha pegado! ¡Ha pegado a una Burke!
—¿Qué cree que tiene una Burke en especial? Usted para mí es como Mary la Coja.
—¿Quién es Mary la Coja?
—Una girl que está coja.
—¿Yo una girl? ¿Me va a comparar con una de esas mujerzuelas?
—No, no la puedo comparar porque usted es peor que una de ellas.
—¡Maldito sea!
—Si fuese una girl, tendría un apodo para usted. Todas las girls tienen un apodo. Yo la llamaría a usted Natalie la Lista. Pero no es ni la mitad de lista de lo que usted cree ser.
Otro cowboy se metió por la ventana y Morrison, sin dejar libre a Natalie, soltó el puño y el tipo desapareció del hueco.
—Escúcheme, Natalie la Lista, me debe quinientos dólares por el bacalao y trescientos dólares por el carro. ¡Escupa los ochocientos pavos!
—No traigo un solo centavo.
—Tendrá que pagármelos.
—Muy bien. Suélteme y se los daré.
—¿Para qué quiere que la suelte? ¿Para prepararme otra trampa?
—Lo esperaré en el Banco dentro de un par de horas.
—Y dentro de un par de horas, usted tendrá listos a sus Hombres para convertirme en un colador.
—Jugaré limpio.
—Usted no sabe lo que es eso, Natalie la Lista. Pero me va a pagar, ¿lo entiende? ¡Me va a pagar! Sacúdase los ochocientos dólares y haré lo que más deseo en este mundo. ¡No volverla a ver en el resto de mi vida!
—De acuerdo. Le voy a pagar. Suélteme.
—Escuche mis instrucciones, señorita Burke. No iré con usted al Banco. Usted pondrá el dinero en una bolsa al lado de la comisaría justo en el escalón que hay en la calle delante de la puerta. ¿Me ha entendido?
—Sí.
—Y no será dentro de dos horas, sino de una.
—De acuerdo.
—Ya sólo me falta cumplir la última parte de lo que le dije en mi carta.
—¿A qué se refiere?
—¿A qué va a ser? A la paliza.
—¡No me tocará!
—Usted ordenó que me pegasen una paliza a mí, y ahora también ordenó que me rompiesen todos los huesos.
—¡Si me pega, lo mato!
—No, señorita Burke, usted no me va a matar porque no le voy a dar esa oportunidad.
¡Morrison se sentó en la cama al mismo tiempo que atraía hacia sí a Natalie. La joven trató de soltarse, pero Johnny la tenía bien sujeta, y la puso sobre sus rodillas, y empezó a palmearle los cuartos traseros.
—¡No me pegue ahí!
—Aquí es donde debieron pegarle hace mucho tiempo.
Le dio una docena de azotes y luego la impulsó hacia la puerta.
Natalie se tambaleó y habría caído en el suelo de no apoyarse en la pared. Sus ojos estaban llenos de lágrimas.
—¡Nadie se ha atrevido a hacer esto conmigo, bastardo!
—Ya era hora de que alguien se atreviese.
—¡Quisiera que se hiciese humo ahora mismo! ¡Que desapareciese!
—Tiene una forma de conseguir que yo me haga humo, señorita Burke. Le prometo que me largaré de aquí si hace lo que le he dicho. Deje los ochocientos dólares en la escalera de la comisaría. Y en cuanto yo me haya hecho cargo del dinero, no me volverá a ver el resto de sus días. Le brindo esa oportunidad, señorita Burke. Así acabará todo entre nosotros.
—De acuerdo, tendrá el dinero.
—¿Sin trampas?
—Sin trampas —contestó la joven y salió rápidamente de la habitación.
Todavía entró un cowboy por la ventana diciendo:
—¿Dónde está, señorita Burke?
—En la calle —dijo Morrison y lo hizo salir de un puñetazo por la ventana.
Morrison se puso los pantalones y entonces entró Rose Parrish.
—Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?
—La ventana sufrió algunos desperfectos. Demasiados hombres quisieron entrar aquí, y lo hicieron con muy poca educación.
—Señor Morrison —dijo Rose con los ojos asombrados—. Es usted único. Palabra que nunca he conocido a un hombre como usted.
Johnny se puso la chaqueta y el cinturón con el revólver. Tomó el sombrero de la silla.
—¿Se va, señor Morrison?
—Sí.
—¿Por qué no se queda otra noche?
—¿Otra noche en Paradise City? No me quedaría en su pueblo ni aunque me diesen la habitación gratis.
—Qué lástima.
—Hasta la vista, señorita Parrish.
Morrison bajó la escalera con precauciones. Ahora tenía que andarse con cuidado para evitar sorpresas. Pero no vio ningún enemigo a la vista.
Asomó la cabeza a la calle.
A lo lejos vio a Natalie Burke y a algunos de sus hombres que cojeaban, malheridos.
Cruzó la calle y se dirigió a la comisaría.
El sheriff estaba en la puerta, con su ayudante Bert Harlow.
—Señor Morrison, hemos visto la lluvia de hombres que ha caído de su habitación —dijo Bert—. ¿Cómo lo hizo?
—Con los puños.
El sheriff dio un suspiro.
—Usted ganó, señor Morrison. Puede estar satisfecho. Váyase ahora y saboree su victoria.
—Falta algo para eso.
—¿El qué?
—Ochocientos dólares?
—¿Espera que yo le pague eso?
—No, usted no me los va a pagar. Me los pagará la señorita Burke. Dentro de una hora traerán una bolsa a la escalera de la comisaría. La bolsa contendrá los ochocientos dólares. Voy a esperar ahí dentro con ustedes a que ese momento llegue.
CAPÍTULO X
Había pasado casi una hora.
Johnny Morrison estaba sentado en una silla, con las piernas en la mesa.
Bert Harlow, el ayudante, había sacado una botella de whisky. Y él y Morrison se pasaban el frasco de whisky, pero el sheriff Bruce Hunter no había quería do probarlo.
—Morrison —rompió el silencio el sheriff—. Ella no le dará el dinero.
—Me lo tendrá que dar, o le retorceré el pescuecín.
Bert soltó una risita nerviosa.
—¿Oyó eso, jefe? El pescuecín de Natalie Burke. Se lo va a retorcer.
—No tiene ninguna gracia, Bert.
—Para mí la tiene.
El sheriff señaló a Johnny con el dedo.
—Sea juicioso, Morrison. Si yo estuviese en su lugar, huiría de aquí a uña de caballo.
—Tendría que ser a uña de mi pie derecho y de mi pie izquierdo porque no tengo caballo.
—No se preocupe. Yo le regalo uno.
—Usted es muy generoso, sheriff.
—Venga conmigo al establo y le daré un animal. Podrá escapar por la puerta trasera.
—Usted me daría un penco.
—¿Cómo dice?
—Que me daría un penco para que Los hombres de la señorita Burke me alcanzasen.
De pronto oyeron gritar en la calle.
—¡Señor Morrison!
Johnny se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Vio en la calle a un hombre con una bolsa en la mano.
—Aquí le traigo el dinero de la señorita Burke, Morrison.
—¿Por qué no vino ella?
—La señorita Burke no se fía de usted. Pero mi patrona quiere cumplir. Le voy a dejar la bolsa donde usted dijo, junto, a la escalera de la comisaría.
Empezó a moverse hacia la escalera, pero Morrison, que ya tenía el revólver en la mano, gritó al mismo tiempo que rompía el cristal con el cañón.
—¡Quieto! Quiero ver el dinero.
El cowboy metió la mano en la bolsa y sacó un fajo de billetes.
—Aquí está lo que usted dijo, señor Morrison, ochocientos dólares.
Los volvió a guardar y otra vez se puso en marcha hacia la comisaría, dejó la bolsa junto a la escalera, y empezó a retirarse separando las manos del cuerpo. De pronto dio la vuelta y echó a correr. El sheriff dio un suspiro.
—Bien, Morrison. Lo consiguió. Palabra que no esperaba eso de la señorita Burke. Es usted para ella mucho más importante de lo que yo creía.
Morrison cogió la botella y bebió otro trago.
El sheriff rezongó:
—¿Qué está esperando, Morrison? ¿Por qué no sale por su dinero?
—Olvida algo.
—Oh, sí, que no tiene caballo. Le tendré preparado uno en la puerta trasera.
—Me dará un caballo, sheriff, pero eso va a ser cosa de su ayudante. A usted lo necesito para otra cosa.
—¿Para qué?
—Para que coja la bolsa.
—¿Que... yo... coja... la bolsa?
—Sí, sheriff, es lo que hará por mí.
—¿Por qué?
—Porque no confío en la señorita Burke. Es posible que quiera utilizar la bolsa como cebo. Yo salgo de la comisaría a por la bolsa y, cuando vaya a atraparla, me cosen a tiros desde lugares diferentes.
El sheriff empezó a palidecer.
Morrison se quitó el sombrero y la chaqueta pasándose el revólver de una mano a otra.
—¿Qué hace, Morrison?
—Usted se va a poner mi chaqueta, y mi sombrero, sheriff.
—Ah, no. Eso si que no. ¡Me podrían confundir con usted!
—Es precisamente lo que quiero. Saber si Natalie Burke va a cumplir.
—¡Yo no puedo hacer eso, Morrison! ¡Me matarían!
—De modo que usted está seguro de que acerté.
—No estoy seguro, pero tengo mis dudas. Y no me voy a poner su chaqueta y su sombrero para convertirme en un muñeco del tiro al blanco.
—Sheriff, usted no ha cumplido con su deber desde hace mucho tiempo. Si lo hubiese hecho, habría ajustado cuentas a los Burke. Ellos son los amos en esta comarca, y no tienen respeto al representante de la ley, que es usted. Ahora tiene que pagar las consecuencias de su conducta. Se pondrá mi sombrero, y mi chaqueta, o le meto una bala en la rótula, que es donde más duele.
—¿Se atrevería?
—Provóqueme y verá —dijo Johnny y arqueó el dedo en el gatillo.
—Está bien, Morrison. No creo que la señorita Burke quiera asesinarle.
El sheriff cambió su chaqueta. No tenía el sombrero puesto porque lo había dejado en la percha. De modo que se colocó el «Stetson» de Johnny en la cabeza.
—Listo.
El ayudante dijo:
—Que Dios le acoja en su seno.
—¡Maldita sea, Bert, no digas eso!
—¿Prefiere ir al infierno?
—¡No voy a ir al cielo ni al infierno! Te digo que la señorita Burke no ha preparado ninguna trampa. Ya oíste a Richard. Trajo la bolsa con el dinero y luego se largó.
—No pierda tiempo, sheriff —dijo Morrison—. Vaya por la bolsa.
Bruce Hunter tragó saliva, se dirigió hacia la puerta y la abrió.
Miró a un lado y a otro de la calle, pero no vio a nadie. Los ciudadanos se habían enterado de lo que pasaba, de que el forastero que se enfrentaba con los Burke se iba a acercar a una bolsa de dinero. No, no le gustó tal pensamiento. Si los ciudadanos no estaban allí, era porque iba a haber hule.
Había dejado la puerta abierta y oyó la voz de Morrison a sus espaldas.
—¿Que le pasa, sheriff? ¿Por qué no sale?
—¡Maldita sea, Morrison, no me meta prisa!
—Mire la bolsa, sheriff. Sólo tiene que andar cuatro pasos para cogerla. Será cuestión de segundos.
Hunter dio un paso y luego otro, pero se detuvo, como si una mano invisible tirase de él. Sabía lo que era. El miedo.
En pocos instantes, los poros de su cuerpo se habían puesto a transpirar.
—Animo, sheriff —oyó a Morrison—. Ya le queda poco.
Dio el tercer paso y el cuarto.
Ya estaba al pie de la escalera.
No tenía necesidad ni de bajar los dos peldaños. Sólo con poner una rodilla en tierra y alargar la mano se apoderaría de la bolsa.
Notó que el sudor le resbalaba por la cara y por el cuello.
Hincó la rodilla en el entarimado y empezó a alargar el brazo.
Su mano temblaba.
De pronto oyó un estampido y la bala se enterró a un palmo de sus dedos.
Se levantó gritando:
—¡No disparen, soy el sheriff.
Dispararon dos veces al mismo tiempo que gritaba, y una de las balas se incrustó en la columna del porche, y la otra le hizo aire junto a una oreja.
Entonces el sheriff ya no esperó más. Dio media vuelta y se arrojó de cabeza, en busca del hueco de la comisaría. Entró en la oficina dando vueltas y Morrison lo detuvo con el pie.
—¿Adonde va con tanta prisa, sheriff?
Hunter lo miró con ojos enfurecidos.
—¡Han estado a punto de matarme!
—Se equivoca, sheriff. Han estado a punto de matarme a mi.
—¡Yo ocupaba su lugar!
—Pero a quien quieren emplomar es a un servidor. Lo vieron con mi chaqueta y con mi sombrero y creyeron que era yo. La señorita Burke se cree muy lista, pero el pez no tragó su cebo.
—Muchacho, jugó y perdió.
—Se equivoca, sheriff. Yo sólo pierdo cuando no me interesa el juego, y esta vez estoy muy interesado en él. Esos ochocientos dólares son míos y los voy a tener.
—La calle está ocupada por los hombres del rancho Burke.
—Sí, ya sé que están en las esquinas y escondidos en la casa, con los rifles y los revólveres apuntando hacia la bolsa.
—Renuncie, Morrison. No me obligará a salir otra vez o usted cometerá un verdadero asesinato. Ahora ya sabe que me coserán a balazos si trato de coger esa bolsa.
—Saldremos los dos.
—¡Oh, no, saldrá usted solo!
—He dicho que saldremos los dos. Usted irá delante de mí y cogerá la bolsa.
—Me dispararán.
—Usted dirá lo mismo que antes, que es el sheriff. Y yo estaré detrás de usted para hacer fuego contra el primer canalla que trate de impedir que coja la bolsa.
Hunter respiró con avidez, como si en la habitación no hubiese bastante aire para respirar.
—Morrison, quiero perderle de vista.
—Pues ayúdeme y no me volverá a ver.
—De acuerdo.
El sheriff Hunter se movió de nuevo hacia la puerta y Morrison fue detrás con el revólver en la mano.
Bruce se detuvo en el hueco y gritó:
—¡Muchachos, soy el sheriff! ¡Morrison me está apuntando con un revólver! Él me obliga a coger la bolsa. Si no lo hago, me matará. ¡No disparen!
—Eso estuvo bien —sonrió Johnny—, fue una buena idea, sheriff.
—Ojalá resulte.
El sheriff empezó a andar despacio hacia la bolsa.
CAPÍTULO XI
Morrison se quedó en el hueco.
De pronto vio aparecer a un hombre por un lado de una chimenea.
Morrison hizo fuego.
El cowboy de la señorita Burke lanzó un grito al ser alcanzado por la bala de Morrison y rodó por el techo, desplomándose en la calle. Luego se hizo un silencio.
El sheriff se dio mucha prisa en arrodillarse, coger la bolsa y retroceder.
Entró en la comisaría y se apoyó en la pared.
—¡Aquí tiene su maldita bolsa, Morrison!
—¡Bert, el caballo! —dijo Johnny.
—Llévese el mío. Es muy rápido y está ensillado.
—Hasta la vista, sheriff. —dijo Morrison cuando ya se había puesto su chaqueta y su sombrero.
—No vuelva por Paradise City, Morrison;
—No volvería ni aunque me regalasen cinco mil dólares. Pero dele un recado a Natalie Burke. Dígale que me acordaré siempre de la paliza que le pegué en el trasero.
—¿En dónde?
—En el trasero, sheriff.
Morrison le quitó la bolsa y corrió detrás de Bert, que le precedió en el camino hacia el establo, en la parte trasera de la comisaría.
Johnny montó en el potro del ayudante.
—Señor Morrison, celebro que le haya salido todo bien.
—Gracias, Bert.
El ayudante abrió la puerta trasera.
—Tenga cuidado, Morrison. Los hombres de la señorita Burke no le dejarán escapar tan fácilmente.
—Lo mismo pienso yo —repuso Morrison, quien conservaba el revólver en la mano.
Fustigó la cabalgadura y ésta partió como un rayo y salió del patio.
Corrió como un cuarto de milla sin que ocurriese nada.
De pronto, por detrás de una loma, aparecieron tres jinetes.
—¡Ahí va el forastero! —gritó uno de ellos.
—¡Fuego contra él! —dijo otro.
Morrison disparó antes que sus enemigos y uno de éstos fue despedido de la montura.
Algunas balas le persiguieron, pero Johnny se descolgó de la silla y disparó hacia atrás,
El efecto fue fulminante, porque desmontó a otro jinete.
El tercero ya no quiso seguir solo la persecución y detuvo su cabalgadura.
Johnny lanzó una carcajada.
—Adiós, señorita lista.
Continuó cabalgando seis millas más y al llegar a un bosquecillo de álamos se detuvo. Sacó el fajo de billetes y soltó una maldición. Sólo había dos billetes de a dólar en la parte superior. El resto eran papeles. Recortes de periódico.
Natalie Burke le había engañado.
Los ojos de Johnny brillaron, y sus labios sonrieron con una sonrisa feroz.
—Señorita Burke, usted quiere que esta pelea no termine. Muy bien. Si es su gusto, por mí no hay inconveniente.
En aquel momento oyó un ruido.
Sacó el revólver.
Era un carromato que se acercaba. Un rubio iba al pescante.
El rubio no lo había visto a él. Detuvo el carromato en el bosque, saltó del pescante y se dirigió hacia la parte trasera.
Morrison lo estaba, observando atentamente y vio cómo cogía un cajón de tomates y lo reventaba contra la tierra.
—¡Todos podridos...! ¡Todos podridos! —gritó el rubio—. ¡Estoy arruinado!
Johnny movió su caballo hacia el carro.
El rubio lo vio llegar y dio un respingo levantando las manos.
—Oiga, si es usted un salteador, lo siento, pero no puedo ayudarle. Me quedé sin un centavo. ¿Qué le parece? Invertí todo mi dinero en un cargamento de tomates. ¿Y qué es lo que me pasa? ¡Que se ha podrido toda la mercancía!
Johnny bajó del caballo.
—No soy un salteador. ¡Mi nombre es Johnny Morrison.
—Yo soy Alex Foster.
El rubio tendría unos veintidós o veintitrés años y era delgado, tan alto como Morrison, rostro de facciones simpáticas.
—¿Vive en Paradise City, Foster?
—Ni siquiera he pisado ese pueblo. Pero me dijeron que es una región ganadera y faltaban tomates. La última cosecha se les echó a perder. Por eso, voy y me digo: «Alex, puedes comprar los tomates a un dólar los diez kilos y vender a dólar el kilo, y tendrás un beneficio de nueve machacantes cada diez kilos.»
—Una ganancia del novecientos por cien. No se contenta con poco, ¿eh, Alex?
—Es la vida, señor Morrison. Un día por mí y otro día por ti.
—Sí, eso lo dijo un ladrón.
—Pero ¿de qué estamos hablando si soy un desgraciado? Fíjese lo que me pasó. No tuve en cuenta el sol. Le aseguro que compré los tomates más verdes que mi tía. Y le aseguro que mi tía era un rato verde. Pero ya lo ve, el maldito sol me los ha madurado tanto que están inservibles. ¡Podridos!
Cogió un tomate para tirarlo, pero no pudo hacerlo porque se le reventó en la mano. Abrió la palma y la pulpa del tomate le resbaló, cayendo en el suelo.
Se puso a sollozar.
—¡Desgraciado! —Se abofeteó la cara con la mano manchada de tomate.
—Se va a ensuciar el traje, Alex.
—Me debería ensuciar todo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Me voy a subir al pescante y me voy a arrojar de cabeza en el cargamento.
—¡Hará un buen plato de cocina. Alex Foster revuelto con tomate.
El rubio se quedó con la boca abierta y de pronto lanzó una carcajada.
—Eh, amigo, eso tuvo gracia. Alex Foster revuelto con tomate —se rió tanto que cayó hacia atrás y siguió riendo hasta que las lágrimas resbalaron de sus ojos.
Y de pronto dejó de reír y exclamó:
—¿De qué te ríes, Alex? ¡Te estás riendo de tu desgracia!
—Le doy doscientos dólares por su cargamento de tomates.
—No soy más que un idiota, ¿lo entiende? ¡Un idiota! —levantó la mirada—. ¿Qué es lo que ha dicho, señor Morrison?
—Que le doy doscientos dólares por sus tomates.
—¿Es que le gusta el tomate podrido?
—Mucho.
—Oiga, señor Morrison, no es por insultarle, pero ¿está bien de la, cabeza?
—Absolutamente bien.
—¿Está seguro?
—Seguro.
—¿Y me quiere comprar esta porquería por doscientos dólares?
—Sí.
—¿Puedo preguntarle qué va a hacer con ellos? ¿Jugo? No sirve. Tendría mal gusto.
—No se preocupe por el mal gusto.
—¡Ya lo tengo, señor Morrison! Usted es uno de esos tipos que se dedican a vender mejunje. Meterá el tomate en frascos y lo venderá como regenerador del cabello —se puso a parodiar a un vendedor—: «Damas y caballeros, acérquense y compren un frasquito del famoso crecedor de pelo "El tomate podrido de Johnny Morrison"» —hizo una pausa—. ¿No?
—No.
—Bueno, me rindo. No hace falta que me diga lo que va a hacer con el tomate. Adjudicado este hermoso lote de tomate pasado al señor Morrison en doscientos pavos. Pague.
—Tendrá que esperar.
—¿Esperar a qué?
—A que tenga los doscientos dólares.
Alex se quedó quieto un instante y de pronto empezó a golpearse otra vez en la cara.
—¡Eres un imbécil, Alex! ¿Cómo has podido pensar que ibas a dejar de ser un desgraciado? Se te pudrió el tomate y te encontraste con este hombre y creíste que él te iba a echar una mano. Y Johnny Morrison sólo es otro desgraciado como tu. Pero entérese, señor Morrison. ¡Usted a mí no me estafa! ¡No, señor! ¡Queda cancelado el trato!
—Pensaba pagarle los doscientos dólares. Pero, si no quiere llegar a un acuerdo conmigo, puede seguir descargando en la tierra. Hasta la vista.
Morrison movió las bridas y su caballo empezó a alejarse.
—¡Espere, Morrison!
Johnny detuvo su cabalgadura.
—¿Decía algo, Foster?
—¿Cuándo me pagará los doscientos dólares?
—Quizá esta noche.
—¿Adonde quiere llevar él tomate?
—A Paradise City.
—Oiga, yo soy un buen vendedor. Estoy seguro de que en Paradise City no me habrían comprado un maldito kilo de este tomate. ¿Cree usted que es superior a mí? Entérese, una vez vendí el palacio del gobernador de Carolina del Norte.
—¿Fue una buena venta?
—Lo vendí por veinte mil dólares, pero sólo acepté cien pavos a cuenta.
—¿Y luego?
—Luego tuve que echar a correr porque, si me coge el gobernador, me cuelga.
Johnny rió las palabras de Foster.
—Señor Morrison, ¿de verdad quiere el tomate?
—Sí.
—¿Y no se vuelve atrás en el precio?
—No, no me volveré atrás. Tendrá los doscientos dólares.
—Que me emplumen si sé lo que va a hacer con el tomate podrido. Pero ésta es mi mano —cambió un apretón con Johnny Morrison.
Y de esa forma, Johnny se convirtió en el dueño de un cargamento de tomate podrido.
CAPÍTULO XII
—Estás más hermosa que nunca, Natalie —dijo Archer Price.
—Gracias, Archer.
Él tenía razón. Natalie estaba resplandeciente. Se cubría con un vestido de generoso escote. Era la mujer más bella de la fiesta que se celebraba en el club ganadero de Paradise City.
El padre de Natalie, Douglas, después de estrechar manos, se acercó a Archer.
—¿Te enteraste de lo que le hizo Natalie al forastero?
—Sí, ya me lo dijeron, señor Burke.
—Le engañó como a un chino metiéndole papeles en la bolsa.
Natalie sonrió.
—Yo le enseñé a Morrison quién de los dos era el más listo.
—¿Nos sentamos en el jardín? —dijo Archer.
—¡Oh, no! —dijo Natalie, y se llevó la mano a su parte trasera.
—¿Qué te pasa, Natalie?
—Oh, nada. Es que me duele un poco la espalda.
Por fortuna para ella, nadie había visto cómo el forastero le pegaba y nadie se enteraría de aquella paliza, puesto que Morrison se encontraría ahora a muchas millas de Paradise City, y jamás se atrevería a volver.
Archer cogió a la joven por el brazo y la llevó hacia la mesa donde estaba el ponche.
—¿Ya lo has pensado, Natalie?
Sí, Natalie lo había pensado, pero no lo había decidido, a pesar de su promesa.
—Todavía no, Archer.
—¿Cómo que todavía no?
—Verás, estuve muy atareada con el forastero. Tuve que emplearme a fondo para vencerle.
—¿Y cuándo me vas a dar la respuesta definitiva?
—Quizá esta misma noche, antes de que nos separemos.
Lo decía por decir algo y eso la asombró. ¿No era Archer un hombre guapo y con dinero? Muchas veces se había dicho que, de casarse, lo haría con Archer. No, no existía en Paradise City otro hombre como posible marido.
Archer alargó un vaso de ponche..
—Toma, Natalie. Te sentará bien.
La joven aceptó el vaso y bebió un trago.
—Caramba, qué ponche más raro. Sabe a tomate.
—Dicen que el tomate es bueno. Tiene muchas vitaminas.
—He probado algunos ponches con muchos sabores pero nunca había probado uno que tuviese gusto a tomate. Además, yo juraría que el tomate está un poco pasado.
Bert Harlow, el ayudante del sheriff, llegó frotándose las manos. Se sirvió una buena ración de ponche y después de probarlo dijo:
—¿Quién le puso tomate a esto, señor Sutton?
Clark Sutton era el presidente del club ganadero.
—Yo no estoy en la cocina, Bert.
Una orquesta compuesta por cuatro músicos estaba interpretando una pieza.
—¿Bailamos, Natalie? —propuso Archer.
—Encantada.
Los dos jóvenes se pusieron a bailar.
Bert dejó el vaso del ponche y se acercó a otra mesa donde estaban las bandejas de los emparedados. Mordió uno y al instante se quedó con la boca cerrada.
—Eh, jefe —dijo al sheriff, que pasaba por su lado—. ¿Ha probado estos emparedados?
—No, Bert. ¿Por qué lo dices?
—Tienen gusto a tomate.
—Porque le habrán puesto tomate.
—Sí, jefe, pero es que el tomate me parece podrido.
—Bert, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas?
—Pruébelo y verá.
—No me gustan los emparedados de tomate. Prefiero los de queso.
El sheriff cogió un emparedado de queso y le pegó un mordisco, pero se quedó con la boca cerrada. Finalmente tragó el bocado y dijo:
—Bert, este emparedado tiene queso.
—Porque es de queso.
—Y tomate. También tiene tomate.
—¡Demonios. Aquí hay mucho tomate.
Archer estaba bailando con Natalie.
—Querida Natalie, llevo muchas noches soñando con el momento en que me digas: «Archer, te acepto como esposo.»
En aquel momento le golpearon la espalda y una voz dijo:
—¿Me permite?
Archer Price se detuvo y puso cara enfurruñada. Pero era normal que tuviese que ceder su pareja.
Natalie se había quedado inmóvil como una estatua. No quería dar crédito a sus ojos. El hombre que había golpeado suavemente en el hombro de Archer era el mismísimo Johnny Morrison. Pero Archer no lo conocía y por eso se apartó de ella.
Y entonces Morrison rodeó a Natalie por la cintura y tiró de ella con suavidad para seguir bailando.
Instintivamente, Natalie se dejó llevar.
—Dígame si me equivoco —rompió el silencio la joven.
—No, no se equivoca, señorita Burke. Soy yo en persona.
—Johnny Morrison.
—Vaya, recuerda mi nombre.
—¿Cómo quiere que no lo recuerde si hoy mismo lo eché de la ciudad?
—Pues ya lo ve. No me echó porque estoy aquí.
—Señor Morrison, ¿se da cuenta de lo que está haciendo?
—Sí.
—¿No sabe dónde está?
—En un baile.
—No, señor Morrison. No está en un baile.
—¿Ah, no? ¿Y qué es esto? ¿Una iglesia?
—Para usted, un avispero.
—No veo las avispas. Todos están muy alegres. Por cierto, ahí veo a su padre. Bueno, me dijeron que él es su progenitor.
—Si mi padre lo ve, acabará con usted.
Johnny le sonrió.
—Me gusta que haya dicho eso.
—¿Le gusta?
—Sí, esta mañana me hubiese dicho: «Señor Morrison, voy a acabar con usted.» Y ahora descarga toda la responsabilidad en su padre.
—Era una forma de hablar, señor Morrison. ¿Por qué se ha atrevido a volver?
—¿Es que ya no se acuerda de su deuda, señorita Burke?
—¿Sus cochinos ochocientos dólares?
—Sí, señorita Burke. Fue muy bueno el truco. Me puso recortes de periódicos. Pero da la casualidad de que con esos papeles no habría comprado nada. No, señorita Burke, no habría recuperado mi carro ni mi bacalao.
—Confieso que es usted atrevido.
—No creo que sea la palabra adecuada.
—¿Y cuál es, según usted, señor Morrison?
—Soy constante, señorita Burke. ¿O prefiere concienzudo? ¿O quizá voluntarioso? Todas esas palabras expresan lo mismo. Se refieren a una persona que no se da por vencida cuando se comete una injusticia con ella.
Los ojos de Natalie se iban llenando de fiereza.
—A propósito, señorita Burke, no le he dicho todavía algo.
—Olvídelo.
—Está usted para comérsela.
—¿Cómo ha dicho?
—Que está usted muy rica. Y no me refiero a su dinero, sino a su físico. Caramba, no sabía que tuviese usted unos ojazos tan grandes. Y todo lo demás que le acompaña es de primera calidad.
—Es usted un tipo vulgar, señor Morrison.
—¿Por decirle que está usted muy bien?
—Por expresarlo en la forma que lo hace.
—Claro, usted prefiere a ese fulano que estaba hablando con usted. Seguramente él le habrá dicho. «Oh Natalie, qué hermosa estás.»
—Sí, eso me dijo.
—Pues es mucho más vulgar, porque lo dice todo el mundo. Yo, en cambio, le digo: «Señorita Burke, me la Comería a usted ahora mismo y tiraría los huesos».
—¡Usted no me va a comer de ninguna forma!
—¿Ni siquiera si me pongo la servilleta, como un persona educada?
—¡Señor Morrison, le voy a dar un minuto!
—¿Un minuto para qué?
—Para que deje de bailar conmigo y se marche.
—¿Sesenta segundos para largarme?
—Eso es. Tiene sesenta segundos para hacerse humo de una vez para siempre.
Morrison siguió bailando y sonriéndole.
—¿Me ha oído, señor Morrison?
—Quiero aprovechar bien los sesenta segundos. ¿Qué tal, sheriff? Hola, ayudante.
Bert estaba diciendo en aquel momento:
—Jefe, le digo que estos emparedados de jamón también tienen tomate.
Pero su jefe no le pudo responder acerca del jamón con tomate.
—¿No es ése el del bacalao?
—¡Jefe, no se equivoca! ¡Y está bailando con la señorita Burke!
—¡No repitas lo de «madre mía, la que se ve a armar, Bert»!
—No lo diré... Si están bailando quiere decir que han hecho las paces.
—¿Eres un idiota? ¿No ves la cara de ella?
—Parece que se haya tragado un bacalao.
Mientras tanto, Natalie dijo:
—Señor Morrison, le tengo que dar una mala noticia.
—¿Ah, sí?
—Acaban de terminar los sesenta segundos.
—Y va a gritar.,
—Sí, voy a gritar para poner en guardia a mi padre.
—Espere un momento.
—¿Se va a marchar?
Johnny dejó de bailar y detuvo a Natalie. Y entonces hizo algo que Natalie no había previsto. La seguía enlazando por la cintura y ahora tiró de ella y la besó en la boca.
Bert, el ayudante, dijo:
—¡Jefe, la está bacaleando, digo besando!
—¡Madre mía, la que se va a armar!
—Jefe, no me imite.
—¡Maldita sea! ¡No he querido decir eso!
El beso que Morrison daba a Natalie fue muy largo.
La joven se había quedado sin, respiración.
—¡Señor Morrison! ¿Qué es lo que ha hecho?
—¿No lo sabe? El tonto besó a la lista.
CAPÍTULO XIII
El bello rostro de Natalie se tornó encarnado.
—Señor Morrison, me han pasado muchas cosas con usted.
—Sí, es cierto, muchas cosas. Trató de comprarme el bacalao. Luego me lo quemó con el carro. Más tarde me quiso obsequiar con una paliza. Pero fui yo quien se la propinó. A propósito, ¿cómo está de los cuartos traseros?
Ella apretó los dientes y dejó escapar las palabras por entre ellos.
—¡No me recuerde eso! ¡No me lo recuerde!
—Continuemos con nuestra historia. Acordó pagarme los ochocientos dólares, pero me tendió una sucia trampa. En lugar de billetes, me quiso dar plomo y yo lo impedí. ¿Qué pasó al final? Que en lugar de billetes de verdad me puso papelitos. Ya hemos hecho el resumen del caso, señorita Burke.
—Le falta algo para completar el resumen.
—¿Qué falta?
—El beso. ¡Y estaba de sobra ese beso!
—Muy bien. Si no se quiere quedar con él, ahora mismo me lo devuelve.
La levantó como una pluma, la atrajo hacia sí con violencia, y la besó otra vez en la boca.
El ayudante Bert exclamó:
—¡Otra vez, jefe! ¡Otra vez la está...!
—¡Bacaleando!
—¡Besando, jefe, besando!
—¡Maldita sea, terminaré por no saber hablar si continúo contigo de ayudante!.
—Y la señorita Burke no sabrá respirar si ese tipo la sigue apretando.
Pero aquel beso también terminó y Natalie se tambaleó porque, efectivamente, se había quedado sin aire en los pulmones.
—Ya estamos en paz, señorita Burke —dijo Johnny.
—¿Ha dicho en paz? ¡Le voy sacar los ojos! ¡Le voy a sacar el hígado! ¡Le voy a sacar...!
—Empiece por sacar los ochocientos dólares, si va a sacar algo.
De pronto se oyó la voz de Archer.
—¿Qué está pasando aquí, Natalie? ¿Por qué te ha dado un beso este hombre?
—Dos, amigo, le di dos besos —repuso Morrison.
Natalie, señaló a Morrison.
—Es él, Archer.
—¿Él?
—¡Maldita sea! ¡El del bacalao!
Los ojos de Archer miraron fijamente el rostro de Morrison.
—Se llama Morrison, ¿eh?
—Sí, Johnny Morrison. ¿Y usted?
—Archer Price.
—No moleste, señor Price.
Natalie intervino:
—Señor Morrison, Archer, tiene derecho a meterse porque da la casualidad de que es el hombre con el que me voy a casar.
Archer sonrió. Por fin oía las palabras deseadas. Natalie, la hija del ranchero más poderoso de Paradise City, Douglas Burke, se iba a casar con él.
Morrison se echó a reír.
—¿Qué es lo que encuentra gracioso, señor Morrison? —preguntó Natalie con rabia.
—Me río porque ya conozco al tipo que la va a soportar a usted durante toda su vida.
—¿Soportarme?
—Señorita Burke, usted es la que llevará siempre los pantalones. Francamente, me estaba preguntando quién iba a ser la víctima, su marido. Y ahora que le conozco, sólo le puedo, decir una cosa. Le acompaño en el sentimiento, señor Price.
—¡Le voy a romper la cara, señor Morrison!
—¡No lo intente!
—¡Se la voy a romper ahora mismo!
Archer tiró su puño contra la cara de Morrison, pero éste hizo un quiebro, burlando el golpe, y replicó con un terrible izquierdazo;
Archer fue volando hacia la parte donde se encontraban el sheriff y su ayudante, y cayó sobre una bandeja de emparedados de queso con tomate.
El estruendo fue fenomenal, porque la mesa se partió.
—¿No se lo dije, jefe? —exclamó Bert—. ¡Se iba a armar! ¡Y ya está armada! ¿Dónde nos escondemos, jefe?
Douglas Burke avanzó rápido hacia su hija, pero sus ojos no estaban mirando a Natalie, sino al joven que había golpeado a Archer.
—¿Qué pasa aquí, hija? ¿Quién es este hombre que ha golpeado a Archer?
—¿No lo adivinas, padre?
Douglas sacudió su cabeza leonina mientras observaba atentamente el rostro de Morrison.
—No me digas que es el del bacalao.
—Sí, padre, el mismo.
—Muchacho, he conocido tipos ingenuos, pero creo que usted se lleva el primer premio entre ellos:
Johnny se rascó detrás de una oreja.
—¿Por qué dice eso?
—¿Ha pensado qué podía volver a esta ciudad?
—Es una ciudad como otra cualquiera, yo soy un ciudadano libre y puedo entrar en Paradise City cuando rae plazca. ¿No lo sabe, señor Burke? ¿Quiere que le recuerde lo que dice la Constitución de Estados Unidos respecto a la libertad de los ciudadanos?
—¡Usted no necesita recordarme nada!
—Estupendo, señor Burke. Ya estamos de acuerdo.
—¡No, no estamos de acuerdo!
—¿Ah, no? Creí que me iba a pagar los ochocientos dólares que me debe su hija.
—¡Yo no le voy a pagar a usted ni un centavo!
—Ahora ya sé a quién salió su hija.
—A mí, desde luego.
—A un tipo tozudo que no sabe reconocer sus equivocaciones.
—¡Yo nunca me equivoco, señor Morrison!
—Usted es un ser humano como los demás y también se equivoca, señor Burke.
—Señor Morrison, está llevando demasiado lejos su osadía.
—¿Por qué? ¿Porque trato de recuperar lo que me pertenece?
—No le puedo devolver su bacalao.
—Pero me puede dar su importe.
—No lo tendrá.
—Muy bien, señor Burke. Su hija me quitó el bacalao y le dije a ella, que estaba muy bueno con tomate. Así que le falta el tomate.
Johnny se llevó dos dedos a los labios y pegó un silbido. Fue tan agudo que hasta la orquesta dejó de tocar.
Se abrió la puerta de la cocina y por ella aparecieron cuatro hombres que Morrison había contratado, cuatro borrachínes del saloon, los cuales llevaban sobre la cabeza unos cajones.
Y detrás de ellos venía también cargado con tomates el rubio Alex Foster.
—¡Empiecen, muchachos! —dijo Morrison.
Y los hombres contratados por Morrison y Alex, se pusieron a arrojar tomates por el club, ganadero. La mayoría de los tomates reventaron esparciendo su olor.
—¡Vamos, dense prisa! —dijo Morrison—. ¡Falta mucho tomate todavía!
Douglas Burke gritó:
—¡Sheriff!
El sheriff se había vuelto de espaldas cuando vio la llegada del cargamento pero, al oírse llamar por Douglas Burke, echó a correr.
—¡Ven conmigo, Bert!.
Los dos representantes de la ley se acercaron a Burke.
—Sheriff, ¿no ve lo que está pasando aquí?
El sheriff miró a un lado y a otro como si no viese el tomate.
—¡No lo sé, señor Burke! ¿Qué pasa?
Su ayudante le pegó con el codo.
—Jefe, ya sé por qué el ponche sabía a tomate.
—¿Ah, sí?
—Y también sé por qué los emparedados de queso tenían tomate.
—¿Por qué, Bert? ¿Por qué?
—Porque aquí hay tomate para parar un tren.
—¡Sheriff, detenga a Morrison y lléveselo a una celda!
Bruce Hunter se volvió hacia Morrison y empezó a decir:
—Señor Morrison, queda detenido en nombre de...
Johnny puso la mano en la culata del revólver y con ese gesto hizo interrumpir a Bruce:
—¿En nombre de quién, sheriff? Dígame en nombre de quién me detiene. ¿De la ley? ¡O en nombre de Douglas Burke!
—Da lo mismo.
—¡No da lo mismo!
Douglas Burke hizo estallar otra vez su voz.
—¡Señor Morrison, ha interrumpido un baile en nuestro respetable club ganadero! ¡Lo ha llenado con esa porquería! ¡Ha cometido un delito!
—Eso me recuerda una cosa, señor Burke. Me debía ochocientos dólares y ahora me debe doscientos por el tomate.
—¡Le he dicho que ha cometido un delito!
—¿Por interrumpir el baile?
—¡Por ensuciar nuestro club!
—¿Cuántos delitos ha cometido usted, señor Burke? ¿Cuántos ha cometido su hija? Sus hombres me pegaron una paliza cuando estaba indefenso. Me quemaron el carro con la mercancía que había dentro. ¡Eso fue un delito! ¡No es delito venir aquí a interrumpir un baile porque yo, al que ustedes han golpeado y tratado de asesinar, quiero recuperar lo que me pertenece! ¡Y ahora son mil dólares, señor Burke!
Douglas Burke respiró entrecortadamente.
—Le pagaré los mil dólares.
—¿Qué es lo que ha dicho, señor Burke? —rezongó Morrison.
—Que le pagaré los mil dólares.
—¿Cuándo me va a pagar?
—Mañana.
—¿Dónde?
—En mi rancho.
Johnny se echó a reír.
—¿Otra trampa, señor Burke? Su hija me tomó por tonto y usted cree que soy un retrasado mental.
—Le doy mi palabra de que pienso pagarle.
—¿Por qué?
—Porque me da la gana.
—Así que yo iré a su rancho mañana, y usted me dará los mil dólares y me dejará marchar.
—Así es.
—Y me da su palabra.
—Señor Morrison, sé reconocer a un hombre. Y usted lo es. Tendrá sus mil dólares. Vamos, Natalie.
—No, todavía tengo que decir yo algo.
Natalie dio un paso hacia el forastero.
—Señor Morrison.
—La escucho, señorita Burke.
Los dos jóvenes se estaban mirando fijamente.
—Señor Morrison, yo no le he dado mi palabra. Eso ha sido cosa de mi padre. Si le veo aparecer por mi rancho, prepárese porque seguimos siendo enemigos.
La joven dio media vuelta y se alejó.
Douglas fue tras de su hija.
Archer seguía sin conocimiento. Johnny se dirigió hacia los hombres que habían colaborado con él para traer los tomates.
—Vamos, muchachos. Os invito a un vaso de whisky en el saloon.
Cuando se hubieron marchado, el ayudante del sheriff se tironeó de una oreja.
—Jefe, tendrá que contarme lo que ha pasado aquí.
—Tú lo has visto con tus ojos y lo has escuchado con tus oídos.
—Sí, pero todavía pienso que estoy soñando.
Hunter cogió un bocadillo de queso.
—Muerde, Bert.
Bert mordió un trozo de bocadillo y exclamó:
—No, jefe. No es un sueño. ¡El bocadillo de queso sigue sabiendo a tomate!
CAPÍTULO XIV
—¿De verdad le vas a pagar los mil dólares, padre?
—Sí.
—¿Y lo dejarás marchar?
—Sí.
—Padre, no te conozco.
—Pues soy Douglas Burke, el hombre que te trajo al mundo, quiero decir el que colaboró con tu madre para traerte.
Era un nuevo día.
Natalie y su padre estaban desayunando.
—No puedo soportarlo, padre. ¡No puedo soportarlo!
—¿Qué cosa?
—¿De quién estamos hablando? De Johnny Morrison. ¡Lo odio con todas mis fuerzas!
—Seguro que has soñado con él.
—Claro que he soñado con él.
—¿Y qué soñaste?,
—Que me besaba.
—¿Ah, sí?
—Pero luego le daba su merecido. Sí, padre le pegaba una paliza a dos manos. Y él se humillaba ante mí. Me pedía perdón y me suplicaba.
—Pues no esperes que ocurra eso. Johnny Morrison no es de esa clase de tipos.
En ese momento se abrió la puerta y entró Archer Price.
—¡Natalie!
La joven vio a Archer qué tenía un ojo morado y dijo:
—Buenos días, Archer.
—No son buenos para mí. ¿Qué pasó anoche?
—¿Antes de que recuperases el sentido? —intervino Douglas Burke.
—Ese hombre me pegó a traición, señor Burke.
—No, Archer, no te pegó a traición. Mi hija me lo contó. Quisiste pegarle, pero él no se dejó.
—Señor Burke, el sheriff me dijo que usted va a pagar al forastero.
—Sí, Archer.
—¿Por qué?
—Porque he llegado a la conclusión de que, al fin y al cabo, mi hija le estropeó la mercancía y le quemó el carro.
Archer se sentó al lado de Natalie.
—Bueno, quizá sea mejor que ese hombre se marche de aquí para siempre.
Ella lo miró con ojos coléricos.
—Archer, no quisiera que hubieses dicho eso.
—¿Y qué hubieses querido que dijera?
—Que te ibas a tomar el desquite.
—Creí que estabas de acuerdo con tu padre.
—¡No lo estoy!
Archer se levantó.
—Muy bien, Natalie, mis hombres se ocuparán de Morrison.
Natalie se levantó también.
—¿Tus hombres?
—He traído a seis conmigo. Están ahí fuera.
—No, Archer. No es cuestión de tus hombres. Este asunto es tuyo, y debes resolverlo tú mismo.
Archer se quedó un momento indeciso.
—Lo siento, Natalie, pero yo no puedo pelear contra Morrison.
—¿Por qué no?
—No me encuentro bien esta mañana.
—Le tienes miedo.
—¿Eh?.
—¡Le tienes miedo a Morrison!
—No, no le tengo miedo, Natalie. Pero estoy en inferioridad de condiciones con respecto a él —se señaló el ojo morado.
—Archer, vete.
—He venido a desayunar contigo.
—¡Desayuna en tu rancho.
—Es nuestro primer día de prometidos.
—Ya no lo somos.
—¿Qué? ¿Cómo?
—¡No me voy a, casar contigo, Archer!
—Tú dijiste anoche...
—¡Lo que dijese anoche me tiene sin cuidado, Archer! ¡No voy a ser tu mujer y eso es definitivo!
Archer hizo un gesto rabioso.
—¿Quién te ha hecho cambiar de opinión?
—Nadie.
Archer Price fue a decir algo, pero se interrumpió.
—Buenos días, señor Burke.
—Hasta la vista, Archer.
El ranchero que tenía el ojo negro salió a grandes zancadas del salón.
Padre e hija guardaron silencio durante un rato.
—Creo que has mentido a Archer, Natalie.
—No sé a qué te refieres.
—Archer preguntó quién te había hecho cambiar de opinión.
—Y yo le contesté que nadie.
—Ahí fue donde le mentiste.
—¿Por qué dices eso, padre?
—Porque hubo alguien que te hizo cambiar de opinión. Johnny Morrison.
—¿Qué tontería estás diciendo, padre?
—Tuviste un sueño esta noche. Morrison te besaba.
—Pero luego yo le soltaba una paliza.
—Pudiste soñar otra cosa para darle la paliza. Habría bastado sencillamente con que se hubiese burlado de ti... Natalie, ¿no estarás enamorada de él?
—¿Yo enamorada de ese tipo?
—No repitas la pregunta que yo he hecho.
—¡No, no estoy enamorada de Morrison!
Un criado llamó a la puerta y entró.
—Señor Burke, acaba de llegar el señor Morrison.
—Que pase.
La joven se levantó nuevamente.
—¿Adonde vas, Natalie?
—No quiero estar presente cuando le pagues los mil dólares.
—Yo en tu lugar me quedaría.
—¿Por qué me tengo que quedar?
—Si lo oyes y lo ves, terminarás por saber si estás o no enamorada de él.
—¿Sabes lo qué te digo, padre? ¡Que por mí Johnny Morrison se puede ir al infierno!
Una voz dijo:
—No me gusta el infierno.
Era Johnny Morrison que había entrado en el salón.
Natalie se volvió bruscamente.
—¿Por qué tiene que espiar mi conversación con mi padre?
—No les espié, señorita Burke. El criado me dijo que podía entrar, y me he limitado a entrar. No tengo la culpa de que en ese momento usted me estuviese mandando al infierno.
—Tiene respuesta para todo, ¿eh?
—La boca se ha hecho para hablar... Y a veces para besar.
Natalie cerró los puños apretándolos contra los muslos.
—No se haga el gallito recordándome algo que quiero olvidar. Usted me besó, señor Morrison. Pero sus besos fueron unos besos infames. Se aprovechó de su fuerza y, además, me sorprendió... ¡Y ya terminé de hablar con usted!
Echó a andar y, cuando fue a pasar por el lado de Morrison, éste la detuvo.
—Espere, señorita Burke.
—¿Qué quiere?
—¡Despedirme de usted. En cuanto su padre me entregue los mil dólares, me marcharé de Paradise City y no volveré nunca.
Ella se quedó en suspenso.
—¿Nunca?
—Nunca.
—Pues me alegro enormemente, señor Morrison.
—Adiós y buena suerte.
—¿Me desea buena suerte?
—Dos personas que han sido enemigas y que han luchado, deben despedirse con educación. ¿No le parece?
—¿Intenta darme lecciones de nobleza, señor Morrison?
—No nos enredemos otra vez, señorita Burke. Dejemos eso de quién da una lección a quién.
—De acuerdo, señor Morrison. Me voy a despedir de usted. Y le voy a decir lo que estoy pensando.
—Adelante.
Natalie hinchó los pulmones de aire y exclamó:
—¡Muérase!
Luego echó a correr y salió de la habitación.
Johnny siguió con la mirada a la joven hasta que la puerta se cerró tras ella.
Luego se volvió hacia Douglas, que estaba en la cabecera de la mesa, untando un trozo de pan con mantequilla.
—La potranca le salió dura con el freno, señor Burke.
A Douglas se le cayó el trozo de pan de las manos y enarcó las cejas.
—¿Ha desayunado, señor Morrison?
—No.
—¿Quiere hacerlo conmigo?
—Con mucho gusto.
—Ahí tiene huevos con tocino. Se habrán enfriado.
—Tengo costumbre de comerlos también fríos.
Morrison comió un par de huevos con tocino. Mientras tanto, Douglas despachó dos rodajas de pan con mantequilla.
—¿Café, señor Morrison? Todavía está caliente.
Johnny aceptó la taza de café, y después de beber un trago, sugirió:
—¿Me da ya los mil dólares, señor Burke?
—¿Tiene mucha prisa?
—Bastante.
—Comprendo que la tenga. En Paradise City sólo le han pasado cosas malas, y ha tenido la desgracia de conocer a mi hija.
—¿Usted dice eso?
—Natalie es orgullosa, insolente, y está llena de soberbia. No podrá hacer feliz a ningún hombre.
—Creo que se equivoca, señor Burke.
—No le entiendo.
—Admito que su hija es un verdadero hueso pero...
—Dijo antes potranca.
—Sí, pero hasta la más salvaje potranca se puede domar.
Douglas dio un suspiro.
—Pienso que tiene razón.
—Quizá Archer la pueda domar.
—No, Archer nunca podrá hacer ese trabajo.
—La verdad es que pienso lo mismo que usted, Archer, su futuro yerno, no tiene bastantes agallas para eso.
—No sabe la última noticia, señor Morrison.
—¿Cuál?
—Archer no se va a casar con Natalie.
—Anoche su hija dijo que se iba a casar con él.
—Pero hoy Natalie cambió de idea.
—¿Por qué?
—No me dijo la razón.
—¿Y cuál supone que es, señor Burke?
—Usted.
—¿Yo?
—Sí, usted, señor Morrison. No se lo diga a ella, pero mi hija soñó con usted anoche. Que usted la besaba aunque luego ella le pegaba una soberana paliza.
—¿Cuál es la habitación de su hija?
—Subiendo la escalera, la primera a la derecha.
—Prepáreme los mil dólares.
—Los tendré preparados.
Johnny salió del salón y subió la escalera qué conducía al piso de arriba.
Llamó con los nudillos en la puerta.
—¿Quién es? —preguntó Natalie.
—Johnny Morrison.
—¡Le dije que se muriese, señor Morrison!
Johnny entró en la habitación de la joven.
CAPÍTULO XV
Natalie estaba de bruces en la cama, pero al oír los pasos de Morrison, se levantó de un salto.
Tenía lágrimas en las mejillas.
—Ha llorado, señorita Burke.
—Sí, he llorado.
—¿Por Archer?
—No, por Archer no.
—¿Por quién?
—Por un perrito que se nos murió ayer.
—¡Embustera!
Ella se limpió las mejillas con el dorso de las manos mientras se encolerizaba.
—¿Qué es lo que me ha llamado, Morrison?
—Le dije embustera porque no se le ha muerto ningún perrito. Yo sé por qué ha llorado usted, Natalie Burke. Porque le da rabia. Sí, le da rabia haberse enamorado de mí.
—¿Qué está diciendo, insensato?
—¡Que me quiere!
—Eso es lo que usted quisiera.
—Venga aquí.
—¿Yo ir ahí? Pero ¿quién se ha creído que es para darme órdenes?
—Si no viene aquí, yo voy por usted.
—¡No se me acerque, zanquilargo! ¡No se me acerque o me lo como!
—¿Y va a tirar los huesos después?
—.No, porque me voy a comer hasta los huesos.
—No sabía que me quisiese tanto, señorita Burke.
Johnny echó a andar hacia la joven y ella retrocedió.
—¡He dicho que no se me acerque!
Natalie empezó a andar hacia la derecha y él la siguió en su movimiento.
—Ven aquí, potranca.
—¡Si me pones la mano encima, te dejo manco!
Morrison alargó la mano y ella le pegó un zarpazo.
—No está mal el jueguecito, ¿sabes, Natalie? Me gusta. He domado muchos caballos salvajes, machos y hembras. Hay que tener habilidad. En el momento más inesperado, ellos ponen en juego sus tretas para arrojarte al suelo. Tu eres uno como ellos. La sangre te hierve en las venas.
Trató de cazarla atacándola con la izquierda, pero ella lo rechazó con un zarpazo.
—¡Tú no me vas a domar a mí, Johnny Morrison! ¡Todavía no ha nacido el hombre que me dome!
—Eso lo vamos a ver ahora.
—¡Será mejor que te marches!
—Me marcharé después de la doma.
—¡Te voy a romper las costillas! ¡Te voy a romper la espina dorsal! ¡Te voy a romper...!
Johnny saltó sobre ella y logró cazarla.
La joven trató de pegarle un zarpazo en la cara.
Johnny la burló por escasas pulgadas y los dos, llevados por su impulso, rodaron por el suelo.
—¡Te voy a romper la crisma! ¡Te voy a dejar sin nariz, Johnny el Bacalao!
Morrison trataba de librarse de las uñas de ella. Natalie le soltó un rodillazo en el vientre y lo mandó lejos de sí.
Ella se levantó sonriente.
—¡Inténtalo, Morrison! ¡Inténtalo otra vez!
—Con mucho gusto.
—¿No tienes bastante, zanquilargo?
Morrison empezó a dar vueltas alrededor de ella.
En un momento determinado, hizo como qué iba a saltar por la derecha, pero lo hizo por la izquierda.
Logró cazarla.
—¡Ya te enlacé, potranca!
Ella le pegó un mordisco en la muñeca.
—¡Ay! —gritó Johnny.
—¡Chúpate ésa!
Natalie trató de pegarle otro mordisco, pero Morrison la cogió por los dientes con las dos manos y le mantuvo la boca abierta.
Estaban muy juntos.
—¡No, potranca! ¡Ya no podrás!
Natalie estaba haciendo toda la presión que podía con las mandíbulas y, de cerrarlas, habría seccionado los dedos de Morrison;
Los ojos de Natalie se inyectaron en sangre.
—Sí, Natalie Burke, ahora es cuando más te pareces a una potranca salvaje.
De pronto él le soltó las mandíbulas y los dientes entrechocaron, pero las manos varoniles no estuvieron inmóviles. La enlazó por la cintura.
Otra vez rodaron por el suelo y Natalie trató de servirse de sus piernas para librarse de él.
Johnny puso en juego sus energías para mantenerla inmóvil contra el suelo y lo logró.
Natalie respiraba jadeante.
—¡Bandido!
—Al fin te cacé.
—¡Me haces daño!
—¿Dónde te hago daño?
—¡En todo el cuerpo!
—Estás domada.
—¡No estoy domada!
—Muy bien. Seguiremos el ejercicio.
Natalie trató de levantar la cabeza para estrellársela contra la cara, pero Johnny lo evitó golpeándole la frente.
—¡Maldito bastardo! ¡No puedo, más!
—Quiero que lo digas.
—¿Qué es lo que tengo que decir?
—Estoy domada.
—¡No diré eso! ¡Johnny el Bacalao!
—Sólo eres una niña caprichosa.
—¡Soy una mujer!
—Es lo que tú crees, pero siempre has hecho tu voluntad, porque te la han dejado hacer. Has despreciado a los hombres que tenías a tu alrededor porque los considerabas inferiores a ti. Todos eran tus criados, ¿verdad? Todos estaban obligados a cumplir tus órdenes. Tú solo tenías que decir quiero esto o quiero lo otro, para que lo tuvieses.
—¡No puedo más! ¡Me estás haciendo daño en la espina dorsal!
—¿Qué más te duele?
—¡Los riñones...! ¡Me duele todo el cuerpo!
—Ríndete.
—¡No me da la gana...! ¡Nunca me rendiré a ti! ¿Lo oyes, Johnny Morrison? ¡Eres un ser despreciable! ¡Un gusano! ¡Y te odio! ¡Te odio con todas mis fuerzas y te seguiré odiando! Eres un cobarde por pelear conmigo porque tú eres un hombre y yo una mujer.
Johnny se apartó de la joven.
Natalie se levantó tambaleante y lo miró sorprendida.
—Ya lo has dicho, Natalie.
—¡No he dicho que me rindiese! ¡Ni tampoco que estaba domada como tú querías!
—Lo has dicho con otras palabras.
—¿Qué palabras?
—¡Has dicho que no soy un hombre y tú una mujer!. Has notado la diferencia. Y eso significa el fin del juego.
—¡Maldito seas! ¡No es el fin del juego! ¡No lo es! ¡Tú querías domarme, pero no lo has conseguido! ¡Yo he ganado, Johnny Morrison!
Él sonrió.
—No, Natalie, esta vez el tonto le ganó a la lista. Has suplicado...
—¡No! ¡Mil veces no!
—Pero no me interesa que lo reconozcas. Sin embargo, yo te voy a confesar una cosa, Natalie Burke. Me he enamorado de ti. No me di cuenta. No supe en que momento ocurrió, pero empecé a quererte... Ahora te llevo en mi cerebro y en mi sangre, pero te voy a sacar de los dos, de mi mente y de mis venas. Te voy a sacar porque me largaré de Paradise City. Decías que no querías volverme a ver. Y es justamente lo que va a ocurrir. Te olvidaré. Me costará un poco de trabajo, pero te borraré de mi cerebro. Bastará con que pase un poco de tiempo, y tú sólo serás un pequeño recuerdo en mi memoria... ¡Adiós, Natalie Burke!
Natalie estaba asombrada y no dijo nada.
Morrison salió de la habitación y bajó la escalera.
No necesitó entrar en el salón porque Douglas estaba apoyado en la puerta, golpeando con un fajo de billetes la palma de la mano.
—¿Ya habló con mi hija?
—Sí.
—¿Y cuál fue el resultado?
—Señor Burke, es usted muy astuto. Me metió en el jaleo. Quiso enfrentarme con su hija desde que me invitó a desayunar con usted.
—Es posible.
—Pero no le resultó. No, señor Burke. Usted es un hombre avispado. Se dio cuenta de que yo me había enamorado de su hija, ¿eh?
—Me di cuenta anoche, en el Club Ganadero.
—Le felicito.
—Pero también me di cuenta de que a mi hija le interesaba usted.
—No, gracias, no quiero a su hija.
—Pero usted acaba de decir que...
—Sí, que estoy enamorado de ella. Pero no aceptaría a su hija ni aunque me la regalase con este rancho.
—Tengo otros dos hijos. No piense que le voy a dar el rancho.
—Me voy a conformar con los mil dólares, señor Burke. Y en cuanto a su hija, se queda aquí para otro.
Morrison le quitó el fajo de billetes, y dando media vuelta, se dirigió hacia la salida.
—¿Adonde va, señor Morrison?
—A California. Pero antes tengo que pasar por el pueblo para pagar doscientos dólares al hombre que le compré el tomate. ¡Que lo pase usted bien, señor Burke!
Morrison salió de la casa, montó en el caballo que había alquilado en el establo del pueblo y emprendió el regreso.
CAPÍTULO XVI
Johnny Morrison ya había recorrido tres millas desde el rancho de los Burke y se acercaba a una colina, cuando por lo alto de ella aparecieron tres jinetes.
Morrison tiró de las bridas.
Había identificado al jinete que estaba en medio. Era Archer Price.
Los otros dos eran tipos mal encarados.
Los tres bajaron la colina y fueron al encuentro de Morrison.
—Hola, señor Morrison —dijo Archer Price.
—Buenos días.
—Le he estado esperando, Morrison.
—Ya lo supongo.
—Me debe algo.
—¿Qué cosa?
—Una buena paliza.
—Archer, tengo que darle una noticia. Me largo de aquí ahora mismo,
—Ya vi que se largaba.
—Me refiero a que me marcho de la región para siempre.
—¿Me tiene miedo?
—No, no le tengo miedo a usted ni a nadie.
—Aunque se vaya, me las va a pagar. Usted ha impedido mi matrimonio con Natalie.
—Oiga, Archer, si Natalie Burke no quiere casarse con usted, es por otra razón. Usted no es el hombre de su vida.
—Y lo es usted.
—No he dicho que lo sea, y por eso me voy. Dejen el paso libre.
Archer movió la cabeza en sentido negativo.
—Sí, Morrison usted se va a ir, pero lo hará en muy mal estado, con unos cuantos huesos rotos.
Morrison bajó del caballo.
—Está bien, Archer. Aquí lo espero. Si quiere cobrar más de lo de anoche, será asunto, suyo.
Archer bajó de la silla, pero también desmontaron los dos hombres que le acompañaban.
Morrison sonrió.
—¿Qué le pasa, Archer? ¿Contra cuántos voy a pelear?
—Contra los tres.
—Lo creía a usted más hombre.
—Con eso se ha ganado un puñetazo extra en la boca. Vamos, muchachos.
Los tres hombres se abalanzaron sobre Johnny. Este saltó a un lado burlando la acometida de los dos empleados de Archer, y reservó el primer puñetazo contra éste, un puñetazo en el ojo sano.
Archer Price rodó por la ladera mientras lanzaba un aullido de dolor.
Los otros dos cowboys se detuvieron unos instantes para ver lo que le pasaba a su patrón, y eso fue malo para ellos, porque Morrison no se detuvo un solo segundo. Los atacó con decisión porque estaba lleno de furia.
Cascó a un tipo en la mandíbula y al otro le sacudió en las narices.
Los dos cowboys rodaron también por el suelo. Archer se levantó y, gritando como un loco, se arrojó sobre Johnny... Este lo recibió pegándole golpes en el pecho y en el estómago para contener su impulso y, cuando lo tuvo casi parado, le colocó un gancho en el mentón. Archer saltó medio metro en el aire y, cuando cayó en tierra, rodó otra vez como una pelota.
Los dos cowboys se estaban levantando, pero Morrison no les dio otra oportunidad. Soltó puñetazos demoledores, bien repartidos, y los cowboys cayeron en el suelo y ya no se volvieron a levantar.
Johnny se acercó a Archer, qué estaba convertido en un pingajo. Tenía los dos ojos casi cerrados y echaba sangre por la boca.
—Archer, ésta es una despedida —dijo Johnny y le pegó en el pómulo.
Archer giró como un trompo y cayó desfallecido. Johnny saltó a su caballo y reemprendió el camino hacia Paradise City.
Vio al ayudante del sheriff. Bert Harlow ante el saloon.
—¿Has visto a mi amigo Alex Foster?
—Está en el hotel Mariola con una girl.
Poco después Morrison, entraba en el hotel.
—¿Cuál es la habitación de Alex Foster, Rose?
—Le di la cinco. ¿Quiere otra para usted?
—No, gracias. No voy a estar más de cinco minutos en Paradise City.
Johnny subió la escalera y llamó en la puerta número 5.
—Adelante.
Alex estaba en compañía de una girl.
—Hola, Johnny, ¿cómo te fue?
—Cobré, pero quiero perder de vista Paradise City cuanto antes. Aquí tienes tus doscientos machacantes.
—Si alguna vez necesitas un socio, llámame y me reuniré contigo, aunque estés en Alaska.
—Sólo me quedaré en California.
En aquel momento se oyó una voz.
—Tú no irás a California.
En la puerta que Johnny había dejado abierta estaba Natalie Burke.
Morrison miró a la joven con los ojos entornados, pero no dijo nada.
Natalie se dirigió a. Alex y a la girl.
—¿Quieren dejarnos solos por favor?
—Con mucho gusto —dijo Alex.
Cogió a la girl por el brazo y los dos salieron de la habitación.
Johnny recuperó el habla.
—¿Quién diablos crees que eres para mandar a mi amigo?
—También te voy a dar órdenes a ti, Johnny el Bacalao.
—¿Ah sí?
—Te ordeno que te quedes en Paradise City.
—¿Tú ordenarme a mí eso? ¡Quítate de en medio! ¡Me largo!
—Quieres hacer tu voluntad, ¿eh?
—Siempre la he hecho.
—Pues esta vez no te vas a salir con la tuya.
—¡Apártate de ahí, Natalie!
—Necesitas que alguien te dome, Johnny el Bacalao.
—¿Eh?
—Te crees muy grande, el mejor de todos. Al pasar por la pradera, vi al pobre Archer. Lo dejaste para pedir limosna. Y también vi a los dos cowboys que le estaban pidiendo aumento de sueldo, seguramente para comprarse la dentadura postiza.
—Archer se lo buscó.
—¿Siempre eres el que vences?
—Cuando me meto en un jaleo, pongo toda la carne en el asador. Y ya te dije bastante. ¡Quítate de ahí, Natalie!
—Trata de quitarme tú.
—Oye, ¿quieres que te pegue otra vez en los cuartos traseros?
—Me gustaría saber cómo lo repites.
—Con las manos. Simplemente con las manos.
—Esta vez soy yo la que te va a dar la lección a ti, Morrison.
La joven avanzó sobre Johnny y le tiró un zarpazo.
Morrison tuvo que saltar para evitar que las uñas se clavasen en su cara.
—¡Natalie, que te la ganas!
—¡Te voy a destrozar, vagabundo!
—¡No lo intentes!
Natalie le soltó otro zarpazo y estuvo a punto de alcanzar a Johnny.
—¡Estás agotando mi paciencia, Natalie!
Morrison se lanzó sobre ella, pero Natalie hizo un quiebro y Johnny no pudo atraparla y cayó de bruces.
Natalie se echó encima de él pegándole un mandoble en el costado.
—¡Ay! —chilló Johnny.
Natalie lo había sujetado por el brazo y hacía palanca con él.
—¡Ríndete! ¡Johnny el Bacalao, ríndete!
—Yo no me rindo.
—¡Di que estás vencido!
—¡Yo nunca estoy vencido!
—¡Confiesa que estás domado!
—¡Tú no me vas a domar a mí!
—¡Te voy a partir el brazo, Johnny el Bacalao. Y si no quieres que te lo parta tendrás que dar tu consentimiento para casarte conmigo.
—¿Qué es lo que has dicho?
—¡Casarte conmigo!
—¡Y un cuerno me voy a casar contigo!
—¡Entonces, te parto el brazo!
Johnny pegó un salto y Natalie se fue por el aire. La joven golpeó la cadera contra el suelo y se levantó llena de furia, haciendo rechinar los dientes, los ojos coléricos.
Johnny ya estaba de pie, los brazos cruzados, esperándola.
—¡Eres un perro, Johnny Morrison!
—¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué quieres casarte conmigo?
—¡Porque te adoro!
—Sólo soy un capricho para ti.
—No, Johnny: No puedo vivir sin ti. ¡Y por mi abuela que te voy a romper todos los huesos por haber hecho la canallada de enamorarme!
—¡Acércate y te retuerzo el pescuecín!
—¡Me voy a acercar, y si te pillo te saco los ojos, los riñones y el hígado!
Natalie se lanzó sobre Morrison.
Los dos chocaron y cayeron en el suelo fuertemente trabados, ella tratándole pegarle zarpazos;
Johnny logró sujetarla por las muñecas, pero, cuando se detuvieron, Natalie quedó encima de él.
—¿Quién llevará los pantalones, Natalie?
—Tu, amor mío.
—¿Obedecerás a tu marido?
—Siempre. Pero déjame que te dé una orden. Sólo una orden y se acabó.
—Muy bien. Adelante.
—Apriétame entre tus brazos hasta que mis huesos crujan. ¡Y bésame, Johnny el Bacalao!. ¡Bésame!
Ella bajo sus labios y los de el fueron a su encuentro y se unieron a mitad de camino, y Johnny la estrechó más fuerte entre sus brazos, como ella quería.
El beso fue largo, muy largo, y cuando terminó, ella dio un suspiro y dijo:
—¡Lo que me he perdido...! ¡Yo he sido la tonta más tonta de todas las tontas...! ¡Sígueme besando, listo!




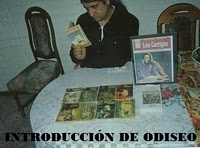
No hay comentarios.:
Publicar un comentario