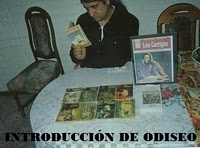.
Como ya todos deben saber, EL REINO DE LOS INFIERNOS del maestro Lou Carrigan, fue la novela que ganó nuestra encuesta navideña 2013. Esta es una novela de Terror, perteneciente a la colección “Selección Terror”, de la editorial Bruguera. Fue publicada en 1983 con el número 554.
¡Disfrútenla y larga vida a los bolsilibros!
Atentamente: ODISEO…Legendario Guerrero Arcano.
EL REINO DE LOS INFIERNOS
LOU CARRIGAN
CAPÍTULO PRIMERO
Nada más ver el edificio de apartamentos donde vivía Matilde Carvajal ya frunció el ceno Homer De Vries.
«Me lo temía —se dijo—. ¡Me lo estaba temiendo! Apuesto a que es una de esas muchachas por supuesto de origen mexicano pero ricas como el Rey Midas. Bueno, su papá debe serlo.»
Lo que le faltaba: tener que andar detrás de las faldas de una hija de papá que estaba jugando a periodista.
Hosca la mirada, se rindió a la evidencia: la señorita Carvajal vivía en aquel moderno y lujoso edificio de la Van Ness Avenue, en Nob Hill, San Francisco, y había que aceptarlo así. Quizá la cosa no saliera mal, después de todo. Incluso cabía esperar que la muchacha hablase inglés. Oh, bueno, claro que debía hablarlo, qué tontería: si lo escribía, si trabajaba en aquel periodicucho escribiendo bobadas, bien tenia que hablarlo.
«Pero seguro que lo habla peor que lo escribe... ¡Que ya es decir! En fin, una mexicana, qué le vamos a hacer. Y no es que tenga nada contra los mexicanos, nada de eso, pero me joroban las mujeres que se meten en negocios y asuntos de hombres.»
Ahí era donde le dolía a Homer De Vries, no en lo de que la señorita Carvajal fuese rica, mexicana, y a lo peor hasta guapa y simpática. Ocurría, lisa y llanamente, que el señor De Vries era machista a tope, y le rechinaban los dientes cada vez que tenía que decirle que sí a una mujer, aunque fuese respondiendo a la pregunta de ella respecto a si quería hacer el amor.
No valía la pena vacilar más ni hacerse mala sangre. Él había decidido ya ir a ver a la señorita Carvajal, y punto.
De modo que entró en el lujoso edificio, dispuesto a tomar el ascensor en cuanto hubiera visto en los buzones cuál era el apartamento de Matilde Carvajal. Pero no había contado con el conserje, un sujeto alto, imponente, de mirada despectiva, que lo contempló críticamente de arriba abajo, y acto seguido le pidió que tuviera la bondad de esperar, mientras él informaba a la señorita Carvajal de que un «individuo» preguntaba por ella. ¿Sería tan amable de decirle quién era?
—Homer De Vries —gruñó éste.
El conserje volvió a mirarlo detenidamente mientras descolgaba el auricular del teléfono y preguntaba:
—¿Le está esperando la señorita Carvajal, señor?
—Ni siquiera tiene puta idea de que existo —masculló Homer.
El estilo expresivo del señor De Vries hizo titubear al conserje, que hasta el momento parecía haber aceptado que el visitante merecía, al menos, ser anunciado: metro ochenta de estatura, cabellos rubio oscuro, ojos negros, mentón agresivo y roqueño, labios delgados, hombros anchos, manos formidables de atleta-artista, Homer De Vries producía inevitablemente buena impresión visual. Y él lo sabía. En treinta y cinco años de perra vida había tenido múltiples ocasiones de darse cuenta de que caía bien a la gente, de modo especial, con toda lógica, a las mujeres.
A lo mejor le caía bien a la señorita Carvajal. ¡Anda, que el apellido de la tal señorita! Carvajal!. No sabría ni pronunciarlo: tendría que decirlo como pudiera, claro. O sea, Ca-va-hal. Señorita Ca-va-hal. Horrible.
—Puede subir, señor.
—¿Eh?
—La señorita Carvajal le está esperando.
—¿De veras? —se pasmó Homer.
El conserje arqueó elegantemente una ceja, y dijo, señalando el ascensor de la derecha:
—Apartamento 2022, señor.
Homer dio las gracias, se metió en el ascensor, y pulsó el botón del piso veinte, que era también el último. Cuando salió al pasillo tardó sólo dos segundos en darse cuenta de que en aquel piso había sólo dos apartamentos y que ambos debían ser áticos. ¡Menuda vida se debía pegar la hija de papá! Y con seguridad debía tener un engreimiento insoportable. Cielos: ¡debía ser fea y bigotuda, morena hasta el color de los escarabajos, bajita, gorda y con pechos vacunos, y por supuestos con unas ínfulas insoportables gracias al dinero de papá!
Casi estaba tentado Homer de dar la vuelta y tomar de nuevo el ascensor, ahora hacia la planta, cuando se abrió la puerta del apartamento 2022, y saltó al pasillo Miss Universo. Tenía que ser Miss Universo. Por lo menos. Medía metro setenta y cinco, tenía un cuerpo espléndidamente rotundo, un rostro bellísimo adornado por grandes ojos oscuros, y una cabellera castaña casi negra, ondulada, majestuosa. La boca era para morir de amor besándola. Y pasarse el resto de la vida mirándose en aquellos ojos debía ser el Sueño de Una Noche de Amor Maravilloso...
O sea, Miss Universo.
¿De modo que Miss Universo era amiga de la señorita Carvajal? ¡Hombre, mira por dónde algo iba a ganar él con aquello, porque...!
—Sea tan amable de venir —dijo Miss Universo, sonriente—. Usted es el señor De Vries, naturalmente.
Homer asintió, y se acercó, mudo todavía. La muchacha vestía sólo unos pantalones cortos blancos y una blusa diminuta que permitía ver buena parte de sus hermosísimos pechos sueltos y trepidantes. Estaba descalza, y Homer lo comprendió, porque hacía calor. Claro. Por eso tampoco llevaba sujetador ni más ropas que...
—Encantada, señor De Vries —le tendía la mano Miss Universo—. ¿Le apetece un refresco?
—Desde luego, pero es que ahora vengo a ver a la señorita Carvajal, de modo que no puedo acompañarla.
—No comprendo —parpadeó ella.
—Usted se va, ¿no? ¿Vive en el apartamento de al lado, en el 2021?
—No me voy, el apartamento 2021 también es mío, de modo que vivo en los dos convertidos en uno adecuadamente amplio, y si usted viene a ver a la señorita Carvajal, soy yo.
—Ah.
Esto fue todo lo que pudo decir Homer De Vries. Fascinado, ni siquiera reaccionó cuando la señorita Carvajal, riendo, le tomó de un brazo y lo condujo al interior del apartamento. Ella cerró la puerta, y lo llevó a la sala. Por supuesto, era enorme, ya que se habían unido las de los dos áticos. Había dos grandes terrazas, y, sin necesidad de salir a ninguna de ellas, Homer ya vio el mar. Todo estaba lleno de flores. Había blancas cortinas inmóviles, bellos cuadros, muebles elegantes y alegres.
—¿Qué le gustaría tomar? Tengo casi de todo en el frigorífico.
—¿Incluso whisky?—reaccionó por fin Homer.
—El whisky lo tengo ahí —ella señaló el bar, en un rincón donde un gran ficus trepaba por la pared—, pero iré a la cocina a por el hielo. Si le parece usted puede servir los dos whiskies mientras tanto.
Homer asintió, y miró a la muchacha mientras ella caminaba alejándose. Era tan hermosa que valía la pena ir a parar a la cárcel por violación. Menudo chasco. Y hablaba el inglés mejor que él. Y en cuanto a estilo, si era por eso tendrían que coronarla reina.
«Para que luego te fíes de las mujeres», pensó Homer.
Se metió tras el mostrador, alzó la tapa de la gran cubitera, y la vio vacía Sirvió dos whiskies. Se estaba fenomenalmente allí. No le habría importado que aquél fuese el nido de amor de su vida, y empezar aquella misma noche su luna de miel.
En cuanto ella volvió a aparecer con el hielo volvió a sentir el mismo deseo sexual súbito, arrollador, y su naturaleza se puso en evidencia de nuevo. Decidió que quizá era más discreto permanecer detrás del mostrador. Ella llegó, vertió los cubitos en la cubitera, y dijo:
—Es que antes estuvieron en casa unos amigos y terminaron el hielo.
—Ya, ya. ¿Y a qué hora vuelve su novio?
—¿Mi novio? —se sorprendió ella; y en seguida se echó a reír—. ¡Vamos, señor De Vries, no sea patoso! ¡Y yo no tengo novio! ¡Qué tontería!
—¿Le parece una tontería tener novio, señorita Carvajal?
—Dios, qué mal pronuncia mi apellido. ¿Qué tal pronuncia Matilde?
—Matilde —dijo Homer.
—Eso está mejor. Llámeme Matilde. Y yo le llamaré a usted Homer. Incluso sería más práctico que nos tuteásemos. A fin de cuentas somos colegas.
—¿Sabía usted que yo soy periodista? —se quedó mirándola fijamente Homer.
Ella también se quedó mirándolo fijamente, pero con cierta burla, quizá malicia
—Oye, Homer, nada de fantasmadas, ¿de acuerdo? —dijo por fin, tras los segundos de escrutamiento facial de su visitante—. Que tú me conozcas a mí sí es sorprendente, porque yo no soy nadie en el periodismo. Empecé hace poco, no lo hago demasiado bien, y sé perfectamente que no soy genial. En cambio, el nombre de Homer De Vries es conocido sobradamente en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo. Apareces en revistas, noticiarios y demás vehículos de información. Eres joven, guapo, listo, famoso y todo lo que quieras, y yo, por el momento no soy nada, de modo que dime ¿qué hace un hombre como tú visitando a una chica como ésta? —se señaló el pecho.
Homer De Vries todavía tardó unos segundos en salir de su pasmo. Lo que hizo entonces fue deslizar unos cubitos de hielo en los whiskies servidos, y tender un vaso a Matilde, que ocupó un taburete frente a él, mostrador de por medio.
—¿Sabes qué se me está ocurriendo en este momento? —gruñó Homer.
—Ya lo creo.
—Ah, ¿sí? —mordió él—. ¡No me digas!
—Pues no te lo digo.
—Está bien, dímelo: ¿qué estoy pensando?
—Que me meterías un polvo en el que no te importaría morir.
Homer, que había bebido displicentemente un sorbito de whisky, se atragantó violentamente y comenzó a toser, mientras su rostro se congestionaba. Matilde le sirvió un chorro de soda en otro vaso, y se lo tendió. Tras beber un poco, Homer se recuperó parcialmente.
—Caray —jadeó.
—¿No era eso lo que pensabas? — rió ella.
De buena gana se habría tirado a morderle el cuello. Se la habría comido allí mismo a besos y mordiscos. Pero pensó que si llevaba las cosas a ese terreno ya no iba a dar pie con bola, y consiguió recordar que él había ido a visitar a Matilde Carvajal por asuntos de trabajo.
—Claro que no —dijo hipócritamente—. He venido a hacerte una proposición de trabajo.
—¡Qué desilusión! ¡Yo que creía que el fabuloso y fastuoso Homer De Vries se había enamorado de mí! Pero calla... ¿Una oferta de trabajo tú a mí? Supongo que es una broma.
—¿No eres periodista, acaso?—gruñó Homer.
—Desde luego que sí. Pero me sorprende que tú te hayas enterado de eso. Vamos, me sorprende muchísimo que el señor De Vries se haya enterado de la existencia de una tal Matilde Carvajal que escribe unas pocas líneas a la semana en un periodicucho y cuatro tonterías en una revista. ¡No me irás a decir ahora que eres lector asiduo mío!
—La verdad es que hasta ayer ni siquiera sabía que existías —gruñó una vez más Homer.
—Aja. Bueno, yo te llevo ventaja en eso, pues hace tiempo que leo tus escritos y te veo en fotografías, noticieros, y hasta algunas veces en ruedas de prensa a las que no soy invitada, pero cerca de las cuales me instalo por si consigo alguna migaja. De manera que está bien clara la diferencia profesional entre nosotros, ¿verdad?
—No he venido con ninguna intención de molestarte, ni mucho menos de humillarte —murmuró Homer De Vries.
—Te creo. ¿Qué necesidad tendrías de eso? Pero sigo preguntándome qué clase de proposición de trabajo puede hacer De Vries a Carvajal. Es que no consigo salir de mi asombro, ¿sabes? Es como si un león fuese a decirle a una hormiga que podrían unir sus fuerzas.
—Tampoco hay para tanto-masculló Homer.
—Pero... ¿a qué te sientes halagado? —rió Matilde—. ¡He oído decir que eres machista, y he querido ponerte a mi favor! ¿De verdad eres tan machista como se dice por ahí?
—Si te parece seré feminista —rezongó Homer—. Oye, hablemos de trabajo, ¿de acuerdo? Naturalmente, he oído hablar de la emisora pirata llamada Radio Eternidad, y de su... locutor el Señor del Reino de los Infiernos.
—Claro. De eso ha oído hablar todo el mundo. Incluso he escuchado un par de esas emisiones del Señor del Reino de los Infiernos. Es un chiflado. Un tipo que monta una emisora clandestina sólo para amenazar a la gente de que dentro de poco las llamas del infierno invadirán todo el mundo tiene que estar loco como una cabra.
—Hablas como si el tema no te interesara demasiado.
—Hombre, profesionalmente tiene su interés, claro. Un periodista no puede desdeñar una noticia como ésa. ¡Imagínate, un loco que amenaza al mundo con hundirlo en el infierno! Claro que me interesa, pero de un modo relativo.
—Relativo, ¿eh? —sonrió sarcásticamente Homer.
Sacó un sobre de un bolsillo, y se lo tendió a Matilde. Esta lo tomó, y miró al anverso del sobre, en el que constaba el nombre de Homer De Vries y su dirección particular. El sobre no llevaba estampilla alguna, de donde se desprendía que alguien lo había depositado directamente en el buzón de correspondencia del domicilio del periodista. Matilde miró interrogante a Homer, que asintió. La muchacha sacó la cuartilla que contenía, y que estaba escrita a máquina, en estos términos:
"Señor De Vries, una periodista mexicana que se llama Matilde Carvajal ha conseguido una pista de Radio Eternidad y si no espabila usted será ella la que conseguirá la noticia. Se lo avisa y notifica un amigo y admirador, que preferiría leer todo este asunto escrito por usted, que es el mejor. Un amigo."
Matilde alzó la mirada, relampagueantes los ojos, y dijo:
—Esto es una cochinada.
—Sí —admitió Homer—, realmente quien ha escrito esa nota no creo que obtenga jamás el Premio Nobel de Literatura.
—¡No me refiero al estilo, me refiero al chivatazo! ¿Quién te lo ha dicho?
—Un amigo. Oye, cálmate, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo que recibo continuamente cartas de toda clase, y no digamos anónimos, dándome pistas de esto o de lo otro, o preguntándome cosas, o pidiéndome fotografías, o informes especiales... Esta es una carta cualquiera, pero la verdad es que siento interés por ese chiflado del Reino de los Infiernos, y como se acerca el verano y quisiera descansar unas semanas, se me ocurrió que un buen modo de conseguir las vacaciones dignamente sería marchándome a Papeetee tras localizar esa Radio Eternidad.
—¡Tú no tienes derecho a cruzarte en mi camino y robarme este trabajo!
—Escucha, guapísima —gruñó Homer—, yo no he venido aquí a robarte nada, sino a hacerte una proposición: trabajemos juntos, resolvamos esto, y tan amigos. Yo me voy de, vacaciones, pues estoy agotado, y tú das un buen salto a la fama colaborando en mi columna. De Vries y Carvajal informan sobre el Reino de los Infiernos. Si te gusta, bien. Si no te gusta, lo dejamos estar y que te aproveche esa pista y yo me dedicaré a otra cosa. Pero si vuelves tan sólo a sugerir que De Vries anda robando o imponiéndose a compañeros te parto esa preciosidad de cara. ¿Me has entendido?
—¿Me permitirías firmar contigo todo el asunto de Radio Eternidad?
—Ya te lo he dicho: De Vries y Carvajal. De dinero, aunque también iríamos a medias, ya ni te hablo, porque me doy cuenta de que tu papá debe tener bien forrado el riñón.
—Sí — sonrió Matilde—, es verdad. Homer: si te digo cuál es mi pista, si trabajamos juntos... ¿me enseñarás a ser mejor periodista, me permitirás que despegue de mi mediocridad firmando contigo? ¿Palabra de machista?
—Palabra de machista —sonrió Homer—. Oye, eres una chica lista, de veras. Eso de palabra de machista me ha llegado al corazón.
—Me parece que no precisamente al corazón —rió Matilde.
—Y a mí me parece que eres una chica demasiado desenvuelta y segura de sí misma Bien, ¿vamos a trabajar juntos o no?
—Sí, porque estoy segura de que cumplirás tu palabra.
—De acuerdo. ¿Cuál es esa pista que tienes?
—Se trata de un sujeto al que tengo que ver mañana por la tarde en determinado lugar... Oye: ¿cómo te has enterado tú de eso? No, no, no, ya sé que tú has recibido esa nota de «un amigo», pero... ¿de dónde ha sacado la información ese amigo? ¿Cómo ha sabido él que yo disponía de una pista?
—Analicemos: ¿cómo conseguiste esa pista?
Matilde estuvo unos segundos como absorta.
—Esto es absurdo.
—¿Cómo la conseguiste? — insistió Homer.
—Puse un anuncio en mi periódico, muy pequeño, diciendo que pagaría bien a quien me informase sobre las emisiones de Radio Eternidad. Al día siguiente me llamaron por teléfono, y me preguntaron qué entendía yo por pagar bien, y contesté que no sabía, sugiriendo que me pidieran lo que les pareciera bien por la información. Me dijeron que me volverían a llamar... Bueno, creo que era un solo hombre. Me llamó al día siguiente, y me dijo que quería cincuenta mil dólares por el inf...
—¡Cincuenta mil dólares! —exclamó Homer—. ¿Estás loca?
—Bueno, lo consulté con mi madre y me dijo que si había de servir para proporcionarme un trabajo en el que pudiera demostrarme a mí misma si servía o no para periodista, que de acuerdo, que adelante. Así que cuando el sujeto me volvió a llamar le dije que le pagaría los cincuenta mil, y quedamos citados, finalmente, para mañana.
—Pero eso es una barbaridad de dinero para darlo por una pista... ¡Y contando con que no sea una tomadura de pelo o que pretendan engañarte para quitarte de mala manera el dinero! ¿Dónde es la cita? ¿En San Francisco?
—No... Bueno, sí, pero no.
—Sí, pero no —gruñó Homer—. ¿Qué quieres decir con eso?
—En una lancha cuyo nombre es Orchid, y que me estará esperando en el embarcadero de Marina Park.
—Debiste escoger un lugar público, en el que hubiera gente —movió la cabeza Homer—. Supongo que todas esas conversaciones telefónicas las sostuviste en el periódico, no aquí.
—Sí, fue allí.
—Evidentemente alguien te oyó, de una manera o de otra... Lo que me pregunto es por qué alguien ha querido favorecerme a mí fastidiándote a ti. Sobre todo, teniendo en cuenta que quien pudiera oírte tenía que ser alguien de tu periódico... No lo comprendo. ¡Aquí hay algo muy raro..., muy raro!
—Me estás asustando —abrió mucho los ojos Matilde.
—Tranquila, nena —la miró guasonamente Homer De Vries—: aquí hay un tipo dispuesto a defenderte hasta la muerte.
—Oh, cielos, ¿tanto? ¡Qué emoción! ¿Creerás que me tiemblan las piernas ante la sola idea de haber merecido la atención de un macho tan macho y requetemacho como tú?
—Bueno, menos coñas —farfulló Homer—. ¿Te molestará que me quede a tomar otro whisky?
—Claro que no —sonrió dulcemente Matilde—. Incluso, si quieres, puedes quedarte a desayunar.
—No son ni las seis de la tarde, primor.
—Por eso mismo.
—¿Me estás provocando?.
Matilde Carvajal sonrió, ladeó la cabeza, y entornó los ojos. Luego, al mismo tiempo que introducía entre su mata de cabello y hacia la nuca sus manos, de tal modo que los pechos sin sujetador parecieron a punto de reventar la blusa por la parte de los gruesos y agresivos pezones, entreabrió la boca y sacó la puntita de la lengua, sonrosada y fresca como una fresa. Homer De Vries sintió como un mazazo en plena cabeza, y dentro del cuerpo algo así como el estallido de un volcán. Su erección fue tremenda.
—Escucha —jadeó—, no me provoques más, o te las vas a cargar.
—Huy, qué miedo —susurró Matilde.
—¿Qué demonios pretendes? Hace quince minutos ni me conocías, y ahora parece que pretendas convertirme en un violador.
—Tú no tienes narices para eso.
Homer De Vries volvió a enrojecer intensamente.
—Putita, que te la estás buscando... —amenazó.
—Anda ya, bocazas —rechazó ella.
Con una mano volvió a alzar sus cabellos, mientras con la otra, suspirando, se acarició un pecho. La desorbitada mirada de Homer De Vries vio cómo la delicada mano pasaba por encima del pezón, hundiéndolo, y lo vio emerger acto seguido, casi con violencia.
Cuando miró los oscuros ojos de Matilde Carvajal tuvo la sensación de que un terrible fuego lo envolvía. Se dispuso a salir detrás del mostrador, listo para darle un buen susto a la señorita Carvajal, mascullando:
—Ahora vas a ver tú...
* * *
—¿Qué te traigo para desayunar, mi amor? —susurró Matilde, mimosa como jamás en su vida había conocido mujer alguna el señor De Vries.
—Lo que quieras, pero mucho y bueno. Oh, será mejor que me levante para ayudarte...
—Claro que no —protestó ella, sentándose de un salto en la cama y ofreciendo el maravilloso espectáculo de sus preciosos senos brincando con una turgencia increíble—. ¡Yo te traeré a la cama lo que quieras! ¡Las mujeres mexicanas sabemos aceptar y agasajar como se merece un macho tan macho!
—Oye, sin pitorreos, ¿eh? Nos metimos en la cama ayer por la tarde, son las siete de la mañana, y ni siquiera hemos pegado un ojo en toda la noche, lo que significa...
—¡Pero si estoy hablando en serio! —abrió mucho los ojos Matilde—. ¡Ha sido maravilloso, he gozado como nunca en mi vida, y te amo a morir! ¡Estoy loca por ti, De Vries!
Homer, tan desnudo como la muchacha, tendido en la cama, y ahora vuelto hacia ella, que continuaba sentada, la estuvo mirando largamente, recreándose en su belleza, que parecía ahora multiplicada tras la noche de intensísima actividad amatoria por parte de la muchacha. Tal vez Matilde Carvajal no escribiera demasiado bien (por ahora), pero el amor lo hacía como nadie más podía hacerlo en el mundo.
Era un tornado, un terremoto, un volcán inextinguible...
—Bueno —se echó a reír ella, acariciándose los pechos—. ¿Te gusto o no te gusto? ¡Estaría bueno que dijeras que no, después de la nochecita que has pasado...!
—Estoy loco por ti —masculló casi rabiosamente Homer De Vries—, pero si no como algo, esta tarde no podré acompañarte a la lancha Orchid, porque ya estaré cadáver.
—Ay, no, cariño de mi vida —se inclinó ella a besarle la boca golosamente—. ¡Sobre todo, por favor, no te me vayas a morir ahora! Lo digo porque en cuanto hayamos terminado de desayunar, y hasta la hora de ir a Marina Park...
CAPÍTULO II
La lancha Orchid, en efecto, estaba amarrada en uno de los embarcaderos de Marina Park. Era grande, vieja, pero decentemente pintada hacía muy poco en blanco y azul.
Homer De Vries y Matilde Carvajal, que habían llegado allá en un taxi desde Van Ness Avenue, tardaron poco en divisarla Matilde llevaba un maletín con cincuenta mil dólares de los que se había hecho cargo aquella misma tarde.
No se veía a nadie en la cubierta de la lancha, no parecía que nadie estuviera esperando visita.
—Quizá seria mejor que yo fuese por delante para echar un vistazo —dijo Homer.
—No hay razón para ello —alzó las cejas la bella Matilde, en cuyos oscuros ojos se reflejaba la luz solar de la tarde—: yo no tengo enemigos.
—Muy ocurrente.
—Oh, vamos, mi amor, sólo se trata de charlar con un sujeto que quiere cincuenta mil dólares. Vamos allá.
Él asintió, y se encaminaron hacia el embarcadero. Desde menos de dos metros observaron la lancha, donde todo seguía igual. Inesperadamente, sin embargo, un hombre apareció en cubierta procedente del interior, y se quedó mirando fijamente a Matilde.
—¿Están buscando la lancha Orchid? —preguntó.
—Sí —dijo Matilde.
—Pues es ésta.
Ella sonrió, miró el nombre de la lancha en la proa de ésta, y se preguntó si el sujeto en cuestión creía que no sabían leer. El sujeto miró a Homer, y movió la cabeza.
—Sólo esperábamos a una persona —dijo.
—¿Qué más da? —mostró en alto Matilde el maletín—. Yo creo que lo que más debe interesarle a usted es esto. ¿Quién más hay en la lancha?
—Mi socio — gruñó el hombre—. Él les atenderá. Yo voy a comprar algo para cenar... ¿Qué les gustaría?
—Nos gusta todo —sonrió de nuevo Matilde—, pero la verdad es que nos están esperando en otro sitio.
—Ya Bueno, pasen y hablen con Henry.
El sujeto desembarcó, y se alejó tranquilamente. Homer saltó a la lancha, y Matilde lo hizo detrás. Cruzaron la reducida cubierta y pasaron al interior. Apenas la puerta se cerró tras ellos oyeron un chasquido como eléctrico que los hizo volverse vivamente a ambos. Homer asió el pomo de la puerta recién cerrada e intentó abrir, pero el pomo no se movió.
Una voz metálica sonó muy cerca de ambos:
—Sea quien sea que haya acudido a la cita entienda esto desde el primer momento: cualquier violencia que realicen en cualquier mecanismo de los que nos estamos sirviendo para controlar esta lancha dará lugar a que se produzca una explosión que lo reducirá todo a astillas. Y ahora, pasen.
Homer y Matilde se miraron, él impávido, ella abriendo mucho los ojos, como asustada. Posiblemente, uno de los mecanismos ocultos de la lancha Orchid consistía en alguna que otra cámara de televisión que los estaba enfocando. De momento no veían ninguna, pero...
Estaban en un diminuto saloncito-comedor-cocina, habilitado ahora sólo como saloncito. En el centro del tabique de enfrente había el hueco de otra puerta, que daba paso a proa, donde había un camarote único. Homer se disponía a entrar en éste cuando Matilde le tocó en un brazo y señaló hacia el exterior.
Homer miró por la cristalera, y vio en el embarcadero al sujeto que antes había hablado con ellos. Estaba soltando las amarras de la lancha. Lo estuvieron mirando mientras lo hacía. Luego, el hombre se alejó, esta vez de verdad, al parecer.
Y a los pocos segundos sonó el zumbido de los motores de la lancha al ser puestos en marcha.
Enseguida, la voz metálica:
—No se asusten: la lancha está perfectamente controlada por mandos a distancia
Matilde seguía mirando hacia el embarcadero. La lancha viraba de popa, apartándose de aquél. Maniobró con facilidad, sin nadie visible a los mandos, y zarpó aguas adentro.
Homer miró con cierto detenimiento alrededor en el reducido espacio. Matilde comentó:
—Evidentemente, el hombre que nos recibió es un embustero: no hay aquí nadie a quien llamar Henry.
—¿Cómo se llamaba el tipo que hizo la oferta de informes?
—No dio su nombre.
—Pero tal vez se llame Henry.
Homer echó un vistazo al camarote. Había tres literas, dos a un lado y una al otro, está desplegada, de modo que podía servir de asiento. A derecha e izquierda, unas portillas que permitían ver la luz del sol poniente. Por el momento navegaban directos hacia alta mar.
—Hay un pequeño frigorífico junto a la cocinilla —sonó la voz metálica—. Sírvanse un refresco, si gustan.
Homer salió del camarote, Matilde estaba mirando el frigorífico; se acercó a éste, abrió la puerta..., y se quedó mirando la cabeza humana colocada sobre una de las estanterías de rejilla
No había nada más dentro del frigorífico.
Una cabeza humana, eso era todo.
Ni que decir tiene que había sido separada del cuerpo, y por la base del cuello todavía caían abundantes gotas de sangre al fondo del frigorífico, donde se veía una considerable mancha. Era la cabeza de un hombre de unos cincuenta años, bastante calvo, y no resultaba fácil saber si había sido o no atractivo, pues aparte del color de muerte de sus facciones y la crispación de las mismas, le habían arrancado los ojos.
Dos simas sangrantes con tonalidades negras y rojas terminaban de dar al hallazgo unas características horrendas que habían hecho palidecer a Matilde Carvajal. Dos simas dentro de las cuales parecía haber como un resplandor de insólito fuego, como si los cuajarones de sangre fuesen en realidad lava hirviente.
Homer se había colocado junto a Matilde, y, tras contemplar un instante la cabeza, cerró la puerta del frigorífico, tomó a ella de un brazo, y la sentó en el sofá del saloncito. Matilde estaba pálida, pero eso era todo. Cerró los ojos, aspiró hondo, y quedó inmóvil.
—¿No quieren servirse un refresco? —insistió la voz.
—No, gracias —replicó Homer De Vries—: no nos gustan los que tienen en existencia.
Hubo un instante de silencio. Luego, la misma voz:
—¿Han visto el contenido del frigorífico y ni siquiera han respingado? ¡Sorprendente en verdad! Sean tan amables de decirme quién o quiénes son ustedes, y cuántos son.
—Sólo somos dos: Matilde Carvajal y Homer De Vries —dijo éste—, ambos periodistas.
—¿Periodistas? ¿Periodistas? ¿De modo que el traidor de Henry Garvey se había puesto en contacto con periodistas? ¡No les creo!
—Podemos enseñarles nuestra documentación, y los cincuenta mil dólares que...
—¡No creo que sean periodistas! Henry no tuvo tiempo ni de despedirse de la vida cuando descubrí su traición. Yo estaba tan furioso que le corté la cabeza con mis propias manos, en seguida, así que no pudo decirme lo que había hecho realmente. ¡Pero no creo que se vendiese a unos periodistas!
—Como guste —encogió los hombros Homer—. ¿Quién demonios es usted?
Hubo un par de segundos de silencio. De repente, comenzaron a oírse fuertes carcajadas por el sistema de comunicación de radio. Unas carcajadas metálicas y retumbantes.
—¡Eso ha estado muy bien, señor De Vries! —dijo entre risas la voz metálica—. ¡Muy bien! ¡Ha preguntado usted quién demonios soy yo, y eso me ha hecho mucha gracia. En realidad, soy el Señor del Reino de los Infiernos, pero no diría que soy un demonio: mi nombre es Arcángel.
—¿Cuál de ellos? —preguntó serenamente Matilde.
—¿Qué? —fue evidente el desconcierto de Arcángel.
—Ya que utiliza usted términos de índole religiosa debería saber que la Escritura cita seis arcángeles: Gabriel, Rafael, Miguel, Azrael, Uriel y Ariel. ¿Cuál de ellos es usted?
—¡Yo no soy ninguno de ellos, yo no puedo ser nunca igual que otros cinco seres, sean cuales sean éstos! ¡Yo soy único! Y ustedes no han entendido mi presentación: no soy «un» arcángel. Soy Arcángel. Y en todo caso, los otros seis estarán a mi servicio.
—Ya.
—Tenga cuidado con lo que dice usted, señorita Carvajal: no me ha gustado nada que intentara minimizarme.
—Le aseguro que no era ésa mi intención —dijo Matilde—. Simplemente, me desconcertó usted. Pero ya he entendido: usted es Arcángel el Único.
De nuevo unos segundos de silencio antes de volver a oírse la voz de Arcángel:
—Eso me ha gustado más: Arcángel el Único. Podríamos resumirlo diciendo Arcangelúnico.
—Sí, es cierto... Pero todavía quedaría más bonito y adecuado el título de Arcangélico.
—Arcangélico... ¡Me gusta! Arcangélico me eleva por encima del simple arcángel, ¿no le parece? De modo que yo seré Arcangélico, y los demás, si acaso, mis arcángeles servidores. ¡Espléndida sugerencia!
—Y gratis —sonrió Matilde—. Dígame: ¿qué pretende usted exactamente con todo esto?
—Lo que pretendía ya está conseguido. Supe que Henry estaba preparando su deserción, y naturalmente tenia que ser porque había hecho algo que le convenía a él y no a mí, de modo que me enfurecí y le corté la cabeza y le saqué los ojos con mis manos. Lo que no esperaba es que me traicionara con unos simples periodistas.
—No tan simples —dijo Homer De Vries—. Yo soy el mejor, y ella es rica. Tan rica que su mamá le ha facilitado los cincuenta mil dólares para que comprase informes que le permitan conseguir una noticia periodística de gran importancia que la haga destacar.
—¿De veras? ¿Y la noticia era yo?
—La noticia era Radio Eternidad y el Señor del Reino de los Infiernos —dijo Matilde—. O sea, usted, evidentemente: Arcangélico el Fastuoso.
De nuevo unos segundos de silencio. Acto seguido, la voz notablemente irritada de Arcangélico:
—¿Pretende burlarse de mí, señorita Carvajal?
—No puedo burlarme de algo que no veo.
—¿Le gustaría verme?
—Sería un honor para mí.
—Para mí también —dijo Homer—. Escuche, Arcangélico, concédanos una entrevista, y le aseguro que le haremos famoso en el mundo entero.
—¡Seré pronto famoso en el mundo entero por mis propios medios y méritos, no necesito a la prensa! Es decir, ya no podré ser famoso, porque no quedará nadie para admirar mi fama: dentro de muy poco, las llamas de mi infierno invadirán el mundo entero.
—¿Y qué ganará usted con ello? —preguntó Matilde.
—¿Qué?
—Que qué ganará con ello y por qué lo hace.
—¡Porque todos los seres humanos merecen arder en las llamas del infierno, y lo que ganaré será la satisfacción de haber sido yo el liberador de todos los pecados en la Tierra!
Matilde y Homer se miraron. Ella encogió los hombros, y Homer se limitó a mantener el ceño fruncido. Se acercó a la puerta que se había cerrado eléctricamente tras ellos, y se acuclilló ante el pomo, para examinarlo detenidamente.
La lancha Orchid seguía navegando mar adentro gobernada por control remoto. Matilde fue a colocarse junto a Homer, igualmente acuclillada. Él la miró, y movió negativamente la cabeza. Había visto el delgado hilo eléctrico dentro de la cerradura: su rotura podía significar cualquier cosa mala para ellos.
—¿Por qué están tan callados? —preguntó Arcangélico.
—Homer está mirando si la puerta se puede abrir sin riesgos para nosotros —dijo Matilde.
—¡Pruébenlo! —rió Arcangélico—. Pero aunque lo consiguieran... ¿adonde irían ahora? ¡Están en un punto no menos lejos de diez millas de la costa! ¿Podrían nadar diez millas?
—Me parece que no — suspiró Matilde.
—¿Qué pretende usted exactamente? —inquirió Homer.
—¿Qué pretendo? Se lo voy a decir a ustedes: estaba convencido de que Henry me había traicionado con alguien más poderoso e inquietante que ustedes, como la policía o el FBI, por ejemplo, y resulta que me encuentro en las manos dos simples periodistas. ¿Qué voy a hacer? Pues, lo mismo que habría hecho si ustedes hubieran sido del FBI: voy a divertirme y a convencerme de que mis juguetes funcionan bien. ¿Saben dónde están ustedes?
—En el mar-dijo Matilde.
—Sí, pero... ¿dónde, dentro de qué?
—De una lancha.
—No —rió Arcangélico—. ¡Claro que no! ¡Ustedes dos están dentro de una de mis calderas del infierno en las que me meto a hervir a las gentes de podrido corazón! ¿Les gustaría ver cómo funciona mi caldera?
—Me parece que no —dijo Matilde.
—¿No? Pues lo siento, pero... ¡lo van a ver!
—Es que nosotros no somos de podrido corazón —advirtió Matilde.
—¡Todos son de podrido corazón! ¡Al infierno con todos!
En la cocinilla hubo una pequeña explosión, y acto seguido apareció una breve llamarada. Homer y Matilde la miraron... mientras aparecía otra llamarada en una de las clavijas eléctricas. Otro estampido sonó detrás del frigorífico, y otro dentro del camarote, y otro sobre sus cabezas, donde había un aplique de luz...
En cuestión de segundos las pequeñas llamas que fueron apareciendo comenzaron a extenderse. Homer agarró uno de los pequeños taburetes, se colocó junto a la cristalera que daba a la cubierta por estribor, y golpeó con toda su fuerza. El cristal repelió el primer golpe, pero al segundo se convirtió en una telaraña, y al tercero reventó hacia fuera con un crujido seco como un pistoletazo.
A golpes de taburete Homer terminó de arrancar los cristales, y Matilde saltó sobre el diván corrido y desde aquí pasó a la cubierta, seguida inmediatamente de Homer. La lancha se estaba deteniendo ahora. Sus motores habían sido parados, y seguía deslizándose por el impulso anterior, pero en silencio y cada vez más lentamente. En el interior se iban sucediendo las pequeñas explosiones tan bien preparadas, y las llamas iban apoderándose de todo, aumentando.
La lancha tardó pocos segundos más en detenerse.
Por supuesto, estaban fuera de la bahía, y a una distancia de la costa insalvable para ellos. Sólo un nadador bien entrenado podría alcanzar a nado la costa. De todos modos, siempre era mejor saltar al agua y empezar a nadar con la esperanza de ser recogidos no tardando mucho por cualquier embarcación, que quedarse en la lancha que pronto sería completamente pasto de las llamas.
Pero, en el mismo momento en que ambos tomaban la decisión, Matilde movió graciosamente la nariz, y tocó en un brazo a Homer pidiéndole espera. Se asomaron ambos por la borda, y se explicó el olor que percibía Matilde con tanta intensidad: una amplia mancha de gasolina rodeaba la lancha.
Y de pronto, la mancha de gasolina comenzó a arder. En una extensión no inferior a veinte metros alrededor de la lancha todo se convirtió en una gigantesca llamarada que pareció querer engullir la lancha que, a su vez, era ya otra pura llamarada.
Realmente, no se podía dudar de que Homer De Vries y la señorita Matilde Carvajal habían ido a parar a una de las calderas del infierno particular de un personaje llamado Arcangélico.
Y sólo tenían una solución.
Se miraron, ella asintió mientras comenzaban a toser, envuelta en humo, y él le pasó un brazo por la cintura y la empujó hacia la borda En el mismo momento en que ambos se disponían a saltar por encima de ésta, comenzaron a oír las carcajadas dentro de la lancha.
Unas carcajadas, estentóreas, fortísimas, vibrantes:
—¡Ja, Ja, Ja...!
Homer y Matilde saltaron hacia las llamas que flotaban sobre el agua alrededor de la lancha Orchid.
CAPÍTULO III
Las atravesaron sin problema alguno y sin tener que lamentar ni el más leve dolor por quemadura. La cuestión estribaba en aguantar ahora bajo el agua el tiempo suficiente para regresar a la superficie donde ya no hubiera llamas.
Unas llamas de las que se desprendía un negro humo que ascendía en múltiples hilachas finas hacia el cielo azul. Seguían oyéndose las risotadas metálicas de Arcangélico, las llamas crujían suavemente, el humo se espesaba. La lancha era ya una pura antorcha de la que, sin cesar, continuaban brotando las carcajadas de Arcangélico...
Más de veinte metros más allá de la lancha que se quemaba y retorcía y crujía, aparecieron de pronto Homer De Vries y Matilde Carvajal, juntos, él empujando a ella, que abrió en seguida la boca para respirar ávidamente, casi desorbitados los ojos por el principio de ahogo. Las llamas y el humo estaban a menos de dos metros, y Homer nadó vigorosamente ayudando a Matilde a hacerlo. En pocos segundos estuvieron a salvo del fuego, del humo, y hasta del calor intenso.
Las carcajadas seguían resonando. Era realmente impresionante observar la lancha envuelta en llamas, reventando y crujiendo y comenzando a hundirse y oír al mismo tiempo aquellas carcajadas resonantes. En menos de dos minutos, sin embargo, dejaron de oírse, cuándo la lancha, apenas visible entre sus propias llamas y las de la gasolina ardiente, se hundió por fin. Hubo una ondulación concéntrica del agua, y eso fue todo.
Cinco minutos más tarde también la gasolina se consumió, las llamas se apagaron, y sobre la superficie del agua quedó una mancha tornasolada y oscuras escorias.
Ya recuperada del breve mal rato pasado bajo el agua, Matilde miró sonriendo ceñudamente a Homer, y dijo:
—¿Y cómo le explico yo a mi madre la pérdida de esos cincuenta mil dólares?
—Peor habría sido no poder explicarle nada.
—Eso es cierto. Estoy un poco desentrenada en esto de nadar, así que la perspectiva de nadar ahora diez millas no me alegra precisamente.
—No hará falta —señaló él por encima de la cabeza de ella y hacia su espalda—: se acerca una embarcación.
Ella se volvió. De momento sólo vio la mancha blanca sobre el azul gris del mar. Luego, distinguió la forma del yate. Miró a Homer.
—Para ser sincera, acostumbro a meterme en líos, pero no dirás que al mismo tiempo no tengo una suerte increíble.
—No demasiada: en cualquier caso, lo cierto es que hemos perdido toda pista sobre Radio Eternidad y el chiflado ése.
El yate llegó junto a ellos en cuestión de minutos, y una escalerilla de emergencia fue colocada a un costado, de modo que ambos pudieron subir a bordo con bastante facilidad. Dos tripulantes y el capitán les esperaban juntos a la borda.
—¿Tienen alguna herida? —preguntó el capitán.
—No, no —rechazó Homer—. Estamos bien, gracias.
—Será mejor que entren y se abriguen un poco. Hace buen tiempo, pero no hay que abusar. Vayan adentro, vayan, ya me explicarán más tarde lo sucedido.
—Sí, será lo mejor —dijo Matilde—. Es usted muy amable.
—Voy a recuperar mi rumbo, de momento. Vimos el humo, claro.
—No hay mal que por bien no venga —dijo Homer—. Bueno, en realidad es todo muy simple. íbamos en una lancha y se...
—Por favor, por favor —movió las manos el capitán—, ya me lo dirán todo luego. Ahora entren y abríguense. Acompáñalos, Teddy.
—Sí, con gusto. Vengan, por favor.
Los guió hacia el interior del yate, en el que no parecía haber nadie. Los motores gemelos zumbaban ahora con fuerza, y la hermosa embarcación estaba virando. Cruzaron el saloncito, enfilaron el pasillo, y en seguida Teddy se detuvo ante una puerta, que abrió.
—Lo mejor es que se vayan quitando la ropa mientras yo voy en busca de un par de mantas...
—Bastarán dos toallas —dijo Homer—. ¿Viajan sólo ustedes tres en el yate?
—Así es. Dentro de poco los propietarios piensan realizar un crucero, y el capitán quiso probarlo y asegurarse de que todo funcionaba a la perfección. Les traeré dos toallas grandes. Tenemos prácticamente de todo a bordo.
—Hemos tenido suerte —sonrió Matilde.
Teddy sonrió, esperó a que ambos entrasen en el camarote, y cerró la puerta. El camarote era amplío, muy agradable, y todo estaba muy limpio y bien ordenado.
—Será mejor que nos quitemos estas ropas —dijo Homer.
Se desnudaron, y Matilde dijo:
—Apuesto que podemos tomar una estupenda ducha.
—La ilusión de mi vida: ducharme con una mujer tan hermosa como tú.
—Ya lo hiciste esta mañana —rió ella—. Y si no recuerdo mal...
Se calló de repente, a un gesto perentorio de Homer. Inmediatamente, el fino olfato de Matilde percibió lo mismo que ya había percibido el de Homer, adelantándosele esta vez. Una expresión de alarma súbita apareció en el rostro de ambos, y, mientras Homer De Vries apretaba los labios, Matilde Carvajal susurró:
—Gas... ¡No puede ser!
El olor a gas se intensificó rápidamente, y Matilde sintió el primer zumbido en la cabeza. Ambos estaban desnudos, pero se dirigieron sin vacilar hacia la puerta. Homer la abrió de un tirón, dispuesto a salir al pasillo, a escapar del gas antes de que los atontase más de lo que estaban experimentando...
La triple punta de acero le tocó el desnudo pecho, mientras ante él un extraño personaje blandía el tridente amenazador.
—¡Un, uh, uh! —hizo el extraño personaje.
Como a través de una niebla que el gas había colocado alrededor de su cerebro y ante sus ojos, la señorita Carvajal, un poco por detrás de Homer, también estaba viendo al sujeto extraño. Era muy bajito, gordísimo, completamente calvo, con los ojos azules y muy grandes, como los de un batracio, saltones, y vestía una túnica blanca desde el cuello a los pies.
Homer intentó apartar el tridente, pero las tres puntas de éste penetraron en su piel, y, al mismo tiempo, en el pasillo y procedentes de otros camarotes aparecían más hombres igualmente ataviados con blancas túnicas y todos provistos de tridentes, con los que hostigaron de tal modo a Homer que éste, con no menos de ocho o diez rasguños sangrantes en el pecho, no tuvo más remedio que retroceder, mientras el gordito calvo seguía haciendo:
—¡Uh, uh, un, uh...!
Los demás sujetos se apelotonaron ante la puerta, todos moviendo sus tridentes e imitando al sensacional gordito. No se podía ser más gordo y ridículo; cabía temer que a la menor pérdida de equilibrio rodase por el suelo y ya no hubiera modo de pararlo.
Pero se estaba divirtiendo de lo lindo con sus «¡un, uh, uh!» y sin dejar de intentar pinchar de nuevo a Homer, que con un brazo impedía el posible avance de Matilde aunque sólo fuera debido al atontamiento que el gas les estaba produciendo a ambos, cada vez más intenso. Era como una extraña pesadilla de fantasmones gesticulantes que reían, blandían sus tridentes, y lanzaban pinchazos.
Matilde volvió a sentir el zumbido en la cabeza, acto seguido le pareció que ésta comenzaba a girar, a girar, a girar... Ahora veía al gordito en todas partes, y" también las portillas del camarote, y a los otros gesticulantes sujetos vestidos con túnicas...
—¡Uh, uh, uh, Uh, Uh, Un, UUUUH...!
Todo eran «¡Uh, uh, uh», todo eran tridentes, todo eran risas y rostros burlones, ojos relucientes, miradas diabólicamente irónicas, Matilde sentía como si bajo sus pies el suelo se estuviese deslizando ahora en una dirección, ahora en otra, a una velocidad increíble pero en cortísimas distancias...
Todo era como una nube a su alrededor, una nube que iba adquiriendo una tonalidad cada vez más negra, espesa, densa, tenebrosa.
De pronto, el rostro del gordito pareció quedar fijo ante ella. Vio su amplia sonrisa, sus ojos de batracio, y oyó su risa metálica, y hasta su voz, diciendo:
—¡Yo soy Arcangélico, el Señor del Reino de los Infiernos, y tú eres una gran pecadora que vas a pagar tus culpas...!
Con la sensación de que todo era una pesadilla absurda, la señorita Matilde Carvajal se sumergió en un negrísimo pozo que parecía no tener fin.
* * *
La primera sensación que tuvo al despertar fue precisamente de oscuridad densísima, y, todavía persistente, la sensación de que iba cayendo en aquel pozo negrísima..
Se estremeció fuertemente y lanzó un grito de miedo que se estranguló en su garganta. Arriba, por encima de ella, no sabía a qué distancia, había un circulo de luz rojiza. Lo demás era todo negro...
—¿Cómo te sientes? — oyó la voz.
Volvió a gritar, y, por un instante, fue presa del histerismo y gritó todavía más, de un modo agudo y absurdo, tensando todos los músculos del cuello, hasta que comprendió que la voz que había oído era la de Homer De Vries. Y seguía oyéndola, él le estaba diciendo algo...
—... ¡Que te calmes! Eso está mejor. Matilde, por lo, que más quieras, no vuelvas a gritar así.
—Lo..., lo siento, Homer, procuraré... controlarme. ¿Dónde estamos ahora?
—No tengo la menor idea.
Ahora Matilde podía ver vagamente a Homer, frente a ella, casi tocándola, tan cerca estaba. Y, como ella, se hallaba sentado en el fondo de aquel pozo. Matilde se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda, y comprendió que él debía estar en las mismas condiciones. Sentía un miedo desconocido para ella, pues jamás había sido medrosa, jamás. Ya desde su infancia Matilde Carvajal había sorprendido a niños y adultos con su serenidad y sentido del humor. Pero ahora tenía una extraña sensación que parecía oprimirle el estómago, desde el cual, extrañamente, le llegaban calambres que sólo podía identificar como ocasionado por aquel, miedo nuevo para ella..
—¿Estás bien? —insistió Homer.
—No sé. Creo que estoy bien, porque no siento... dolor alguno, pero no sé... ¿Y tú? ¡Te pincharon con aquellos tridentes!
—No será nada importante... salvo que se infecte, claro.
—Dios mío... ¡Tengo un miedo espantoso y extraño, Homer! Te juro que no soy cobarde ni histérica, pero tengo una sensación tan extraña de algo horroroso...
—Calla... ¿No oyes algo?
Escucharon los dos atentamente. Ambos continuaban desnudos, pero no sentían frío. Más bien calor. Un extraño calor como cerrado, y al mismo tiempo ambos comenzaban a definir aquel leve olor que desde el primer momento habían estado percibiendo...
—Huelo a azufre —susurró Matilde.
—Ssst.
Homer De Vries se incorporó. Matilde hizo lo mismo. Dentro del pozo el equilibrio no era muy fácil de sostener, pero tenían los pies sueltos, de modo que los asentaron bien y pudieron mirar fuera del pozo.
En realidad no era un pozo.
Era una olla.
Una caldera.
El ruido que habían oído procedía de otra caldera como la que estaban ocupando ellos, y que se estaba desplazando.
—Debo estar soñando — masculló Homer.
Matilde no contestó. Si se trataba de un sueño era en verdad poco corriente... Alrededor de ellos todo tenía aquella tonalidad rojiza, que procedía de varios puntos donde se alzaban llamaradas que parecían brotar del suelo de pura roca. Las llamas se reflejaban en las paredes de roca. Parecía que estuviesen en unas grutas con hogueras, y, en varios sitios, se veían ollas como las que ellos estaban ocupando.
Una de las ollas, la que producía ruido, se iba acercando a ellos. Pudieron ver muy pronto los raíles sobre los cuales viajaba la olla, como si fuese una pequeña vagoneta. Una derivación de la línea principal de raíles terminaba justamente bajo el fondo de la olla que estaban ocupando ellos.
Niquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic, se oía el desplazamiento de la olla por el interior de la gruta infernal, acercándose a ellos.
Se miraron, y Matilde susurró:
—Debemos estar soñando.
La olla viajera se acercaba, siempre crujiendo sobre los raíles. Parecía como un juego de niños, algo que podría resultar tremendamente divertido: uno se sube en una olla del infierno, y viaja a bordo, hacia., ¿hacia dónde?
Niquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic, ñiquiñi-ñicñic...
La olla pasaba en aquel momento a unos siete u ocho metros de la de ellos. Por el borde vieron asomar la cabeza de un hombre, y vieron, siempre todo como teñido de rojo, su rostro angustiado, el brillo de las lágrimas en sus ojos.
Oyeron su voz implorante:
—No es verdad... No es verdad, no lo hice, no lo hice... ¡Les juro que no es cierto!
Lloraba a lágrima viva, y sus ojos parecían dos gemas rojas relucientes, llenas de luz de fuego. Jamás habían conocido ni Homer ni Matilde a ninguna otra persona que pareciera tan desconsolada La olla seguía su viaje, y el hombre seguía diciendo que no era cierto, que no, que no lo había hecho, y lo juraba y rejuraba.
Niquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic, se alejaba la olla ahora, con el gimoteante a bordo.
Y de repente, se detuvo. Homer y Matilde se quedaron mirándola Se había detenido justo delante de uno de los fuegos que parecían brotar del suelo, y cuyas llamas se avivaron de pronto, se hicieron más altas, más espesas, más rojas, y emitieron un sordo rumor de fuego ávido.
—No —oyeron la súplica del hombre de la olla—. ¡No, por Dios, no, esto no...!
La caldera basculó, y el hombre salió despedido de ella y desapareció en un instante entre las llamas. En la quieta atmósfera caliente y cerrada de la gruta quedó flotando el grito de espanto del desdichado. Casi en seguida, se percibió el intenso olor a carne quemada, y entonces, desde varios puntos de la gruta, del interior de algunas ollas comenzaron a oírse gemidos y alaridos y voces de súplica.
El olor a carne quemada era nauseabundo, y los gemidos y súplicas ponían la piel de gallina. Alrededor de la caldera de Homer y Matilde todo seguía igual, todo era como un infierno de película en tecnicolor.
Niquiñic-ñicñic, ñiquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic, oyeron. Miraron hacia el lugar de donde procedía el ruido, y vieron la vagoneta-olla en la que había viajado el desdichado regresando hacia su ubicación habitual. Pasó cerca de ellos, ahora vacía, como en un juego de broma, como en un decorado de cartón-piedra.
La olla llegó a su sitio, se detuvo, y eso fue todo. Los gemidos de las otras ollas se fueron acallando, las llamas de los varios puntos parecieron decrecer, todo regresó a un estado de quietud, como de suspensión. El olor a azufre persistía junto con el de la carne quemada. Todo era horrible, nauseabundo e increíble.
Sobre todo, increíble.
—Sentémonos —susurró Homer—. Vamos a ver si podemos soltarnos las manos.
Se sentaron, y de nuevo tuvieron la sensación de hallarse en un profundo pozo en cuya boca había resplandor rojo. Cielos, estaban dentro de una caldera del infierno, rodeados de fuego.
Sin necesidad de decirse nada el uno al otro, se colocaron de espaldas, y los fuertes dedos de Homer buscaron los nudos de las ligaduras que sujetaban sus manos a la espalda...
Niquiñic-ñicñic...
Los dos alzaron vivamente la cabeza.
Nicquiñic-ñicñic...
—Dios mío —susurró Matilde.
Niquiñic-ñicñic, ñiquiñic-ñicñic...
Su olla se estaba moviendo.
Niquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic, niquiñic-ñicñic...
No había la menor duda: la caldera infernal que contenía a Homer De Vries y Matilde Carvajal iniciaba el viaje...
CAPÍTULO IV
Durante un par de segundos quizá persistió el lógico espanto, sobresalto más bien, en ambos ocupantes de la caldera infernal. Luego, rápidamente, ambos se pusieron en pie. Efectivamente, era su olla la que estaba desplazándose. Llegaron a la vía principal, hubo unos chirridos de cambio de vías, y el viaje prosiguió con su ñiquiñic-ñicñic.
—Tenemos que salir de esta olla como sea —exclamó Matilde—. ¡Nos llevan al fuego!
—Es imposible salir de ella —movió la cabeza Homer—: el borde es demasiado alto para que podamos escalarlo sin ayuda de las manos. Pero siempre se puede hacer algo... Súbete a mi espalda.
—¿Qué? — le miró con ojos desorbitados ella.
—Yo me voy a arrodillar —dijo Homer—, tú subes a mi espalda, y entonces estarás lo bastante alta para dejarte caer fuera. Puede que te rompas y brazo, si caes mal, pero peor sería caer en las llamas. ¡Vamos, sube!
Se dejó caer de rodillas y bajó la cabeza, ofreciendo su cuerpo como si fuese un escalón.
Niquiñic-ñicñic...
Homer alzó y ladeó la cabeza, y vio a Matilde inmóvil, mirándole.
—¿Qué estás esperando? —casi gritó—. ¡Vamos, sube a mi espalda y salta fuera de este cacharro antes de que llegue a su destino!
Ella movió negativamente la cabeza, y eso fue todo. La vagoneta-olla proseguía su marcha.
—¿Estás loca? —masculló Homer, poniéndose en pie—. ¡No tenemos más solución que ésta! ¡Tienes que saltar! Ya me las arreglaré yo luego de cualquier otra manera...
—¿Por qué no saltas tú y luego ya me las arreglaré yo como sepa y pueda?
—¡No digas disparates! ¡Mis posibilidades...!
Niquiñic-ñicñic seguían oyendo. Pasaron junto a unas altas llamas que los iluminaron perfectamente a los dos, y por unos segundos parecieron abrasar su piel. No se detuvieron. Pasaron frente a las llamas, eso fue todo. Se quedaron mirándose, y luego ambos se asomaron fuera de la olla, con la barbilla casi tocando el borde.
Estaban viajando sobre raíles, desde luego, pero acababan de dejar atrás uno de los fuegos y se acercaban a otro sin que decreciera el ritmo de marcha de la olla. Pasaron junto al segundo fuego. Y luego junto al tercero. Homer De Vries se había relajado.
—Me parece que de momento no van a asarnos —dijo Matilde.
Llegaron en pocos segundos más al borde de la gran ruta llena de fuegos, y enfilaron un pasillo igualmente de roca iluminando con antorchas adosadas a las paredes. Las luces rojas hacían relucir la estrecha vía por la que estaban viajando.
—Evidentemente —murmuró Homer— nuestro amigo Arcangélico tiene una decidida predilección por la mecánica y la electricidad. Parece que siempre dispone de instalaciones adecuadas.
—Me pregunto dónde debemos estar —murmuró Matilde—. Desde luego en algún punto de la costa de California. Y no muy lejos de la zona que posiblemente ofrece las mayores posibilidades de originar nuevos terremotos. Tiene que ser un lugar al que el yate en el que nos recogieron pueda llegar fácilmente.
Homer De Vries asintió. Miraban ahora ambos hacia el sentido de la marcha. Al final de la estrecha galería se veía la luz roja, pero de tono más claro y en abundancia. Tardaron unos dos minutos en llegar a otra gruta amplia y de techo alto donde vieron a varios hombres vestidos con túnicas blancas y armados de tridentes. Allí, la iluminación parecía brotar de las paredes, y no había ni calderas ni fuegos.
—Sacadlos del caldero —dijo uno de los sujetos.
Hicieron bascular a mano la olla, y los sacaron de ella. Ya ambos de pie, el sujeto que parecía dirigir el grupo señaló hacia delante, siempre en la línea de la vía férrea, y todos echaron a andar. Se metieron en otra galería, y al poco entraban en otra gruta donde el olor a mar era muy intenso. Homer y Matilde se miraron, pero ninguno de los dos habló. Un sujeto ataviado con bata blanca, no con túnica, apareció ante ellos, y les miró malignamente a través de los gruesos cristales de sus gafas.
—Soy el doctor Maywater —dijo hoscamente—: les atenderé para dejarlos en condiciones para la entrevista. ¿Qué les duele?
El hombre se desconcertó ante la mirada que le dirigieron Homer y Matilde, y que no supo descifrar. Pero en seguida, Matilde sonrió, y dijo:
—Yo estoy bien, pero él tiene el pecho lleno de heridas, y tememos que puedan infectarse.
—Me ocuparé de eso —gruñó Maywater—. ¡Desde luego son ustedes personas con suerte! ¡Serán los únicos que yo haya visto salir después de haber estado en el infierno!
—Sí que es tener suerte, sí —dijo Homer—. ¿De modo que hemos estado en el Reino de los Infiernos?
—Todavía están en el Reino de los Infiernos, pero ya no en el Infierno propiamente dicho. El infierno es donde pagan sus culpas los pecadores.
—Aaaah —abrió mucho la boca Matilde—. ¿Y qué pecados tienen esas personas?
—No soy yo quien tiene que conversar de estas cosas con ustedes —rechazó Maywater—. Lo único que tengo que hacer yo es atenderlos y enviarlos a la Sala de Audiencias, donde Arcángel los está esperando.
* * *
La Sala de Audiencias era, simplemente, otra gruta, igualmente iluminada en rojo, y donde había varios asientos, todos ellos ocupados por sujetos ataviados con túnicas blancas. A medida que se acercaban a la zona donde estaban los asientos, Homer y Matilde los iban identificando: eran los mismos que habían visto en el yate, y, ciertamente, el gordito redondo y enano con ojos de batracio ocupaba el sitio de preferencia, en el centro. Era como una bola de sebo con ojos azules.
Por su parte, Homer y Matilde habían sido provistos de unas túnicas rojas que no les daban precisamente buena espina, pero que servían para ocultar sus desnudeces a falta de cosa mejor. Unas sandalias toscas pero muy sólidas les protegían los pies en sus desplazamientos por el áspero suelo roquizo.
—Lo he pensado mejor y les voy a permitir que sigan vivos, por el momento —dijo el gordo Arcangélico cuando todavía ellos se iban acercando a él—. Incluso será divertido.
Matilde y Homer llegaron ante el chiflado (si es que realmente lo estaba), y se detuvieron. Además de los amigos del gordo, había varios hombres más en la gruta, éstos ataviados con monos blancos y con armas al cinto.
—¿No me han oído? —alzó sus rubias cejas Arcangélico—. ¡Acabo de decirles que voy a permitirles seguir viviendo!
—Le hemos oído —dijo Homer—. Pero no nos ha gustado mucho que eso le parezca a usted «divertido». Sus diversiones no nos gustan nada.
—¡Ustedes me caen bien! —se echó a reír Arcangélico—. ¡Son dos personas resueltas y además tienen imaginación! Precisamente, una de las cosas a su favor es que ahora podemos llamarnos unos a otros con comodidad, después de haber sido rebautizados. Así que les presento a Miguel, Rafael, Gabriel, Ariel, Uriel y Azrael... ¿Comprenden?
Matilde y Homer miraron a los seis amigos de Arcángel, asintieron, y Matilde comentó:
—Son unos nombres bonitos para personajes interesantes.
—¡Esa es la cuestión! ¿Qué es lo que ustedes creen que está ocurriendo, qué es lo que creen que estamos haciendo todos aquí?
—¿Expiando nuestros pecados? —sugirió Matilde.
—¡Bueno, naturalmente que se trata de eso!
—Yo no tengo pecados-rechazó ella.
—Y yo muy pocos —aseguró Homer.
—¡Ustedes son tan pecadores como el resto de la Humanidad! —gritó Arcangélico.
—Si se lo va a tomar así, de acuerdo —asintió Homer—. Pero nos gustaría saber a qué llama usted pecado. Por ejemplo: ¿llama usted pecado a hacer el amor?
—Señor De Vries, no abuse de mi tolerancia y de mi bondad. Tengo sentido del humor, pero no demasiado... Además, ustedes han sobrevivido al Infierno milagrosamente, así que no se exceda.
—¿Cuál ha sido el milagro que nos ha librado del infierno? —preguntó Matilde.
—Su profesión. Se me ha ocurrido que seria interesante recurrir a ustedes para que escriban algunos artículos sobre el Reino de los Infiernos. Esos artículos tendrían que explicar con toda claridad cuál es el objetivo de mi vida. Usted dijo, señor De Vries, que era el mejor. ¿Fue así?
—Así fue —gruñó Homer, mirando de reojo a Matilde.
—Magnífico. ¿En qué periódico trabaja?
—Bueno, trabajo para una agencia de prensa que distribuye mis artículos y reportajes por todo el mundo: la World Press Agency.
—Oh, sí, sí, sí. ¡Perfecto! ¿Y la señorita Carvajal?
—Ella todavía no tiene un trabajo fijo en el periodismo... Está empezando, ya se lo dije. No tiene mucha idea de lo que es esta profesión, y es por eso que buscó mi apoyo para mejorar y aprender.
—Inteligente actitud de modestia la de la señorita Carvajal —dijo Arcangélico, mirando a Matilde, que tenía la mirada fija en el suelo—. Bien, mi oferta es la siguiente: ustedes van a ser puestos al corriente de mis intenciones, verán todo mi Reino, y escribirán uno o varios artículos al respecto que enviaremos a la World Press Agency firmados por usted, señor De Vries. Quiero que todo el mundo sepa lo que le espera.
—¿Y qué les espera? —preguntó Matilde.
—El holocausto final. Pero eso se lo diré al final al señor De Vries. Usted, señorita Carvajal, vea, oiga y calle. Y no le digo que aprenda porque, realmente, ya nada le será a usted ni a nadie útil en la vida. Pero eso sí: por favor, no moleste ni perturbe nuestro trabajo. ¿De acuerdo?
—Por supuesto.
—Vengan conmigo. Van a ver algo que todavía no ha visto nadie, y que les hará comprender la firmeza de mis decisiones. Aunque... tal vez seria conveniente que usted se quedara aquí, señorita Carvajal.
—Lo que él vea puedo verlo yo —aseguró Matilde.
—Tal vez —sonrió sádicamente Arcangélico—. Sí, ahora recuerdo que no se asustó usted demasiado cuando encontraron la cabeza de Henry en el frigorífico. Claro que... no es lo mismo, pero en fin, venga con nosotros. Les mostraré el Infierno Permanente.
Arcangélico se puso en pie, y, más que caminar, pareció deslizarse rodando, seguido de sus arcángeles y de los hombres con mono blanco cerrando la marcha. Recorrieron otro pasillo de roca, y llegaron ante una puerta confeccionada con plancha de acero, y junto a la cual montaban guardia otros dos sujetos ataviados con mono blanco y armas al cinto. A una seña de Arcangélico, uno de ellos abrió la puerta, y la empujó.
Inmediatamente, llegó el rojo resplandor intenso y un denso olor irritante que hizo arrugar la nariz a Homer y Matilde. Entraron en una gruta de medianas dimensiones, en la que ardían varios fuegos y se veían no menos de una decena de ollas. El olor era fortísimo: a aceite caliente, a azufre, a carne...
Matilde contuvo un respingo cuando, de pronto, al mirar hacia su derecha, vio a varias personas prácticamente desnudas adosadas a la pared, sujetas a ésta por medio de cadenas unidas a argollas que se hundían en la roca. Miró a Homer, que acababa de tocarla en un brazo, y al mirarlo él movió las cejas hacia arriba. Matilde alzó la mirada, y vio en el techo las guías metálicas, los ganchos y las cadenas.
Cuando estaban cambiando una mirada se dieron cuenta de que Arcangélico los miraba a ambos, moviendo velozmente sus saltones ojos de rana.
—Tal vez estén comprendiendo parte del mecanismo —dijo Arcangélico—, pero no se molesten demasiado, porque pronto verán su funcionamiento. Les voy a presentar a algunas personas. Vengan.
Señaló hacia el lado donde estaban las personas sujetas por cadenas. Hubo un movimiento colectivo entre los prisioneros cuando Arcangélico se encaminó hacia ellos, y en seguida, todas las cabezas que instantes antes estaban abatidas se alzaron, y varios pares de ojos se clavaron en el redondo personaje. Unos ojos en los que había tal expresión de miedo que Matilde se estremeció.
Y en seguida, como subrayando el miedo, un gemido tambien colectivo brotó del grupo de prisioneros, gemido que se convirtió en lamento, lamento que se convirtió en llanto, llanto que se convirtió en histeria en dos o tres de aquellas personas.
En un momento, el Infierno Permanente, se convirtió en un retumbante Salón de los Llantos.
—Siempre hacen lo mismo —rió Arcangélico—: en cuanto me ven acercarme se ponen a llorar de emoción.
Homer y Matilde le miraron, impávidos. Simplemente, le miraron. Luego, miraron a los prisioneros. Se habían detenido delante de uno que era... una escoria humana. Había sido una mujer, posiblemente joven, pero ahora era una ruina: le faltaba un ojo, tenía la cabellera medio afeitada y medio arrancada, los dientes partidos y la boca machacada, y el cuerpo desnudo se ofrecía como una imagen espantosa de llagas, golpes y cicatrices.
—Es la señorita Marshall —presentó Arcangélico—. Hubo un tiempo en que fue mi secretaria, pero se portó muy mal conmigo, así que ahora está en el Infierno Permanente.
La señorito Marshall emitió un gemido, y dejó caer la cabeza sobre el magullado pecho. Era increíble que pudiera sostenerse en pie. Cabía esperar que de un momento a otro sus piernas cedieran, y quedara colgando por las muñecas de las argollas de las cadenas. Una mirada de Matilde a las argollas en cuestión le hizo comprender por qué la señorita Marshall conseguía sostenerse de pie: porque en cuanto sus piernas cedieran y se doblaran las cuchillas interiores de las argollas seguramente amputarían sus manos... Un lento estremecimiento vibró en la espalda de Matilde Carvajal, que nuevamente miró de modo inexpresivo a Arcangélico.
—¿Qué hizo la señorita Marshall? —murmuró.
—¿Qué hizo? Venga, venga —Arcangélico los llevó hacia el siguiente prisionero, un hombre que, como la señorita Marshall era un guiñapo de aspecto horripilante—. Este es John Deware, mi gran amigo y socio en un tiempo. ¿Saben qué hacían John y la señorita Marshall? ¡Se acostaban juntos!
—Quiere decir —puntualizó Homer— que hacían el amor.
—¡Hacían esas porquerías, sí!
—A mí me parece que no es ninguna porquería —gruñó Homer—, y no veo que nadie tenga que ir al infierno por ello.
—¡Lo hacían riéndose de mí! ¡Ellos sabían que yo amaba locamente a Helen..., a la señorita Marshall, pero hacían el amor y se reían de mí! ¡Yo les hubiera dado todo lo que me hubieran pedido, pero ellos se reían de mí, y rechazaban mi amor, me escarnecían...!
—¿Tenía la señorita Marshall alguna obligación de amarle a usted?—preguntó Matilde.
—¡Ella sabía que yo la deseaba más que a nada en el mundo, y mientras a mí me lo negaba a John se lo daba todo!
—¿Y no tenía derecho a hacerlo? —insistió Matilde.
—¡Eran malvados conmigo, sabían que yo sufría por no hacer el amor con ella! ¡Los dos eran malvados, así que los dos están y estarán para siempre en el Infierno Permanente! Aunque no... No. ¡Ya me he cansando de ellos, de ver sus asquerosas carnes putrefactas! ¡Se acabó! Vengan, vengan, que verán más cosas... ¡Vengan, vengan!
Se dirigió al parecer corriendo hacia una de las ollas, junto a la cual se detuvo. Su estatura no le permitió mirar al interior de la olla, cosa que pareció encolerizarlo más. Pidió a gritos un taburete, que le fue traído con presteza, pues sin duda ya lo había utilizado anteriormente en sus visitas al Infierno Permanente.
Homer y Matilde estaban mirando a algunos de los hombres ataviados con mono blanco que estaban soltando de sus cadenas a la señorita Marshall y a John Deware. En el techo comenzaron a desplazarse unas cadenas de las cuales pendían unos ganchos de hierro.
—¡Asómense, asómense! —exigía Arcangélico—. Quiero que conozcan a mi mujer... ¡Mi muy querida, noble y fiel esposa!
Lentamente, Homer y Matilde se asomaron al interior de la caldera. En el fondo, encogido, vieron un ser humano. Más o menos era un ser humano. Ciertamente, estaba desnudo y había heridas de toda clase en las tumefactas carnes. Dos grandes ojos desorbitados, entre tristes y aterrados, posaron en ellos su mirada. Una voz que parecía hecha de espanto y congoja flotó en un suspiro:
—Dios mío, Dios mío... — pareció decir la voz.
—¿Qué dices? —gritó Arcangélico—. ¿Qué estás diciendo, mala puta?
—Sácame de aquí... Sácame de aquí, Abe, por Dios...
—¡Yo soy Arcangélico, Señor del Reino de los Infiernos, y tú no eres más que una traidora y una prostituta al servicio del Mal! ¡Jamás abandonarás el Infierno Permanente! ¡Jamás hasta que te arrepientas de todos tus malditos pecados!
—Me arrepiento —jadeó el casi ser humano—. ¡Me arrepiento, me arrepiento de todo corazón...!
—¡Tu corazón no es más que un escupitajo negro hecho de mentiras y maldades! ¡Y no te estás arrepintiendo, eso es mentira! ¡Sólo quieres engañarme para que te perdone!
—¡No, no, no es así, te juro que me arrepiento!
—¿Admites que tu corazón es un escupitajo negro malvado?
—¡Sí, lo admito! ¡Lo fue, y estoy arrepentida de ello!
—¿Admites todo el mal que me hiciste?
—Sí, sí, ¡sí! ¡Lo admito y me arrepiento de todo corazón!
—¡Mientes! ¡MIENTES, MIENTES, MIENTES! ¡Un tridente! ¡Pronto, a mí, un tridente!
Dos hombres armados de tridentes corrían ya hacia Arcangélico, que tomó con gesto rabioso uno de ellos y comenzó a pinchar a la infeliz mujer que había dentro de la olla. Sus gritos estremecían el ámbito del Infierno Permanente, pero todavía lo estremecían más las risas de Arcangélico, que lo estaba pasando divinamente, no había la menor duda al respecto.
46 —
Matilde, que en el primer instante había mirado con incredulidad a Arcangélico, hizo ahora un gesto hacia él, pero Homer la agarró con fuerza de un brazo, reteniéndola, y movió la cabeza, de nuevo alzando la barbilla... Ella siguió la indicación, y miró hacia arriba. Vio, colgados de los ganchos que a su vez pendían de las cadenas, a las señorita Marshall y a John Deware, que viajaban por las guías metálicas, suspendidos a no menos de doce metros del suelo de roca. Parecían guiñapos de carne y huesos.
—Señor —se acercó uno de los sujetos armados—: los grandes pecadores están a su disposición.
Arcangélico dejó de pinchar a su aterradísima esposa, y se volvió hacia el hombre con ojos relucientes. El hombre señaló hacia arriba, hacia los dos «pecadores» suspendidos de los ganchos.
Arcangélico sonrió ávidamente.
—¡Proceded con ellos! —ordenó, olvidándose de su esposa.
CAPÍTULO V
Las cadenas chirriaban lentamente a medida que iban desplazándose por las guías metálicas clavadas al techo. Ahora juntos, pues se habían encontrado en una confluencia de guías, John Deware y la señorita Marshall viajaban hacia la zona donde había no menos de una docena de calderas ocupadas. Pero también quedaban algunas desocupadas, y hacia allá fueron conducidos los dos grandes pecadores.
Homer, que seguía sujetando a Matilde por un brazo, preguntó:
—¿Van a ser eliminados?
—¿Eliminados? —la miró furiosamente Arcangélico—. ¡Nada de eso! ¡La muerte es un castigo muy dulce para los pecadores que están expiando en el Infierno Permanente!
—¿Qué les va a hacer ahora? —murmuró Matilde.
—¡Los voy a sumergir en la caldera de la putrefacción! ¡Y acto seguido serán purificados!
En alguna parte, Matilde creyó oír una brevísima y levísima risita que no pudo ser contenida. Volvió la cabeza, pero sólo vio los arcángeles y los hombres de mono blanco, todos muy serios. Miró a Homer, pensando que la risita había sido imaginación suya, pero la mirada que le dirigió a su vez Homer le hizo comprender que también la había oído.
Quien no parecía haberla oído era Arcangélico, que señalaba ahora gozosamente excitado a los dos grandes pecadores.
—¡Mirad, miradlos, miradlos!
Las cadenas chirriaban en su desplazamiento. Los dos grandes pecadores estaban siendo descolgados sobre una caldera, dentro de la cual desaparecieron..., para reaparecer a los pocos segundos. Homer y Matilde comprendieron qué significaba lo de «caldera de putrefacción»: la olla en cuestión estaba siendo utilizada como depósito de orines y excrementos, y el olor de éstos se expandió asquerosamente cuando la señorita Marshall y John Deware fueron alzados, totalmente rebozados.
—¡Purificadlos! —aulló Arcangélico, tapándose la nariz con ambas manos—. ¡Purificadlos, purificadlos, en seguida!
Para espanto de Matilde, los dos grandes pecadores fueron rápidamente desplazados y sumergidos en una caldera llena de agua caliente. Cuando fueron de nuevo alzados, sus gemidos eran de unas tonalidades escalofriantes... Arcangélico dio las órdenes para que fuesen colocados de nuevo en sus puestos de encadenamiento, recordó a su esposa, y se asomó de nuevo al interior de la caldera.
—¡Y en cuanto a ti, no creas que te tengo olvidada! ¡Sólo estoy esperando el momento de que se me ocurra un castigo que haga justicia a tus muchos pecados cometidos! ¡Volveré a por ti, cerda!
Le dio unos cuantos pinchazos más, devolvió el tridente, y saltó del taburete. Matilde, tras desprenderse suavemente de la mano de Homer, preguntó:
—¿Qué pecados ha cometido su esposa?
—¡Vivir! —Arcangélico se echó a reír de pronto—. ¡Ese ha sido su mayor pecado, vivir para haber sido alguna vez mi esposa, alguien capaz de enamorarme para luego mentirme indignamente durante años y años...!
—¿Quiere decir que ella también le fue infiel, como la señorita Marshall?
—Todo lo contrario —se quedó mirándola perversamente Arcangélico—: ella, mi querida esposa, estaba siempre tan pendiente de mí que nunca me dejó el menor resquicio de libertad, la menor oportunidad de ser yo mismo, de hacer las cosas que quería hacer, de vivir como yo quería vivir, y así he sido lo que ella ha querido y he vivido como ella ha querido durante años y años... ¡Ella no tenía derecho a disponer de ese modo de la vida de un genio! ¡De la vida de un arcángel purificador del mundo!
Matilde frunció el ceño, y permaneció callada. Por fin, como si la perversa mirada de Arcangélico la derrotase, bajó la suya. Arcangélico emitió una risita, luego titubeó, y finalmente, fija su mirada en las formas de los senos de Matilde, que se moldeaban perfectamente en la roja túnica, dijo:
—Tal vez usted, a la larga, llegue a ser una mujer de suerte..., si sabe utilizar con docilidad sus cualidades.
—Estaré encantada de seguir sus sugerencias al respecto —replicó Matilde.
—¿De veras? —parpadeó Arcangélico—. Bien, bien, ¡bien! Lo tendré en cuenta en el momento oportuno. Y ahora, pueden pasear por mi Reino de los Infiernos, pero sin tocar nada. Vayan tomando apuntes, y mañana, antes del juicio, los leeré, y si me gustan redactaremos entre los tres el primer artículo que enviaremos a la World Press Agency firmado por Homer De Vries. ¿Me han entendido?
—Sí, pero tenemos una duda —dijo Homer—. Ha hablado usted de un juicio... ¿A qué juicio se refiere?
—Eso —se echó a reír Arcangélico, secundado por sus seis arcángeles— será el tema del siguiente artículo del reportaje, señor De Vries. No me molesten más.
Arcangélico se apartó de ellos, y abandonó el Infierno Permanente, seguido de sus seis arcángeles. Homer y Matilde quedaron bajo la aparentemente indiferente custodia de los nombres ataviados con monos blancos. Uno de éstos, que llevaba un distintivo en una solapa, apareció procedente del exterior, y se acercó a los prisioneros.
—Soy Martin, jefe de vigilantes del Reino —se presentó con absoluta seriedad—. Arcangélico desea que les deje circular por todo el Reino y así lo haré. Pero no molesten ni causen trastornos de ninguna clase, o les pesará a ambos amargamente. ¿Me han entendido?
Matilde y Homer asintieron, sin alterarse. Martin asintió, dio la vuelta, y abandonó el lugar. Matilde señaló la hilera de gente adosada a la pared cerca de la entrada, y ambos caminaron hacia allí. Todas aquellas personas sujetas a la pared rocosa con cadenas, y con argollas muchas de las cuales tenían cuchillas, mostraban claramente las señales de numerosas torturas. El aspecto de aquellas personas era estremecedor. Algunos le miraron, pero nadie dijo nada. Homer iba mirando las cadenas que sujetaban los brazos de aquellos desdichados.
De repente, uno de éstos suspiró, sus piernas se aflojaron, y todo el cuerpo quedó bruscamente suspendido por las muñecas colocadas dentro de las argollas. Las cuchillas funcionaron, y ambas manos fueron brutalmente amputadas, y cayeron al suelo ante los pies de Homer y Matilde.
Esta miró las manos, y luego los muñones del infeliz, por los que apenas brotaba sangre, tal era su estado de depauperación y raquitismo. Homer le puso las yemas de los dedos en un lado del cuello, y transcurridos unos segundos dijo, serenamente:
—Ha muerto.
Uno de los vigilantes se acercó, y se puso a comprobar por sí mismo lo que había dicho Homer. Asintió, y tomó nota de ello, pero no hizo nada. Matilde le miró inquisitiva. Su rostro estaba blanco.
—¿Qué harán ahora? —preguntó suavemente.
—Se dejará aquí hasta que Arcangélico dé la orden de que sea retirado, ya sea para meterlo en una caldera del Infierno junto a uno de los pecadores vivos, o para ser incinerado.
—¿Con uno de los pecadores vivos? —exclamó Matilde—. Escuche, me gustaría..
—Beber algo —la interrumpió rápidamente Homer—. Tenemos sed, ¿no es eso lo que ibas a decir, querida?
Matilde le miró, frunció de nuevo el ceño, y acabó por asentir.
—Sí —deslizó—, eso es justamente lo que iba a decir.
—Vengan —dijo el vigilante—: les llevaré a la sala de refrigerios y descanso.
Salieron del Infierno Permanente, recorrieron diversos pasillos, y finalmente llegaron a otra gruta amplia, iluminada en un rojo mucho más suave, casi rosa, en la que había sillones mesas, sillas, librerías, y una gran barra atendida por dos hombres. Parecía talmente la sala de un club caprichoso, paro pacífico y tranquilo, adonde los amigos acudían a relajarse y charlar un rato tomándose una copa. Había hombres con mono blanco, otros con bata blanca, y algunos cuyo atuendo los identificaba como tripulantes de un yate.
De esto tuvieron la certeza absoluta Homer y Matilde cuando, de pronto, sentado a una de las mesas conversando con dos sujetos de batas blancas, vieron al capitán del yate que les había recogido tras el naufragio de la lancha en la que habían estado a punto de perecer.
Matilde y Homer fueron directos hacia el capitán del yate, que los vio llegar y sonrió como divertido. Para entonces, tanto Matilde como Homer habían percibido ya el olor a mar que llegaba de alguna parte.
—¡Hola! —saludó alegremente el capitán del yate—. ¿Cómo les va por aquí?
—De momento parece que hemos tenido suerte —dijo Homer—. ¿Podemos sentarnos a esta mesa?
—Naturalmente. ¿Qué quieren tomar?
—¿Podría ser agua fresca?—sugirió Matilde.
El capitán se echó a reír, y se puso en pie.
—Espero poder proporcionársela. En realidad aquí dentro hay de todo, no sólo fuego. Vuelvo en seguida.
Se dirigió hacia, la barra atendida por dos hombres. Los dos ataviados con bata blanca que estaban sentados permanecieron en silencio mientras Homer y Matilde ocupaban sendas sillas junto a ellos. Luego, uno miró su reloj, y dijo:
—Será mejor que volvamos al laboratorio.
Se puso en pie, mientras el otro le dirigía una mirada furiosa y hacía un gesto. El que había hablado se sobresaltó ligeramente, se mordió los labios, y tras encoger los hombros se alejó rápidamente. El otro le alcanzó en seguida, y estuvo bien claro que procedió a amonestarle.
El capitán del yate regresó con dos grandes botellas llenas de agua cuya frescura se reflejaba en el cristal empañado.
—Este es un infierno muy confortable —dijo—. Permítanme invitarles. Ah, mi nombre es Plumber.
—Matilde y Homer —dijo este, tras señalar a Matilde—. ¿Está usted castigado al infierno, capitán Plumber?
—¡Claro que no! —echóse a reír Plumber—. Estoy aquí de visita. Tengo algunos buenos amigos en este lugar.
—¿Como los dos que acaban de regresar al laboratorio? —preguntó Matilde.
—Sí, aunque ésos no son de los mejores que... ¿Qué laboratorio? —exclamó de pronto.
—Ah, no sé —encogió los hombros Matilde—. Ellos lo han mencionado, no sé más.
Plumber miró atentamente de uno a otra, y terminó por sonreír.
—Bueno —dijo—, en cualquier caso, me permito dudar que ustedes salgan de aquí alguna vez, así que no importa que sepan lo del laboratorio.
—En ese caso quizá podría ampliarnos la información —sugirió Homer—. ¿Qué clase de laboratorio es ése y dónde está?
—Amigo, no se complique la vida —movió la cabeza Plumber—. Y sobre todo, no me la complique a mí. Hablemos de otra cosa.
—Podríamos hablar de dinero —asintió Homer, y señaló con un gesto a Matilde, que estaba bebiendo agua—. Ella tiene mucho.
—¿Como cuánto?—sonrió Plumber.
—¿Cuántos dólares tienes, cariño? —preguntó Homer.
—Los suficientes para poder desprenderme de un millón —sonrió Matilde.
—Caramba, un millón de dólares —dijo Homer, con gesto maravillado—. ¡Quién los pillara! ¿No le parece, señor Plumber? Bueno, supongo que le gustaría tener un millón de dólares, ¿no?
—Tal vez —susurró Plumber, mirando inquieto a todos lados.
—Yo nunca he tenido ocasión de ganar semejante cantidad. En realidad, la mayoría de las personas de este difícil mundo jamás han tenido ni tendrán la oportunidad de ganar un millón de dólares fácilmente. Y en cuanto a mí, desde luego, si tuviera la oportunidad no la dejaría escapar. ¿No está de acuerdo, señor Plumber?
—Es una buena cantidad.
—Claro que —reflexionó Matilde— en determinadas circunstancias no tendría inconveniente en desprenderme de dos millones de dólares. Todavía me quedaría el suficiente dinero para vivir estupendamente el resto de mi vida.
—Caray —movió de nuevo la cabeza Homer—. ¿Ha oído eso, señor Plumber? ¡Dos millones de dólares! ¿No cree que cualquiera aprovecharía en el acto una oportunidad como ésta?
—Siempre hay riesgos —musitó Plumber.
—Bueno, pero correr un pequeño riesgo por dos millones de dólares es razonable, ¿no? —machacó Homer—. Estoy seguro de que hay personas que se están arriesgando por menos. Por ejemplo, usted mismo: ¿cuánto está ganando a cambio de tripular un yate con el cual secuestran personas, delito que se suele castigar severamente?
—Sus palabras son dignas de ser meditadas, señor De Vries.
—Pues medítelas —sonrió secamente Homer—. Si se le ocurre algo que decirnos al respecto nosotros estaremos dando paseos por el Reino de los Infiernos. Tenemos que escribir un reportaje sobre él, ¿comprende?
—Sí, comprendo. Bien... Ya nos veremos.
—Ojalá sea así —sonrió Matilde—. Usted nos cae bien, ¿verdad, mi amor?
—Ciertamente, mi amor —asintió Homer—: el señor Plumber nos cae muy bien.
—Capitán Plumber —corrigió amablemente Matilde.
—Oh, cierto: capitán Plumber.
Este, que iba mirando hoscamente de uno a otro, se puso de repente en pie, y se alejó, sin más palabras. Matilde vio sobre la mesa el paquete de cigarrillos, encendió dos, y tendió uno a Homer. Alrededor de ellos, hombres con mono y hombres con bata iban y venían. En la barra se servían platos de comida preparada, bocadillos, refrescos, y cervezas, pero no parecía que hubiera bebidas alcohólicas de ninguna clase más, aparte de la cerveza.
—O sea —murmuró Matilde—, que los hombres que llevan mono son guardianes, y los que llevan bata trabajan en el laboratorio.
—Eso debe ser —asintió Homer—. Y creo que tendríamos que haber seguido a Plumber para saber por dónde tenemos que ir para llegar al yate.
—Eso no tiene que ser muy difícil —Matilde se tocó la nariz—: con un olfato como el nuestro no me cabe la menor duda de que encontraríamos el mar en cuestión de minutos...
—Si nadie nos cerrase el paso hacia él —dijo Homer.
—Eso iba a decir. Bien, no tengo ni idea de la hora que es, pues nos lo quitaron todo, pero de una cosa estoy segura: han pasado no menos de cuarenta y ocho horas desde que nos secuestraron, porque tengo sueño. Sueño natural y normal.
—Vamos a preguntar si hay algún sitio donde podamos dormir.
Con una seña, llamaron a uno de los vigilantes que no les perdían de vista. El hombre les escuchó, asintió, y se ofreció a acompañarlos.
Más pasillos, todos iluminados en rojo. En algunos puntos se oían extraños rumores. En un par de ocasiones oyeron lamentos. En otros puntos del recorrido el silencio era sencillamente total, de modo que sus pisadas resonaban como pistoletazos en el piso de roca. Finalmente, llegaron a otra gruta enorme en la que habían gran cantidad de lechos esparcidos por todos lados y de cualquier manera. En algunos lechos había hombres durmiendo.
—No hemos comido nada —recordó Homer.
—No podría tragar ni un bocado —aseguró Matilde.
Probó una de las camas, asintió, y sin más complicaciones se tendió en ella. Homer ocupó la más cercana, se tendió también, y cerró los ojos. El vigilante que los había acompañado los miraba incrédulamente. Por fin, se inclinó sobre Homer, y escuchó perfectamente su profunda y rítmica respiración de dormido. Atónito, comprobó que la señorita Carvajal dormía no menos profundamente.
Bueno, ya despertarían.
* * *
Cuando entraron en la Sala de los Juicios todos estaban allí. Es decir, Arcangélico, sus seis arcángeles, y los personajes que iban a ser sometidos a juicio: cuatro hombres y una mujer, que estaban pura y sencillamente aterrados, pálidos, de modo que destacaban sus grandes ojeras. Miraban a Arcangélico con expresión desorbitada, como si estuvieran viendo algo realmente increíble y espantoso.
Pero Arcangélico, en aquel momento, miraba a Homer y Matilde, con expresión furiosa.
—¿Qué demonios se han creído ustedes? —gritó—. ¡Les dije que hoy habría un juicio, y se entendió claramente que deseaba que asistieran, para que escribieran sobre él!
—Estaban todavía durmiendo —explicó Martin, que había ido a buscarlos—. Y cuando los desperté, ambos tenían hambre y hemos pasado por...
—¡No me importa ninguna explicación! —aulló Arcangélico—. ¡La próxima vez que suceda algo parecido tú y ellos seréis hervidos en aceite!
Martin palideció; quedó blanco como yeso, Homer y Matilde se dirigieron hacia los asientos que les señalaba uno de los arcángeles de Arcangélico. La Sala de Juicios constaba de un estrado en cuyo asiento de preferencia se hallaba, por supuesto, Arcangélico, con sus arcángeles a los lados; un banco frente a este estrado, donde estaban sentados los reos, desde luego todos ellos completamente desnudos; otro banco, que fue donde se sentó claramente alterado Martin, junto a tres vigilantes más; unos asientos, individuales, a la izquierda del estrado, que ocuparon Matilde y Homer. Y finalmente, varios bancos más, detrás de los reos, destinados a un hipotético público. No había más que dos sujetos de los de bata blanca como público.
—Primer acusado —masculló Arcangélico, tras unos segundos de tenso silencio general en la sala.
El arcángel Uriel se puso en pie, esgrimiendo unos papeles que tomó del estrado.
—Mike Woodman —Llamó.
Uno de los hombres se puso lentamente en pie, fija la mirada en Arcangélico. Una mirada incrédula al límite.
—¿De qué se le acusa? —preguntó Arcangélico.
—De niño fue siempre altivo y malo con otro niño compañero suyo de escuela, llamado Abraham Thornwall, pero al que él llamaba Gordo Regordo, o en otras ocasiones, Cara de Rana.
—¿Son ciertas esas acusaciones? —inquirió Arcangélico, mirando con malvada sorna al llamado Mike Woodman.
Homer y Matilde también miraron a Woodman, pero en seguida de nuevo a Arcangélico, que era quien acaparaba toda su atención..., hasta que oyeron la voz de Mike Woodman:
—No entiendo qué significa todo esto, Abe, pero tienes que haberte vuelto loco...
—¡No es a mí a quien se está juzgando, sino a usted! —tronó la voz casi histérica de Arcangélico—. ¿Son o no son ciertas las acusaciones formuladas por este tribunal?
—Desde luego que son ciertas —asintió Woodman—, y si se trata de una broma para vengarte porque te llamaba Gordo Regordo y Cara de Rana está bien, de acuerdo, Abe. Pero una cosa es gastar una broma y otra es secuestrarnos a mi mujer y a mí, torturarnos, maltratarnos de...
—Quisiera hacer notar al presidente de este tribunal del Reino de los Infiernos —deslizó el arcángel Uriel—, que el acusado ha admitido su culpabilidad, y que tenemos varios acusados más esperando.
—Es cierto —asintió Arcangélico—. Así pues, el acusado se mantendrá en silencio escuchando la sentencia. Yo, Arcangélico, como castigo a la reconocida maldad de Mike Woodman, lo condeno a morir en aceite hirviendo después de cinco días de hambre, sed y de la visión ininterrumpida de su esposa que será violada ininterrumpidamente después de haber sido dejada ciega. El siguiente.
La única mujer del grupo de acusados lanzó un grito, y se desmayó, cayendo de espaldas al suelo desde el banco. Mike Woodman estaba todavía más pálido, y abría y cerraba convulsamente la boca. De repente, tras un fuerte estremecimiento, señaló a Arcangélico.
—¡Estás loco como una cabra, Abe, maldito Gordo Regordo! ¡Cuando la policía se entere de esto...!
—¡Lleváoslo! —vociferó Arcangélico.
Martin y sus vigilantes se acercaron a Woodman, que continuaba vociferando ya totalmente histérico insultando a Arcangélico. Se revolvió contra los vigilantes, pero un golpe de pistola en la cabeza lo fulminó, y fue arrastrado sin miramiento alguno por el áspero suelo, igual que su desvanecida esposa. Tan sólo unos minutos más tarde, Martin y sus hombres regresaron a la sala, y ocuparon sus puestos.
—Aldo Simpson —llamó ahora el arcángel Gabriel.
De los tres hombres que quedaban uno se puso en pie lentamente. Era de mediana estatura, de aspecto inteligente, facciones severas. No parecía demasiado asustado, pese a que evidentemente le habían golpeado en todo el cuerpo con clara saña.
—Escuche usted, fantasmón —dijo Simpson, sin darle tiempo a Arcangélico a reaccionar—, no entiendo qué juego es éste, pero no se lo voy a seguir. Usted no es quién para juzgarme a mí ni a nadie, es sólo un criminal loco que tendrá su merecido. Mientras tanto, ahórrese pantomimas conmigo.
—¿De qué se le acusa? —preguntó, sonriendo siniestramente Arcangélico.
—Aldo Simpson —canturreó el arcángel Gabriel—, de profesión fiscal, cargo que ejerce en la ciudad de Los Angeles. Hace tres años Simpson arrancó y dirigió el proceso que acusaba a Abraham Thornwall de procedimientos ilegales promocionando una campaña de desprestigio contra el alcalde de la citada ciudad, el señor James Whitaker.
—¿Es cierta la acusación, señor Simpson? —inquirió Arcangélico.
—¡Claro que es cierta! —exclamó el acusado—. Yo fui el hombre que le paró a usted los pies cuando, con la pretensión de ocupar la alcaldía de Los Angeles, inició la campaña de desprestigio del alcalde en funciones y cuya reeleción era segura. ¡Usted quería ser alcalde de Los Angeles, pero yo se lo impedí desbaratando sus maquinaciones y acusándole de...!
—El acusado ha admitido su culpabilidad —cantó Arcangélico, como en un divertido juego—. La condena, hasta la definitiva que será estudiada a fondo por este tribunal, es la siguiente: permanecerá dentro de una caldera del Infierno, dentro de la cual cada hora se irán vertiendo los excrementos del Reino, y cada dos horas será pinchado por tridentes de puntas al rojo vivo hasta que no quede ni un centímetro cuadrado de su piel sin asar. Que se retire el acusado.
Dos de los vigilantes se dirigieron hacia Aldo Simpson y lo tomaron de los brazos, pero Simpson se sacudió las manos, y se encaminó por sí solo hacia la salida, donde otros vigilantes se hicieron cargo de él. Los dos sujetos con bata blanca que había en la zona destinada al público parecieron interesarse sólo entonces por el juicio, cuando Arcangélico decía:
—El siguiente.
El arcángel Azrael se puso en pie con sus papeles.
—Los científicos Conrad Bishop y Kenneeth Carlille, ambos especializados en Geología Interna y Sismografía, se negaron a aceptar un puesto de colaboradores en el Reino de los Infiernos, pese a que fueron informados de que serían magníficamente tratados y pagados y que sus trabajos servirían para complacer al Señor del Reino de los Infiernos.
—¿Es cierta la acusación? —preguntó Arcangélico.
—Sí, lo es —dijo uno de los científicos acusados—, pero quisiéramos retractarnos, si nos está permitido.
—¿Retractarse? —frunció el ceño Arcangélico.
—Así es. Lo hemos pensado mejor, y hemos decidido aceptar ese puesto en el Reino de los Infiernos, complaciendo así al Señor... de este Reino.
Arcangélico permaneció unos segundos con el ceño fruncido, mirando a los dos hombres. Por fin, alzó de pronto las cejas, y dijo:
—Su cambio de actitud se debe a miedo y a cálculo. Ustedes me rechazaron cuando la elección no tenía condiciones de esa clase. Ahora soy yo quien no los acepta a ustedes. La condena es la siguiente: ambos serán arrojados al primero de los volcanes que mi equipo colocará en erupción. Que se los lleven.
CAPÍTULO VI
—¿Qué tal, capitán Plumber? —saludó Matilde, sentándose a la mesa frente a él—. ¿Todavía está usted en el Reino de los Infiernos?
Plumber desvió la mirada hacia Homer, que dejó sobre la mesa la bandeja con unos bocadillos y botellas de agua, y se sentó junto a Matilde.
—Tal vez podríamos hacerlo si ustedes pagaran un millón más —dijo Plumber sin preámbulo alguno.
—¿Por qué un millón más? —preguntó risueña Matilde.
—Tendría que contar con mis dos tripulantes para que la cosa saliera bien. Les he sondeado, y si les ofreciésemos a cada uno quinientos mil dólares estoy seguro de que estarían dispuestos a todo. Tres millones, en total. Y sin bromas.
—La rica es ella —dijo Homer, apuntando con la barbilla a Matilde.
—Supongo que la elección es muy sencilla —dijo Matilde—: o pago esos tres millones ó nunca saldré de aquí.
—Exacto —asintió Plumber—. Y lo de quedarse aquí es lo de menos. Le aseguro que en cuanto Arcangélico se cansara de ustedes no lo iban a pasar nada bien. He visto otros casos.
—Ya Bien: ¿cómo lo haríamos?
—Esa es la cuestión. —frunció el ceño Plumber—: el cómo y sobre todo el cuándo. El cuándo tendrá que ser, desde luego, cuando tenga que volver a navegar...
—¿Dónde está su yate? —preguntó Matilde.
—No es mío, sino de la organización. No se vayan a creer que Arcangélico es el dueño de todo, ni mucho menos. En realidad, él es algo así como la mente... maquiavélica del asunto. Los demás ponen el dinero. Todos son gente muy rica.
—¿Se refiere a los seis arcángeles? —preguntó Homer.
—Sí. Esos vienen por aquí a divertirse con las excentricidades y crueldades del otro. A veces se van ésos y vienen otros seis diferentes. Hay mucha gente metida en esto.
—¿Y qué es exactamente esto? —preguntó Matilde—. Porque lo del Reino de los Infiernos, y las calderas y todo eso parece un juego de niño malo.
—Arcangélico se divierte así, y además, se va vengando, ahora que es poderoso, de gente que en otros tiempos le molestó de un modo u otro. A su mujer la trajo aquí desde el primer día y... Bueno —movió la cabeza—, si yo fuese ella me las habría arreglado para matarme, para suicidarme. La ha sometido a toda clase de vejaciones y crueldades... ¿No han estado ustedes en un juicio esta mañana?
—Sí.
—Pues entonces no vale la pena que les cuente yo más cosas.
—Yo creo que sí —dijo Homer—. Nos gustaría saber qué están haciendo realmente toda esta gente en estas grutas.
Plumber adoptó una expresión sombría, mirando a derecha e izquierda con gestos de espía de opereta.
—No hablen tan alto — masculló.
—Nadie nos oye —sonrió Matilde—: usted ya escogió una mesa bien apartada para esperarnos. Vamos, señor Plumber, no sea teatral. ¿Qué están tramando todos estos hombres aquí, qué clase de laboratorio tienen y dónde está instalado?
—Está camuflada la entrada, de modo que es prácticamente imposible localizarlo... ¿Sabe lo que están haciendo? —Plumber rió burlonamente, pero al mismo tiempo no parecía tenerlas todas consigo—. Bueno, están estudiando cosas de ésas de debajo tierra, sismografía, volcanismo y todo eso... ¿Se dice volcanismo o vulcanismo?
—De las dos maneras —aclaró Matilde—. ¿Están estudiando los volcanes? ¿Para qué?
—Je, je —rió de nuevo entre guasón e inquieto Plumber—. Imagínese que están estudiando el modo de hacer entrar en erupción los volcanes a voluntad, y muchos de ellos a la vez. O sea, que sería como apretar un botón y todos los volcanes que ellos quisieran entrarían en erupción. ¿Se imaginan una cosa así?
—No es fácil imaginarla —dijo Homer—. O sea, que cuando Radio Eternidad amenaza con que las llamas del infierno invadirán todo el mundo se refiere a eso, a una erupción simultánea de muchos volcanes.
—O de todos los del mundo, vaya usted a saber —farfulló Plumber—. Es por eso que a mí me gustaría instalarme pronto en algún lugar donde no haya volcanes.
—¿Donde no haya volcanes? —sonrió burlonamente Matilde—. Los hay en todo el mundo, señor Plumber. Claro que donde hay más y resulta más evidente su presencia y sus efectos es en las costas y en el fondo del mar. Por ejemplo, existe el llamado Cinturón del Pacífico: todas las costas del Pacífico tienen volcanes. Y en otros mares y costas también los hay, naturalmente.
—¿Y cómo conseguiría Arcangélico que todos los volcanes entrasen en erupción simultáneamente? —preguntó Homer.
—De eso no tengo ni idea —rechazó Plumber—. Eso es cosa de los tipos del laboratorio. Y oigan, no deben andar muy desencaminados cuando en las últimas emisiones de Radio Eternidad estamos amenazando con que los infiernos invadirán la tierra muy pronto. Muy pronto.
—Ya ¿Usted manipula Radio Eternidad?
—Tengo una pequeña emisora en mi yate. Pero hay varias más, tanto en el mar, en otras embarcaciones que se mueven continuamente costa arriba y abajo, como en tierra firme. Nos vamos turnando, y así corremos menos riesgo de ser localizados por el FBI y la policía y los guardacostas.
—Entendido. Lo que no entendemos es por qué hace todo eso Arcangélico. Y no nos venga con cuentos chinos, Plumber-alzó una mano Homer—. Si lo hace no es por castigar a la podrida Humanidad y todo eso. Tiene que ser por algo mucho más provechoso... para él, se entiende.
—Bueno... Yo he oído alguna cosa, pero...
—Diga lo que sea —insistió Homer—. Nosotros juzgaremos si conviene admitirla o no.
—Bueno, lo que yo he oído es que en cuanto el asunto pueda llevarse a la práctica, Arcangélico organizará unas cuantas erupciones, en plan de aviso, precisamente aquí, en la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Luego, exigirá al tío Sam no sé cuántos cientos de millones de dólares, y si no se los pagan hará explotar más volcanes tanto en Estados Unidos como en todo el mundo.
—Encantadora perspectiva —dijo Matilde—... En resumen, Arcangélico, se dispone a asesinar unos cientos de miles de personas para demostrar que posee la fuerza volcánica. Luego, tanto si le pagan como si no le pagan la cantidad exigida, tendrá al mundo en un puño siempre bajo la amenaza de una hecatombe volcánica general mundial o poco menos.
—Oiga —exclamó Plumber—, ¡usted sí que se explica bien!
—Es que soy periodista —le miró amablemente la preciosa Matilde.
—Pero de menos clase y calidad que yo —alzó un dedo Homer—, así que permíteme recordarte que yo soy el jefe del equipo.
—¿Qué más da cuál sea el jefe? —refunfuñó Matilde.
—Tiene importancia, porque el jefe toma las decisiones, y quiero ser yo quien las tome.
—O sea, que tengo que hacer sólo lo que tú me digas que haga.
—Esa es exactamente la idea — gruñó Homer—. Así que nada de complicarte la vida con iniciativas personales, como sería, por ejemplo, la de separarte de mí para hacer algo por tu cuenta, y cosas así, ¿de acuerdo?
—Oiga —rió Plumber—, ¿qué cree que puede hacer ella sola en este Reino de los Infiernos? La chica estará con usted, hombre, no fastidie. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el modo de sacarlos de aquí.
—Exacto —sonrió dulcemente Matilde.
Homer De Vries, que miraba, hoscamente a Plumber, la miró a ella, arrugó una vez más el ceño, y por fin asintió.
—De acuerdo. Ahora que ya sabemos todo lo que ese chiflado y sus patrocinadores que quieren controlar el mundo tanto teniendo cantidades enormes de dinero que irán exigiendo, como gobernando por medio del miedo a la erupción volcánica general, hablemos de nuestra fuga. ¿Sabe usted cuándo se hará a la mar, Plumber?
—Me toca navegar con Radio Eternidad dentro de cuatro días, pero tal vez podríamos zarpar antes; el problema está en cómo llevarlos a ustedes al yate.
—¿Dónde está?
—En una laguna interior elevada, conseguida con esclusas. Es un escondrijo formidable, pero aun así tengo entendido que después de las demostraciones que harán con los volcanes de esta costa todos nos trasladaremos a otro lugar, pues, en el supuesto de que estas instalaciones se salvaran, se teme que no resultarían ya muy seguras.
—Seguramente sería así. ¿No hay otro modo de salir de este... infierno de pacotilla?
—Hay un sistema de galerías que conduce tierra adentro, y se sale al pie de unos montes bajo los cuales estamos, pero yo nunca he recorrido esas galerías, pues siempre utilizo la salida al mar, así que no sabría ir por ese lado. También se puede salir directamente al mar a nado, pero para hacer eso hay que saber nadar de verdad y tener unos cojones así de grandes, con perdón.
—Entonces yo no podría escapar por ese sistema —rió Matilde.
—Me parece que no, a menos que sea usted una nadadora excepcional.
—Lo soy —suspiró Matilde—, pero un poco desentrenada. Aunque si fuese absolutamente necesario...
—Nada de riesgos — gruñó Homer—. ¿Por qué es un problema llevarnos hasta el yate, Plumber?
—Hay vigilancia en los pasadizos, ya saben, esos tipos de los uniformes blancos, y si me ven con ustedes es más que posible que pregunten a Arcangélico si él los ha autorizado a llegar al yate...
—Nos ha autorizado a ir por donde queramos de su Reino.
—No —negó Plumber—, les aseguro que si vamos hacia las esclusas nos detendrán antes de llegar, o, como mínimo, antes de que llegásemos allá los vigilantes ya sabrían si Arcangélico nos había autorizado o no. Y si no nos dan tiempo a escapar no quiero ni pensar en lo que harían con nosotros, y en especial conmigo y mis hombres —se estremeció—. ¡Caray, no me gustaría nada ir a parar a una de esas calderas de aceite hirviendo!
—Supongamos —murmuró Homer— que nosotros, Matilde y yo, consiguiéramos llegar a las esclusas, y abordar su yate, sin que nadie nos viera. ¿Estaría usted dispuesto a zarpar en ese mismo momento?
—Es imposible que lleguen allá sin ser vistos —aseguró Plumber.
—Pero supongamos que llegamos sin que, por lo que sea, nadie haya dado la alarma ni la orden de buscarnos, ni nada de nada. ¿Podríamos salir del Reino en seguida?
—En lo que a mí respecta, y si en efecto no se había producido alarma alguna, sí.
—De acuerdo. En ese caso, cuando terminemos esta entrevista usted volverá al yate, y no se moverá de allí para nada. Y no deje de tenerlo todo preparado, pues nosotros podemos aparecer en cualquier momento.
—No lo conseguirán. Yo había pensado ayudarles, pero no encuentro el modo, no se me ocurre... por ahora. Pero algo se me ocurriría, seguro.
—Bueno —dijo amablemente Matilde—, pues usted vaya pensando en ello, y nosotros intentaremos resolverlo a nuestro modo. El que antes consiga resultados, felicidades.
—Quiero que sepan una cosa —masculló Plumber—: después de esto, mis hombres y yo seremos buscados furiosamente por las gentes de Arcangélico, y si no tenemos mucho dinero no será fácil escondernos bien. O sea, que si lo de los tres millones de dólares no es cierto, pues... ustedes dos volverán a tener problemas. ¿Me explico?
—Se explica —asintió Homer—. Recuerde: esté preparado en todo momento, Plumber. Y otra cosa...
—Me parece que nos conviene cambiar de tema —dijo muy suavemente Matilde—, pues o mucho me equivoco o nos están buscando, mi amor.
Homer De Vries volvió levemente la cabeza, y vio a los tres hombres de vigilancia que se acercaban a la mesa. Plumber se puso a hacerles preguntas sobre el juicio de la mañana, pero cuando los tres sujetos llegaron ni le hicieron caso. Uno de ellos señaló a Matilde y Homer, y dijo:
—Ustedes dos, vengan: Arcangélico les está esperando.
—Dígale a Arcangélico...—empezó Homer.
—Será mejor que vayan —dijo Plumber—. Me distrae charlar con ustedes, pero si Arcangélico quiere verlos ahora, créanme: vayan ahora.
—Está bien —gruñó Homer—. ¿Dónde está, que pasa ahora?
—Está en el laboratorio —replicó el vigilante—, y lo que pasa ya se lo explicará Arcangélico.
Homer y Matilde se pusieron pie, inexpresivos los rostros. ¿Los esperaba en el laboratorio? Bueno, quizá hubiese otro laboratorio, no el de los estudios sobre volcanismo...
Pero no, no había otro laboratorio. De nuevo tras recorrer pasadizos de roca llegaron finalmente ante lo que parecía una roca más situada al final de uno de los pasadizos. Pero no era una roca más, sino una «puerta» de roca que giró con suave facilidad hacia dentro cuando el vigilante jefe del pequeño grupo de tres pulsó el llamador de un lado del fondo del pasillo. Cruzaron el desigual umbral, y se encontraron ante todo el enorme laboratorio. No menos de treinta hombres con bata blanca estaban trabajando en gran cantidad de aparatos electrónicos y de física y química. En el centro del laboratorio pendía del techo una gran esfera de plástico iluminada representando la Tierra. Multitud de puntos rojos intensos señalaban las zonas volcánicas en todo el planeta. Se trabajaba intensamente, con un gran rumor de actividad...
Arcangélico acudía caminando con su característico estilo casi rodante hacia ellos. Sonreía al parecer muy satisfecho.
—Dejen todo lo que estén haciendo ahora y concéntrense en esto —dijo, haciendo un gesto que abarcaba todo el laboratorio—. Estamos a punto de conseguirlo.
—La verdad es que hasta ahora no hemos escrito nada —dijo Matilde.
—¿Qué es lo que están a punto de conseguir? —preguntó Homer—. ¿Qué es todo esto?
—Fíjense bien en todo —rió Arcangélico—, porque de aquí van a salir las llamas del infierno que invadirán la Tierra, y quiero que ustedes sepan cómo funciona para que lo expliquen todo muy bien escrito, de modo que la gente se entere bien de lo que habrá pasado. ¡Se va a hacer usted mucho más famoso, De Vries! No sólo sus artículos se publicarán por medio de la World Press Agency en todo el mundo esta vez, sino que serán leídos por los locutores de Radio Eternidad. ¿Qué le parece?
—Estupendo —dijo inexpresivamente Homer De Vries—. Espero que eso de ser tan famosísimo no resulte pesado.
—No lo será para usted —aseguró riendo Arcangélico—. Esperen un momento, ya vuelvo.
Se alejó hacia la puerta del laboratorio, donde permanecían los tres vigilantes que habían acompañado a Matilde y Homer. Estuvo un par de minutos conversando con ellos, y finalmente regresó junto a los expectantes Homer y Matilde, que miraban con visible curiosidad a todos lados y todo cuanto podían.
—Ese globo terráqueo es precioso —señaló Matilde en cuanto Arcangélico se reunió con ellos.
—Sí, lo es. Hecho especialmente para esta operación.
—¿Qué operación? ¿Llenar el mundo de llamas procedentes del infierno?
—Pues sí —se echó a reír Arcangélico—, ¡ésa es precisamente la idea, el gran plan! Se lo explicaré bien a ustedes, para que lo escriban, pues cuando dé la explicación al mundo quiero hacerlo con estilo, y espero que el suyo me complazca, De Vries. De modo que escúchenme bien, porque saliendo de aquí irán a una pequeña oficina que les he montado a escribirlo todo, y quiero que lo hagan con gran realismo, como... ¡como si ya estuvieran viendo todas las llamas del infierno abrasando la tierra y sus habitantes!
CAPÍTULO VII
Matilde terminó de pasar a máquina las explicaciones que les había facilitado Arcangélico, y que bien resumidas pero bien explicadas habían ocupado tres folios. Junto a ella, Homer De Vries, que la había estado observando mientras escribía y leyendo el artículo definitivo, retiró el tercer folio de la máquina y lo unió a los dos primeros.
—Lo que me pregunto yo —murmuró Matilde— es si realmente puede hacerse.
—Francamente, no lo rechazaría del todo —dijo Homer—. Lo que ya me parece más complicado es provocar tantos hundimientos artificiales de tierras para provocar las grietas por las que el agua de los mares entraría en las zonas de lava hirviente. Lo demás... podría ser.
Matilde parpadeó. Sí, podría ser, admitiendo las cosas de un modo elemental pero probado hasta el momento: el calor hace hervir el agua, y el agua, al hervir, se va convirtiendo en vapor, si ese vapor va escapando por alguna válvula no pasa nada, pero si se va acumulando, finalmente su fuerza estalla. ¿Y qué pretendía Arcangélico y sus científicos contratados? Pues, introducir agua del mar en las zonas volcánicas, provocar unas cantidades de vapor inimaginables, y, finalmente, una explosión de presión que sería sencillamente espantosa de por sí y por la cantidad de lava hirviente que liberaría..
—Sí, podría ser —murmuró de nuevo Matilde—, siempre y cuando se les dé ocasión de intentarlo.
—Pues piensan hacerlo antes de una semana. Maldita sea, lo harán, harán esa demostración que va a costar cientos de miles de vidas en la costa del Pacífico de los Estados Unidos.
Fruncido sombríamente el ceño, Homer De Vries se dirigió hacia el hueco que servía de puerta en la pequeña gruta donde, en efecto, habían encontrado todo cuanto pudiera necesitarse en una oficina. Afuera, en la puerta al pasadizo, esperaban dos hombres, a los que Homer tendió las páginas.
—Arcangélico las está esperando —dijo.
—Y a ustedes también para que lo lean. Acompáñennos.
Homer se volvió, le hizo una seña a Matilde, y ésta se reunió con él. Los dos vigilantes echaron a andar.
De nuevo pasadizos y más pasadizos. Por el camino se les unieron tres vigilantes más, de modo que formaron una pequeña escolta. Homer y Matilde se miraron, y luego Homer dirigió la mirada hacia las armas de los dos hombres que les precedían, bien cerradas en sus fundas de cintura. Otros dos hombres vigilantes aparecieron, y de nuevo se miraron Matilde y Homer.
Finalmente, llegaron a una gruta en cuyo fondo se veía una sólida puerta de acero, ante la cual montaban guardia dos hombres con el clásico mono blanco.
Dos de los vigilantes señalaron a Matilde, y los demás, de repente, desenfundaron sus armas y apuntaron a Homer, que apretó los labios.
—Usted venga con nosotros —dijo uno de los vigilantes.
—¿Y él?—susurró Matilde.
—Arcangélico ha ordenado que solamente entre usted con los papeles. Él se quedará aquí.
Matilde miró a Homer, asintió, y continuó caminando hacia la puerta de acero, que fue abierta por uno de los vigilantes antes de que ella hubiera llegado. Le hicieron señas de que entrara, y ella lo hizo sin volver la cabeza.
Dos de los vigilantes entraron con ella, cerrando la puerta a sus espaldas.
Ante Matilde estaba Arcangélico, pero de momento no le hizo el menor caso, sino que miró en torno. Se hallaba, por supuesto, en otra gruta, de dimensiones medianas, pero evidentemente especial. En primer lugar, en las paredes se veían multitud de salidas, de negros pasadizos que debían conducir a diversos puntos. Luego, aquel lugar estaba decorado y amueblado como si fuese un apartamento sin tabiques de separación entre las habitaciones. Había incluso cuarto de baño, cocina, tres dormitorios, un salón... La mirada de Matilde, tras vagar por todo esto, es posó finalmente en Arcangélico, que la miraba con pérfida socarronería
—¿Merece su aprobación, señorita Carvajal? —preguntó.
—Es un lugar interesante.
—¿Interesante? —alzó las cejas el regordo—. Es incluso insólito, ¿no está de acuerdo? Y además encierra diversas sorpresas. Por ejemplo, puede usted ducharse con agua de mar o con agua dulce, pero, en ambos casos, naturalmente caliente si lo desea.
—Muy confortable. Me gustaría saber —Matilde mostró los folios escritos a máquina— por qué Homer no puede estar aquí para hacerle entrega del artículo.
—El señor De Vries encontrará algo con qué distraerse —sonrió Arcangélico—, y mientras tanto me pareció que usted y yo podríamos tener una cierta... relación personal de encantadora intimidad.
Matilde ladeó la cabeza y frunció el ceño. Pero, de pronto, sonrió, haciendo un gesto hacia los dos vigilantes armados que habían entrado con ella.
—A mí no me parece que nos encontremos en una situación de encantadora intimidad. Ni encantadora ni de ninguna otra manera, puesto que no tenemos intimidad.
—Oh, no se preocupe, estos dos hombres son de los de toda mi confianza. Hágase cuenta de que no están, hagamos lo que hagamos nosotros.
—Tampoco vamos a hacer nada tan especial —encogió ella los hombros, mostrando de nuevo los folios—. ¿Quiere leerlos usted o prefiere que los lea yo?
—Por el momento vamos a dejar la lectura. Tengo algo magnífico que mostrarle. Venga, venga... Pasemos al dormitorio principal.
La tomó de un brazo amablemente, y la condujo por la gruta hacia la zona de los dormitorios. Era chocante la decoración, la distribución y el hecho de tenerlo todo a la vista. Arcangélico se detuvo a los pies de un gran lecho colocado en el centro de lo que sin duda era su dormitorio. Matilde se preguntó cómo podía dormir allí aquel extraño sujeto, en aquella gruta llena de agujeros por todas partes...
—¿No ve nada extraordinario? —oyó.
Miró de nuevo a Arcangélico, que seguía mirándola con malvada socarronería.
—¿Se refiere a nuestro alrededor? —murmuró Matilde.
—Oh, no, eso ya sé que debe parecerle curioso, pero ya estoy acostumbrado. Me refiero a la cama... ¿No ve nada extraño en ella?
Matilde miró con curiosidad la cama, a la que, ciertamente, no le había prestado hasta entonces ninguna atención especial. Vio entonces que parecía que había alguien en ella, cubierto con la colcha de impecable blancura. Parecía que hubiera un par de personas. Comprendió en el acto que Arcangélico había ideado alguna nueva perfidia, y se limitó a mirarlo expectante.
—Tenemos compañía —dijo el Señor del Reino de los Infiernos—. Lo vamos a pasar muy bien todos juntos.
—Me parece que no comprendo.
—Sí, mujer —dijo Arcangélico, deslizando ambas manos por los senos de Matilde, por encima de la roja túnica—. Vamos a gozar mucho tú y yo, ya verás. Cuanto más pienso en ti, cuanto más te miro, más me estás gustando, así que voy a hollarte hasta morir de gusto en tus brazos. Pero como me gusta que la gente esté contenta, he traído alguien para que nos acompañe.
Matilde miró a la cama, de nuevo a Arcangélico, otra vez la cama. Unos lentos escalofríos, como si dedos helados estuvieran acariciando su espalda, recorrían su columna vertebral.
—¿No dices nada? —reprochó cariñosamente Arcangélico, sin dejar de deslizar las manos por encima de sus pechos—. ¿No expresas tu gran alegría porque vas a ser amada por Arcangélico?
Matilde tragó saliva, y murmuró:
—Estas cosas no suelen hacerse en compañía.
—Vamos, vamos, no seas egoísta... Además, ellos no van a molestarnos. Sólo estarán aquí, haciéndonos compañía Verás, vamos a preguntarles si nos molestarán o no. Ven, ven, acércate más.
Dejó de manosearle los pechos, la tomó de una mano, y la llevó a un lado de la cama De pronto, Arcangélico alzó la colcha completamente de un tirón.
Durante un par de segundos, Matilde no supo lo que estaba viendo.
A su izquierda tenía una mesita de noche con lámpara, y también llegaba luz desde otros varios puntos de la gruta-apartamento. El conjunto de la iluminación permitía ver perfectamente lo que había en la cama, sólo que no lo identificaba. Durante los dos primeros segundos no supo lo que era aquello, estuvo mirándolo sin saber de qué se trataba.
Y de pronto, lo identificó.
Eran los cuerpos de tres hombres, pero... en un extraño estado, como encogidos, negruzcos, retorcidos de un modo que nunca antes había observado en cosa alguna... Sí, sí, que había observado antes algo parecido, pero no recordaba dónde... Ah, sí: en la cocina. En la cocina de su apartamento, cuando ella se preparaba algún plato rápido, como por ejemplo un bistec...
—Dios mío-jadeó, retrocediendo un paso.
Acababa de ver, además, con súbita perfección, una de las cabezas. Había tres cabezas, tres cuerpos. Por el amor de Dios, estaba... ¡estaba contemplando tres hombres FRITOS!
Las carcajadas de Arcangélico comenzaron a retumbar por la gruta. Se volvió a mirarlo con ojos desorbitados, y él todavía rió más fuertemente, con más ganas.
—¿Qué te parece? — exclamó—. ¡Aquí tienes a tus tres amigos que querían ayudaros a escapar a cambio de tres millones de dólares! ¡Míralos, qué contentos están con el gran negocio que van a hacer! ¡Míralos! No te resistas, porque harás lo que yo te diga, te guste o no te gusté. Y lo que vas a hacer es meterte en la cama con ellos y conmigo, pero hacer el amor sólo conmigo... ¡Con qué placer voy a penetrarte, y luego te convidaré a carne frita...!
De nuevo retumbaron las carcajadas de Arcangélico. Matilde estaba lívida, y simplemente le miraba. A pocos pasos de ambos, los dos vigilantes la miraban a ella, sonriendo sardónicamente tal para cual, debían ser tan sádicos y malvados como su jefe.
—¿Creías que no iban a enterarme? Está bien, tú podías creerlo, pero ellos tenían que comprender que por algo soy el Señor de este Reino. Supe en seguida que estabais tramando algo, y mientras vosotros dos trabajáis en el artículo, conversé con Plumber y sus dos ayudantes. Me lo dijo todo en seguida, tenía tanto miedo que se cagó en los pantalones, el muy cerdo... ¡Y tenías que haber oído como CHILLABAN cuando los metimos lentamente en una olla con aceite hirviendo, empezando por los pies...! ¡Oh, maldita sea, QUE BIEN CHILLABAN! Igual que chillaréis vosotros dos cuando os haga algo parecido... ¡Pero antes tú vas a ser el gran amor de mi vida, porque eres muy hermosa, me gustas MUCHÍSIMO...!
Arcangélico adelantó las manos, dispuesto a manosear de nuevo el busto de Matilde, pero ésta se apartó vivamente, mirándole con extraña expresión. En seguida, miró a los dos vigilantes, que no la perdían de vista, y acto seguido una vez más a su alrededor, hacia aquellas numerosas grutas negras que había por todas partes...
—¿Me esquivas? —oyó el gruñido de Arcangélico—. ¡Todo será peor para ti si no colaboras en darme gusto! Te diré lo que vamos a hacer, el programa pornográfico que he preparado para convertirte en una zorra que me dé tanto gusto que... ¡Ven aquí, te digo!
Pero Matilde seguía retrocediendo, y, de pronto, hizo algo que ni por asomo se les había ocurrido a Arcangélico y sus dos vigilantes que pudiera hacer. Podían estar vigilando cualquier reacción de ella menos aquélla: de un tirón arrancó el hilo eléctrico de la mesita de noche. La lámpara pareció explotar, y en seguida todo quedó a oscuras, tras el azulado chispazo del crucé eléctrico que, en alguna parte, estropeó los fusibles de aquella instalación.
Matilde oyó el respingo de Arcangélico en la oscuridad, dio unos pasos hacia allí alzando la mano derecha, y tropezó entonces inesperadamente con su cuerpo. Oyó el grito de Arcangélico, y le oyó también caer hacia atrás, sobre la cama, es decir, sobre los tres hombres fritos, y sus chillidos de cobarde histérico... Al mismo tiempo, oía el rápido rumor de los pasos de los dos hombres armados acercándose, y tuvo la seguridad de que habían desenfundado sus armas.
Se apartó, y en una oscuridad pavorosa, caminó hacia donde sabía que estaba la puerta de acero..., que en aquel momento se abría Lo supo porque de repente le llegó el rumor del exterior, y la voz de uno de los vigilantes:
—¿Qué pasa? ¡La luz se ha apagado...!
—¡Ella lo ha hecho! —gritó uno de los vigilantes del exterior—. ¡Id a reparar la avería y traed mientras tanto una luz! ¡Pronto! ¿Qué está pasando ahí fuera?
Afuera se oían gritos, pisadas precipitadas... Sonó un disparo, y, en algún punto, brilló el rojo resplandor, hacia él que se desplazó Matilde. La voz sonó lejos de ella:
—¡El periodista se ha escapado, ha echado a correr...!
Entre las voces y el resplandor de los siguientes disparos, Matilde se orientó perfectamente hacia la puerta de acero. Pasó junto al hombre que estaba hablando, y apenas había dado media docena de pasos más chocó con otro hombre. Unas manos fuertes se posaron en sus hombros, y en seguida sonó la susurrante voz de Homer De Vries:
—¿Eres tú?
—Sí...
Más lejos sonaron disparos. Era indudable que los vigilantes creían que Homer había escapado alejándose de allí, ni por asomo pensaban que había hecho todo lo contrario, es decir, acudir en busca de ella. Alrededor de ambos se oían ruidos de pies. Desde el interior del apartamento-gruta de Arcangélico llegaba la histérica voz de éste dando órdenes. En alguna parte apareció la llama de un encendedor, esparciendo escasísima luz y numerosas sombras.
Uno de los vigilantes respingó al encontrarse frente a frente con Homer y Matilde. Abrió la boca... y el puño derecho de Homer se hundió en su estómago con una potencia escalofriante. Pareció talmente que los ojos del hombre fuesen a saltar de las órbitas. La llama del encendedor se apagó, se oyó una maldición, sonó la pistola del hombre golpeado contra el suelo..., y a continuación el blando impacto del cuerpo. Matilde y Homer se colocaron de rodillas, tomados de la mano, la derecha de Homer, la izquierda de ella: con la mano libre ambos tantearon hasta encontrar la pistola. La encontró Homer, y se irguió, tirando de Matilde. Se encendió otra pequeña luz.
Llegó una voz sobresaltada:
—¡Hey! ¡Pero si los dos están...!
Homer De Vries extendió el brazo y disparó. Se oyó un berrido, la luz se apagó, hubo más gritos, dos disparos... Arcangélico seguía gritando como un energúmeno. Muy pronto, por fin, llegó corriendo un hombre portando una antorcha de pasadizo, iluminando la gruta y la entrada a la vivienda privada de Arcangélico, que exigía que la luz fuese llevada allí. El hombre entró corriendo en el apartamento-gruta, donde Arcangélico, rodeado de hombres, estaba lívido de miedo y rabia
—¡Buscadla! —chilló como enloquecido—. ¡Buscadla! ¡Y a él traedle aquí ahora mismo, le voy a sacar los ojos con mis manos, como hice con aquel maldito traidor...! ¡Traedlo!
—Señor —casi tartamudeó uno de los vigilantes—, él ha escapado... Bueno, al apagarse la luz...
—¡Quiero que lo encontréis! —aulló Arcangélico—. ¡Quiero que los encontréis EN SEGUIDA a los dos y me los traigáis aquí, aquí, aquí! Les voy a arrancar los ojos y las entrañas antes de... No. Esperad. Esperad, he tenido una idea mucho mejor... ¡Muchísimo mejor! ¡Se van a arrepentir de haber nacido cuando vean la que les espera...!
* * *
Corrían por uno de los pasadizos iluminados con antorchas. Homer seguía empuñando la pistola, dispuesto a disparar contra quien fuese o lo que fuese, pues una cosa era bien cierta: allí dentro no tenían ni un solo amigo. Y uno que se había mostrado dispuesto a ayudarles, aunque fuese por una buena cantidad de dinero, estaba frito. Y nunca mejor dicho.
Corrían y corrían, pero, de pronto, como puestos súbitamente de acuerdo, ambos se detuvieron.
El silencio era total. No se oía ni una sola voz, ni un paso, ni un golpe. Nada. Ni el más leve rumor en parte alguna, salvo sus jadeos contenidos.
—Tenemos que encontrar la salida por la montaña —jadeó Homer—. Ni soñar en acercamos a las esclusas: deben estar violadísimas. ¿Estás segura de que era Plumber?
—Él y dos más —asintió ella—. Dios mío, los frieron...
Todo el horror de lo que había visto pareció convertirse de repente en una imagen enorme en la mente de Matilde. Vio los tres cuerpos retorcidos, las caras consumidas, las pieles arrugadas y relucientes. Los ojos como consumidos, el cabello convertido en una pasta... La imaginación de Matilde le jugó, además, una mala pasada: con ella, vio a los tres hombres sumergidos lentamente en una olla llena de aceite hirviendo, chillando, con los ojos fuera de las órbitas, la carne friéndose...
Se apartó velozmente de Homer, y comenzó a vomitar. El cansancio y el asco la vencieron, y durante unos minutos, mientras se reponía, ambos estuvieron allí, en aquella zona, sin oír absolutamente nada. Como si estuvieran completamente solos en el centro de la Tierra.
—¿Te encuentras mejor? —le pasó él un brazo por los hombros.
—Sí. Lo siento, no he podido contenerme...
—No pienses más en ello. Y se me ha ocurrido una cosa: es posible que, precisamente tras la traición de que iba a hacerles objeto Plumber, lo que menos esperen ellos es que intentemos escapar por la esclusa. Vigilarán todo menos la esclusa, seguro.
—No sé... Parece que ni siquiera nos estén buscando. Y eso es muy extraño.
—Sí que lo es —gruñó Homer—. En cualquier caso, deberíamos buscar la salida por la esclusa. Con prudencia, pero ir hacia allá. Sólo tenemos que buscar el olor a mar que hemos percibido otras veces, y llegaremos allá. Si vemos que la cosa es imposible, nos alejamos. ¿De acuerdo?
—Por supuesto.
—Empecemos a regresar, entonces. No hace mucho percibí el olor a mar en uno de los pas...
—Ssst —pidió Matilde, deteniéndose en seco—. ¿No oyes?
—No... No. ¿Qué es?
—Calla...
Permanecieron los dos en silencio.
Y en seguida, también Homer comenzó a oír aquel sonido, aquel rumor, aquel gemido que les puso a ambos los pelos de punta.
CAPÍTULO VIII
—Parecen llantos, quejidos y gemidos —susurró Homer.
Matilde asintió. El rumor se iba oyendo más cerca, pero no podían precisar su procedencia exacta. De repente, y también procedente de no sabían dónde, llegó la voz de Arcangélico, pero aumentada y metalizada:
—¡Encontradlos! ¡Encontradlos y traédmelos a pedazos! ¡A cada uno de vosotros que me traiga un pedazo de ellos le dejaré en libertad! ¡Buscadlos, halladlos, arrancadles el corazón...!
—Dios mío —palideció Matilde—. ¡Está utilizando a sus prisioneros para que nos busquen!
—Vamos en busca de la esclusa —masculló Homer.
Echaron a correr de nuevo, creyendo que se alejaban del gemido, y así era al principio, pero, a medida que creían alejarse el pasadizo iba girando y girando, hasta que, de pronto, desembocaron en una de las grutas infernales llenas de ollas, guías en el techo, vías en el suelo... Las llamas ardían moderadamente en distintos puntos. Homer señaló hacia el otro lado de la gruta.
—Tenemos que buscar por aquel lado. Si tomamos cualquiera de los pasadizos de esa parte estoy seguro de que llegaremos a la esclusa.
Matilde asintió, y comenzaron a caminar cruzando la gruta, por entre ollas y fuegos y vías. Les llegó el irritante olor a aceite hirviendo, quemado incluso. En alguna parte, se oía borbotar agua en ebullición. Se detuvieron de pronto, alzando ambos la cabeza, al oír el deslizarse de uno de los ganchos por las guías del techo...
En el mismo momento en que veían al hombre que se descolgaba hacia ellos con las manos tendidas como garras, y contemplaban su horroroso rostro surcado por diminutas quemaduras, se oía la risa metalizada de Arcangélico, y aparecían en tropel, por distintos puntos, no menos de cincuenta o sesenta personas horripilantes, cada una de un modo diferente, pero todas horripilantes.
—¡Ja, ja! ¡JA, JA, JA! —oyeron la risa conocida—. ¡Vais a divertiros, ya vais a ver qué divertido, sí... ¡JA, JA, JAAA...!
Era la misma risa gozosa y satánica que se estuvo oyendo en la lancha Orchid hasta que ésta desapareció bajo las aguas, pero en esta ocasión Homer y Matilde no tenían tiempo que dedicar a escucharla, porque el ser horripilante que descendía sobre ellos tenía las manos ya casi tocando el rostro de Matilde, que las apartó de un manotazo y salto hacia un lado.
—¡Venid! —chilló el ser—. ¡Dadme aunque sólo sea uno de vuestros ojos, y podré marcharme de aquí!
Homer tiró de la mano de Matilde, corriendo hacia su objetivo..., mientras toda la gruta era invadida por la aullante masa de seres torturados hasta el enloquecimiento que pretendía descuartizarlos, conseguir con cada pedazo u órgano de sus cuerpos el pasaje hacia la libertad. Una libertad que de nada les serviría, pues todos ellos habían sido ya tarados de modo irreversible por el monstruoso Arcangélico.
Matilde no pudo contener un alarido cuando un hombre con el vientre abierto y sujetándose las tripas con una mano, apareció ante ella, pálido como si ya estuviese muerto, destrozado un ojo y la boca, y tendiendo la otra mano hacia ella, hacia su rostro... Lo esquivó, y continuó corriendo, mientras Homer derribaba al hombre con un simple golpe de hombro al pasar.
Alrededor de ellos se formó la masa aullante. En un instante, se encontraron completamente rodeados por las víctimas de Arcangélico, el loco criminal que alguna vez fue un niño malquerido llamado Abraham Thornwall, y cuya voz se oía ahora con más fuerza por medio del megáfono:
—¡Traédmelos a pedacitos pequeños, y cada uno de vosotros que me traiga un pedazo será puesto en libertad tras ser atendido por el doctor Maywater! ¡Él sabrá curaros, del mismo modo que ha sabido conservaros con vida para mi diversión! ¡El doctor Maywater ya está en su quirófano, esperando al primero que yo le envíe para que lo atienda! ¡Vamos, ganad vuestra libertad!
Matilde y Homer no se atrevían a moverse. En el centro del denso círculo de seres tarados, unos aullantes, otros gimientes, sus alternativas de supervivencia no eran muchas, ciertamente: o empleaban la fuerza o iban a ser destrozados, porque aquellas manos que se tendían hacia ellos no admitían equívocos.
—¡Vamos, traedme sus pedazos! ¡Podéis conseguirlos aunque sea a mordiscos! ¡Vamos, mordedles!
Tres seres se abalanzaron con decisión contra Matilde, considerándola presa más fácil que Homer, sin duda. Pero se equivocaron: ni Matilde era presa fácil ni Homer descuidaba la ayuda a su compañera. Esta derribó a uno de los atacantes de una sorprendente patada al bajo vientre, y Homer lanzó por el aire a los otros dos de un puntapié y un puñetazo respectivamente. El griterío aumentó. Seguían oyéndose las risotadas de Arcangélico por el megáfono. Algunos hombres de la vigilancia aparecían en las bocas de los pasadizos que dsembocaban en la gruta infernal.
—¡Freídlos! —gritaba Arcangélico—. ¡Freídlos como si fuesen peces! ¡Vamos, conseguid vuestro trozo de salvación, freídlos, o asadlos directamente a las llamas!
La aullante masa decidió solventar de una vez por todas la cuestión, y todos los seres se abalanzaron a una contra Homer y Matilde. Homer disparó dos o tres veces, pero el cerco era terrible. Docenas de manos comenzaron a pellizcarlos, a darles tirones de las manos, de los brazos, la piel de todo el cuerpo tras arrancar a trozos las túnicas de ambos, dejándolos de nuevo completamente desnudos. Matilde recibía tirones de pelo en los intentos de atraerla para arrancarle un trozo de carne, y tuvo que apartar a durísimos golpes a tres o cuatro seres que se abanlanzaron a morderle. Alrededor de ellos relucían ojos sin pareja, se abrían bocas destrozadas, silbaban jadeos de furia y rabia, se agitaban manos rotas, miembros quemados...
Homer golpeaba con una fuerza inaudita, que estaba espantando a sus atacantes. Cada golpe suyo era una pequeña masacre para los enloquecidos atacantes, que también recibían con sorpresa los rechazos de Matilde con las manos y los pies, con los codos y las rodillas.
—¡Sígueme! —gritó Homer—. ¡Tenemos que salir de aquí como sea!
A golpes de pistola, puñetazos, rodillazos y puntapiés abrió un claro en el círculo agresor, dejándose tiras de piel y cabellos en varías manos, pero consiguiendo su objetivo. Tras él, Matilde salía también del cerco, pero dos o tres manos asieron su hermosa cabellera, reteniéndola. Se revolvió al tiempo que lo hacía Homer al oír su grito, y entre los dos partieron aquellas manos que parecían de galleta, de cañas viejas, de material gastado...
Homer disparó dos veces más, ante el terror de los agresores, que se apartaron empujándose unos a otros. Una de las balas pareció hundirse en una de las llamaradas «infernales» y se oyó entonces como un tañido metálico, luego un silbido como de vapor, y, de repente, una llama enorme se alzó hacia el techo, rugiendo fuertemente y expandiendo humo negro. Aprovechando el movimiento de retroceso general, Matilde y Homer echaron a correr hacia el otro lado de la gruta, mientras dos hombres aparecían de una de las bocas apuntándoles con sus pistolas. Homer los vio, y disparó contra ellos. Uno de los hombres cayó sin un suspiro siquiera, y el otro saltó hacia atrás aullando como un poseso y lanzando su pistola al aire.
En el centro del «infierno» se oía ahora otro silbido más fuerte que el anterior, hubo una sorda explosión, apareció más fuego y más humo negro, y se oyó la voz enfurecida de Arcangélico:
—¡Cortad el suministro de combustible, pronto! ¡Avisad para que corten el suministro, o esto va a estallar! ¡Y vosotros, maldita escoria de vida, perseguidlos!
Las últimas palabras sonaban cuando Homer pasaba junto al hombre herido y que continuaba aullando, Homer vio la pistola en el suelo, tiró la suya ya vacía, y se inclinó a recoger la del hombre, que intentaba incorporarse, y que todo lo que consiguió fue recibir en la barbilla un puntapié de Matilde que lo fulminó. Homer empuñó la pistola, apuntó hacia otro de los fuegos del Reino de los Infiernos, y disparó. Se alzaron más llamas, se oyeron más silbidos. Hubo otra explosión, más humo, más llamas...
Los seres condenados a los infiernos por Arcangélico corrían ahora hacia todos lados sin saber cómo librarse de las llamas, que cada vez eran más altas y rugientes; aparecían como saliendo de un lanzallamas terrible.
Homer y Matilde se desentendieron de esto, y enfilaron el pasadizo..., por el que llegaban corriendo dos vigilantes más. Homer se detuvo, apuntó, y disparó. El primero dio tal salto que se dio de cabeza contra el techo, y el otro rodó como si estuviese jugando a las volteretas. Cuando Homer y Matilde se detuvieron junto a ellos ambos estaban muertos. Matilde se apresuró a recoger las armas de ambos, mientras Homer comenzaba a desnudar al más cercano.
—Haz tú lo mismo —jadeó—, ¡Con estos uniformes nos será más fácil!
Tan sólo un minuto más tarde, cada uno se había puesto un mono blanco manchado de sangre. Continuaron corriendo pasadizo tras pasadizo. Oían gritos por otros pasadizos, y les pareció que incluso sonaba un zumbido de alarma intermitente. De cuando en cuando Homer miraba a Matilde, espiaba su resistencia al terrible esfuerzo que estaba realizando, pero ella asentía con la cabeza y continuaba corriendo.
Y de pronto, la gran sorpresa.
Sorpresa para todos, realmente: casi se dieron de cara contra Arcangélico, que aparecía jadeante y sudoroso procedente de otro pasadizo para enfilar el que también pensaban tomar Matilde y Homer en la confluencia de no menos de cinco. Detrás de Arcangélico llegaba también corriendo el doctor Maywater, que respingó fuertemente al verlos y dio la vuelta, dispuesto a escapar con el portafolios que portaba.
—¡Deténgase! —extendió el brazo armado Homer—. ¡Deténgase o disparo!
Maywater no hizo el menor caso y Homer le demostró que no bromeaba. Disparó, y el médico lanzó un aullido cuando la bala se hundió en su muslo izquierdo por detrás y lo hizo caer de bruces.
Mientras tanto, Arcangélico había pretendido atacar a Homer aprovechando la dedicación de éste a Maywater, pero, una vez más, el Señor del Reino de los Infiernos cometió la torpeza de subestimar a la señorita Carvajal, que lo sentó medio muerto de dolor de un puntapié en los testículos.
—¡Pártele la cabeza si se mueve! —gritó Homer, echando a correr hacia Maywater.
Pero, sentado y encogido, Arcangélico no tenía fuerzas ni para moverse, tal era el espantoso dolor que desde sus genitales irradiaba a todo el cuerpo. Homer llegó junto a Maywater, que intentaba alcanzar el maletín que había escapado de su mano al caer, lo agarró por la ropa del cuello, y lo puso en pie de un tirón.
—Camine —ordenó jadeante—. ¡Usted y el demonio ese del infierno nos van a sacar de aquí! ¡Camine!
—¡No puedo! —chilló Maywater—. ¡No puedo, la pierna no me sostiene!
—¡Le digo que camine, o se va a quedar aquí muerto!
Sollozando de dolor y rabia, Maywater se reunió, a tropezones y renqueante, con Matilde. Homer llegó portando el maletín de Maywater, se puso junto a Arcangélico, y le golpeó con un pie en la panza.
—Ponte en pie, criminal. Sé que tú y tus amigos os disponíais a escapar de aquí, de modo que iremos con vosotros. ¡Ponte en pie te digo! Y te lo voy a decir bien claramente: si Matilde y yo tenemos problemas, tú serás el primero en morir. ¡Ponte en pie!
Gimoteando, Arcangélico se puso en pie. Homer señaló pasillo adelante, y lo empujó. Miró a Maywater, que chilló y partió en pos de Arcangélico. Por último, Homer miró a Matilde.
—Mira si hay algún pañuelo en un bolsillo de ese mono, y póntelo a la cabeza, como si estuvieses herida. Que no se vean tus cabellos. Si vamos con ellos creerán que somos dos vigilantes de confianza, y no nos atacarán. Ya verás cómo ese par de listos van hacia alguna salida.
Homer De Vries no se equivocó en absoluto. Por pasillos directos que él y Matilde habrían tardado mucho en encontrar, Arcangélico y Maywater llegaron, de repente, a una amplia gruta donde el olor a mar era intensísimo. Cruzada esta gruta, y recorrido otro pasadizo, se encontraron, sin más, en la esclusa, donde reinaba una agitación moderada. Y allí, en la esclusa, vieron los tres yates, uno de ellos ya conocido, el de Plumber.
Tres hombres corrían hacia ellos, pero Homer se colocó junto a Arcangélico y ordenó secamente:
—Di que estamos heridos y que tenemos que subir a bordo para salir, que no se acerquen, sino que vayan a ayudar a los demás. ¡Dilo, AHORA!
Arcangélico comenzó a vociferar cuando sus hombres estaban a unos treinta y tantos metros, y acto seguido ordenó que accionaran la esclusa para salir en uno de los yates. Homer le empujó hacia el de Plumber, mientras veía de reojo la vendada cabeza de Matilde, cuya decisión y valor le tenían realmente sorprendido. Claro que con aquella mujer había ido de sorpresa en sorpresa apenas conocerla, pero...
La esclusa se llenó rápidamente, ya con los cuatro a bordo del yate de Plumber. Por supuesto, el lugar había sido abandonado por todos los hombres que habitualmente faenaban allí, de modo que cuando alcanzaron la laguna interior navegando sobre el nuevo nivel de aguas, todo peligro había desaparecido. Matilde empuñaba una pistola con la que apuntaba a los dos sujetos, mientras Homer pilotaba el yate con cierta torpeza, pero satisfactoriamente.
Ni siquiera tres minutos más tarde pasaban bajo el gran arco de roca que parecía hecho con sol, y salían al mar. Matilde lanzó una exclamación, y de pronto, para mayor sorpresa de Homer, se echó a llorar con todas sus fuerzas, se dejó caer sentada en cubierta, y pareció olvidarse de todo, salvo de llorar a lágrima viva.
—¡No me falles ahora! —exclamó Homer—. ¡Matilde, no me falles en el último momento!
Ella le miró a través de las lágrimas, pareció que fuese a sonreír, pero arreció en su llanto y exclamó:
—¡Dios mío, qué miedo he pasado!
Homer trabó la rueda del timón, y se acercó a ella, sorprendiendo a Arcangélico en el momento en que comenzaba a deslizarse hacia donde la muchacha había dejado caer las armas. Maywater, sentado y apoyado de espaldas en la borda, estaba muy pálido y con los ojos cerrados, dejando una mancha de sangre en la cubierta.
—Te diré una cosa, Señor del Reino de los Infiernos —chirrió la voz de Homer De Vries—: dame sólo un motivo más, y te reviento a patadas, de modo que todos nos ahorraremos gastos y molestias contigo al juzgarte para enviarte al manicomio. En cuanto a tus cómplices que tanto se han estado divirtiendo haciendo de arcángeles, ¡buena les espera cuando la policía les meta mano después de hablar contigo! Conque estáte quietecito, o te reviento a patadas, ¿de acuerdo?
Lo empujó hacia Maywater, se inclinó, y asiendo a Matilde por los brazos la puso en pie, abrazándola.
Así estaban cuando cerca de la costa de debajo de la cual habían salido se produjo primero como una enorme burbuja, que reventó, y acto seguido un formidable remolino de succión. Pareció que toda el agua del mar fuese a desaparecer por allí, pero, realmente, lo que para unos seres humanos eran enormes grutas no era nada para el océano Pacífico, que vertió una minúscula porción de agua en aquellos laberintos, y los incorporó a su reino submarino.
Los cadáveres comenzaron a aparecer bastante más tarde, cuando ya Homer De Vries había utilizado la emisora de Radio Eternidad para pedir ayuda, y en la zona había tres lanchas guardacostas y se esperaba la llegada de la policía.
Esta llegó al mando del comisario Ferguson, de San Francisco, muy poco después, a bordo de otra lancha guardacostas. Cuando pasó al yate de Plumber, buscó ávidamente con la mirada, vio a Homer y a Matilde, y se acercó a ellos, entre sonriente y mosqueado.
—Muchachos, ¡buena la han armado ustedes! —exclamó.
—¿Nosotros? —se sorprendió Homer—. Oiga, que se confunde: el chiflado del Reino de los Infiernos no soy yo sino ese gordo...
—¡Pero si no hablo de eso! Hablo de su programa por Radio Eternidad... ¡El revuelo que han armado! Y no es para menos. Me habría gustado mucho oírles cuando iniciaron la emisión: aquí, Matilde Carvajal y Homer De Vries, hablándoles desde Radio Eternidad tras su fuga del Reino de los Infiernos...
ÉSTE ES EL FINAL
Y ahora... ¡lo que faltaba! Después de aquellos días terribles de fama y ofertas de toda clase para él y para Matilde, ¡la suegra! Habían tenido que rechazar cientos de ofertas de radio, prensa y televisión, eran los periodistas más famosos del mundo, estaban acorralados por la fama., ¡y una noche que conseguían desembarazarse de todo el mundo llegaba la futura suegra!
«Querido, ha llegado mamá —le pareció oír todavía a Matilde—. Le he estado pidiendo que esperase unos días, pero no ha podido esperar más, y se ha venido a San Francisco. La tengo en el apartamento, naturalmente... ¿Te esperamos a las ocho?»
Y bien mirado..., ¿por qué demonios tenía él que casarse? ¡Si no se casaba no tendría suegra, y punto! Lo que no privaba para que tuviese compañera, cosa que había quedado más que establecida: ¡pues no era nadie Matilde Carvajal en la cama. Bueno, y en todo. Era una preciosidad de criatura, valiente cuando hacía falta, femenina cuando convenía, inteligente periodista con la que valía la pena colaborar toda la vida... ¡Maldita sea, pero de eso a tener suegra...! Una suegra bigotuda, claro. Como todas las suegras. ¿O no?
La puerta del apartamento de Matilde la abrió ésta, que apenas verlo sonrió luminosamente, se echó en sus brazos, y le besó largamente en la boca. Luego, todavía sin aliento Homer, ella pudo jadear:
—Esta noche te como, Homer De Vries.
—Como no te comas una pechuga de tu madre... —masculló él.
—¿Para quién son esas flores?—rió ella.
—Mujer, para tu madre... No es que sea un pelotillero, pero si he de tener suegra prefiero tenerla a mi favor, no en contra. Bueno, vamos allá a verle los bigotes.
Matilde volvió a reír, se tomó de su brazo, y lo llevó hacia la salita doble. ¡Pues no se estaba allí poco bien...! Se estaban tan bien que Homer había decidido mudarse al ático con Matilde, y vivir allí. Precisamente, dos noches antes, a la luz de la luna, habían hecho el amor como locos en la terraza, y...
—Mamá, éste es Homero. Cariño: mi madre.
—Ya le conozco, tontita —dijo la suegra—. ¡Os he visto tantas veces en las entrevistas de televisión! ¿Cómo estás, Homero?
La guapísima, esbelta y sensacional muchacha le tendió la mano. Homer De Vries la miraba, pero no estaba seguro de ver bien. Tenía ante él a Matilde pero con unos diez años más... No podía ser, claro.
Así que miró a Matilde y preguntó:
—¿Dónde está tu madre?
—¡Homer, no hagas el tonto! —exclamó Matilde.
—Me parece que ha querido decirme una galantería —rió la muchacha desconocida, que todavía tenía tendida la mano—, pero, bueno, le seguiremos la broma: la madre soy yo.
—¡Anda ya...! —sacudió una mano Homer De Vries.
—¡Homer, no seas grosero! —reprendió Matilde.
—Pero hijita, si no es así —dijo la otra muchacha—. Lo que ocurre con tu Homero es que es un muchacho simpático que quiere halagarme. Y además me ha traído flores. ¡Qué atento! Bueno, Homer, encantada de conocerte... ¡y hasta otra!
—¿Te vas, guapísima? —dijo Homer—. ¿Y eso por qué?
—Porque son las ocho de la tarde, me esperan unos amigos a cenar, y me encantará que mi hija se quede a solas contigo y sea feliz. Ya volveré mañana por aquí,
—Bueno, ya basta de cachondeo. ¿Quién eres tú? ¿La hermana de Matilde?
—Cariño, ¡este hombre es encantador! —rió la madre de Matilde.
Besó al turulato Homer en ambas mejillas, hizo lo mismo con su hija, y se marchó, llevándose el ramito de flores, haciendo señas a Matilde para que no la acompañara. Cuando se oyó la puerta del apartamento al cerrarse, Homer se dejó caer en el sofá, y Matilde se sentó en sus rodillas.
—La madre que te parió —bufó Homer—. ¿Era ésa? ¿De veras? ¿Pues cuántos años tiene?
—Los necesarios para ser mi madre —rió Matilde—, ¡de eso puedes estar seguro!
—Caray... ¡Casi la prefiero a la hija!
—¡Homer, no seas tonto!
—Oye, que yo de tonto no tengo un pelo —gruñó él.
—¿Ah, no? ¡Tienes más de uno! Y si no, a ver, adivina quién te envió aquel anónimo para que te pusieras en contacto conmigo.
—Francamente, no se me ocurre. ¡Y mira que le he dado vueltas y vueltas, pero nada, no se me ocurre!
—Te daré una pista: es alguien que te conocía en fotografías, televisión, etcétera, que sabía que eras guapo, simpático, culto, inteligente, buena persona, buen periodista... y que estaba por ti loca como una cabra y no sabía cómo te atraería a la trampa de sus brazos, su cuerpo y su cama... Adivina adivinanza: ¿quién le envió el anónimo al señor De Vries?
—Maldita sea mi estampa... ¡Fuiste tú! —aulló Homer.
—Lo cual te demuestra —susurró Matilde, comenzando a besarle la barbilla— que la nena tampoco es tonta...
FIN